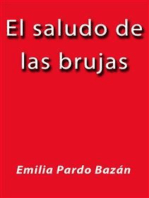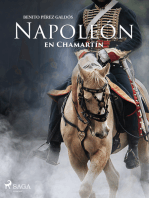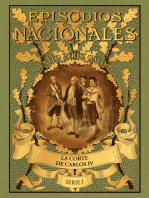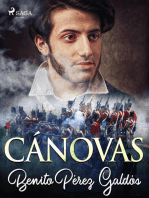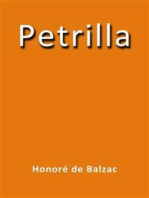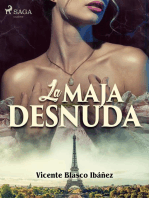Professional Documents
Culture Documents
Goya en Madrid
Uploaded by
susanahaugOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Goya en Madrid
Uploaded by
susanahaugCopyright:
Available Formats
Pierre Michon
Seores y sirvientes (1990)
Para Julien Fischel
Ahora bien, como no saban distinguir la de Jesucristo de las de los ladrones, las colocaron en el centro de la ciudad, para esperar a que se manifestase la gloria de Dios. Voragine
DIOS NO ACABA
Conocimos a Francisco de Goya. Nuestras madres, o quiz nuestras abuelas, lo vieron llegar a Madrid. Lo vieron llamar a las puertas, a todas las puertas, arquear el lomo, no figurar en la lista de galardonados de las academias, alabar a los que s estaban en ellas, regresar dcilmente a su provincia para pintar otra aplicada mitologa y presentrsela una vez ms a nuestros pintores de la Corte uno o dos aos despus; y fracasar una vez ms, volver a levar anclas, volver con otra Venus o con un Moiss mal calibrados, pintados en pleno campo, transportados a lomo de asno; todo ello a los diecisiete, a los veinte, a los veintisis aos. Lo vieron nuestras madres y casi no lo recuerdan, o no lo recuerdan en absoluto. Pero es imposible que no se cruzasen con l en alguna ocasin, al abrir, por ejemplo, la puerta de una academia, en un palacio al que acudan para ver a un pintor de fama del que estaban encaprichadas, Mengs, Giaquinto, Gasparini o uno de los Tipolo, o algn otro que no es ninguno de los mencionados, pero se tena por el mejor de entre ellos, un hermoso italiano enjuto de pelo gris y manos generosas, con ese acento que tienen esos hombres que te trastocan el corazn, amante de las mujeres y amado por ellas, ocupado en horadar algn techo con esos cielos infinitos en que se sumen ngeles con caballos blancos, nubes italianas, trompetas; no es, pues, posible que, al abrir esa puerta, con el corazn palpitante,
ahuecndose con la mano el pelo, la falda, no se encontrasen tras ella, torpe, a pie firme, como un mojn, con sus carpetas debajo del brazo, mofletudo, pasmado y haciendo por sonrer, a ese joven zaragozano, bajo y grueso; no es posible que no clavasen por un momento unos ojos interrogantes, un s es no es molestos, en ese torpn; l, entonces, se apartaba con premura un tanto exagerada para dejarlas pasar, haca una reverencia un tanto excesiva, pareca que lo que ms deseaba era esfumarse, pero, no obstante, se quedaba, como una mosca pesada, un perro apaleado, rondando a la condesa y al italiano, sin decir nada y girando las pupilas de los desorbitados ojos, mirando afanosamente con los desorbitados ojos el filo de una enagua que asoma, el juego de un tobillo en el caballete en que se aposenta el pie. Y cuando el maestro, para acabar de una vez, se dignaba echar una ojeada al Moiss de Aragn o a la Venus de paseo que haban salido de la carpeta, quiz para alabarlos, por gusto, o por chanza, o para librarse del importuno, ste doblaba an ms el espinazo, pareca a punto de echarse a llorar y se llegaba hasta la puerta andando de espaldas, haciendo reverencia tras reverencia; y, antes de salir, no olvidaba mirar de nuevo aquel techo infinitamente azul, tan maravillado como, en una feria, un labriego ante el que pasan unos elefantes, pero taimado, incrdulo quiz, irritante; y aunque los labios gruesos, prximos al llanto, decan qu maravilla, maestro. Un Rafael, un Rafael autntico, los ojos calibraban a la mujer bajo el vestido, calculaban cunto haban costado las botas y los puos del italiano, y, no obstante, veneraban con pasin la mano generosa, la habilidad para los cielos y las Santsimas Trinidades, la ciencia mitolgica y la nativa seduccin del pintor experto en mujeres, academias y techos: pues con tanto deseo y tan pocos dones de nacimiento no suplicaba, no odiaba, se personaba all y esperaba su hora, sin certidumbre de que llegase, pacientemente, con mucha torpeza y no menos pnico. Lo vieron nuestras madres tener miedo, como tantos otros a quienes han olvidado; y tambin nosotras lo habramos olvidado si no hubiera contado sino con su miedo. Es tambin posible que en algn paseo, en el mes de mayo, cuando est hermosa la maana, en el de la Florida, o en el del Prado, columbrasen al pasar la silueta rechoncha embozada en la capa, invernal entre los gladiolos, huraa, mirando sombramente desde la sombra de las encinas a quienes, a pleno sol, van en coche, llevan la levita a la francesa, tienen a las mujeres mejor ceidas, ms risueas, con mejores nombres; y cuando llegaban, en lujoso carruaje, don Rafael Mengs o el signor Giambattista Tipolo, vieron ellas cmo daba dos pasos a la desesperada, cmo sala de la sombra y, a plena luz, se presentaba cual sorprendida ave nocturna, cmo levantaba mucho el sombrero y lo llevaba presto al regazo para inclinarse en un saludo, alzando la reverente mirada hacia la invisible aureola del maestro, que horadaba el anchuroso techo del cielo de Madrid; y con todo el rostro trmulo dedicaba a aquella aparicin una sonrisa extasiada, aterrada, desventurada quiz. Y el maestro saludaba a aquel joven grueso que quera hacer mritos. Pero tambin es posible que vieran ellas otra cosa; que no las asombrasen ni la adulacin, ni la torpeza, ni el temblor de los labios, que son patrimonio comn de cuantos llegan de provincias slo con su ignorancia y su apetito; puede que de pronto les pareciese que llevaba con garbo la capa: pues, cuando, en presencia del seor Mengs, con el sombrero quitado y la mirada deferente, bebiendo sus palabras que sacaban a relucir historias de griegos ms viejos que el diluvio, de la eterna Belleza
como la concibe Winckelmann, del rostro humano cuando es tangente al de los dioses, toda la pittura legendaria, toda la teora prusiana, es posible que ellas, que no entendan nada de tantas fantasiosas manas de hombres muy serios, vieran cmo el rostro mofletudo, concentrado hasta entonces, desesperadamente empeado en entender, se desbarataba de pronto, como si perdiese la compostura, y cmo chispeaba en l unas rabiosas ganas de echarse a rer; es posible que, desconcertadas, se fijasen mucho en aquello, en aquella blasfemia o aquella fuerza insolente que Mengs, tan pendiente de s, no vea: el joven aragons no crea en cuanto intentaba entender sincera y dolorosamente. Y ellas se preguntaban por un momento por qu haba escogido pintar si pintar era a la vez una penitencia y una broma, si era algo que lo desconsolaba hasta hacerlo llorar y lo haca retorcerse de risa; para tener casa propia e ir en carroza, pensaban; quiz tambin para sufrir y burlarse de todo, pues el hombre es un ser harto peculiar. Y ellas se fijaban en todo, en aquella locura de aquel hombre que no estaba loco, y no era ni pizca de torpn, all en la acera, despidindose del maestro y de la hermosa con hondas reverencias, desmaadas por culpa de los lienzos que llevaba debajo de ambos brazos, mascullando atropelladamente Leonardo, maestro, s, los ngeles, la sonrisa, el espacio, empaquetando cuidadosamente sus Moiss en la albarda del asno y alejndose a horcajadas, un poco inclinado hacia las largas orejas, acariciando su montura, a la que, quiz, iba hablando de Rafael; y se preguntaban ellas si lo que se oa cuando el hombre y el asno llegaban al final de la calle era el rebuzno del asno o la risa del hombre; pero es posible que ambos, sucumbiendo al peso de los malos cuadros y las citas, llorasen cada cual a su modo. Vieron ellas esto o aquello. El, al salir, cerraba la puerta, se internaba bajo las frondas del paseo de la Florida, fustigaba el asno. Regresaba a Aragn. No exista para nadie.
Que qu haca en Aragn? Pues pintaba, seora ma, por descontado. Y all no lo vieron nuestras madres, sino la suya, doa Gracia, y las hijas del pueblo, que l se llevaba a la cama, lavanderas del Ebro o putas; de ellas no sabemos nada pues no hablan, restriegan la ropa blanca y se tienden de espaldas, se curan los sabaones y la vergenza de nacimiento, empecinadas, con los labios prietos, arrogantes y empobrecidas; pero quiz las dibuj en un lbum ignorado, a cambio de un poco de oro, tal y como crea verlas y tal como fueron seguramente, inconclusas, con el rostro turbio como un agua mala de ro urbano, sucia de ail, con los ojos como charcas y todos los rasgos titubeando entre el desplome de una juventud tan poco gozada y la vejez eterna. No, es muy improbable que las pintase as; improbable incluso que gozase de ellas, pues el goce lo dejaba de lado, para ms adelante, cuando fuese por fin Mengs o Tipolo, para los tiempos en que se abraza a las condesas y se pintan techos; y su madre dijo a las nuestras que fue un buen hijo, muy cumplidor, y no fue calavera, sino trabajador, que abra antes de que amaneciera la puerta del taller de su padre, el anciano maestro dorador que haba sido un esposo muy diligente, y cruzaba, pues, por ese taller en el que la vela que llevaba encenda unos retablos poblados de parasos, encima de los cuales, de frente y muy tiesos, bendecan a quien por all pasaba unos San Isidros, unos San
Antonios, unos Santiagos, todos de oro y de relieve cierto, limpios y precisos, como cuanto es obra del Seor. As cruzaba al alba, deca doa Gracia, el taller paterno lleno de relicarios y de bculos, para llegar al suyo propio, ms pequeo, otorgado al fondo del taller paterno ya que no poda seguir trabajando en el de Luzn, su maestro, pues estaban reidos; y all se pasaba todo el santo da deslomndose a pintar, quiz Venus y profetas, a buen seguro San Isidros y Santiagos l tambin, tan ntidos como los hizo el Seor y ntidamente los llam a S; y cuando entraba doa Gracia, con salchichn, con chocolate, lo hallaba de rodillas ante el lienzo, con la nariz pegada a l, almidonando con breves pinceladas uno de esos hbitos impecables que Zurbarn endilga a sus cartujos, una de esas capuchas almidonadas y mgicas que acaban de planchar unas piadosas amas de casa o unos ngeles; otras veces, pero ms adusto que si hubiera estado machacando tonos rojos en las llagas del Salvador, pintaba con gran tribulacin manos de santas, tal y como decidieron los italianos que fuesen, dedos sueltos, venturosos, visibles, con todas las falanges que se curvan, que acarician el espacio milagroso, denso y claro; y otras ms, enderezaba su corta estatura y finga ser uno de esos que esbozan fondos amplios, insolentes pero precisos, con mucho bro, al estilo veneciano: resultaba muy divertido verlo entonces, dice doa Gracia, era como un nio subido en los hombros del padre. Lo que no dice doa Gracia es que el padre, a veces, mientras doraba con su fino pincel una barba, una llave sagrada de San Pedro, oa maldiciones en la otra punta del taller, oa reventar un lienzo lo mismo que si fuera un tambor, y al joven grueso rer con risa mala mientras haca astillas sus bastidores; esas cosas, las madres hacen como si nunca las hubieran sabido. Lo que s dice en cambio doa Gracia, y por qu no bamos a creerla, es que, en las fiestas de guardar, se iba a hacer disparates a esa tierra pequea que tenan en el campo, en Fuendetodos, y all andaba trajinando con esa febril actividad deportiva que se apodera de forma absurda de las personas gruesas; junto con otros jvenes camorristas de su edad le buscaba las vueltas a algn torillo y, a veces, a un toro, un animal de tomo y lomo, muy negro, aunque quiz era en un simulacro de coso, con un simulacro de muleta y un trapo cualquiera teido con sus rojos; pero tambin con un estoque de verdad, de hierro y bien cortante. E incluso en un lugar tan perdido como Fuendetodos debi de haber suertes de matar. Eso todas lo sabemos, pues andando el tiempo con todas se jact de ello, como si hubiera pasado la vida despreocupadamente de esa manera, toreando con capa, calzn de majo y medias de color de rosa, y no afanndose desesperadamente en la artesana de los drapeados italianos y los hbitos sevillanos en un taller lleno de santos sobredorados para uso de los captulos; y hablaba de ello como si siempre hubiese ocurrido a pleno sol, en el pleno julio de su juventud, esa juventud que para los dems y quiz para s mismo se inventaba. Pero nosotras no lo vimos torear; y no hay nada que nos impida pensar que, bajo la confusin de un cielo lluvioso del mes de marzo del ao vigsimo primero de su edad, se content con contemplar ese estropicio menor, tan justo, tan conforme a una Creacin hecha de mala manera: llueve ese da en Fuendetodos sobre el pelaje negro y humeante, sobre los ollares blandos; las patas incmodas se doblan, salpica el barro; algo hay que est sufriendo, pueden ser tanto el cielo y su lluvia cuanto el animal y su matador, quien se enjuga con el antebrazo las cejas para ver algo y poder clavar el estoque; no sale el sol para la suerte de matar, ni crecen las rfagas, slo hay
algo que gotea y destie un poco, como en un lienzo mal pintado que alguien sabotea a ms y mejor. Y en torno a ese montn de carne negra arruinada, saboteados a ms y mejor, torpes y desenfocados, con las mejillas azules, concebidos deprisa y corriendo en cpulas de pajar, unos campesinos aragoneses sueltan entre la lluvia opacas y entusiastas maldiciones, bailan una giga ms vieja que el diluvio, todos de gris, menos ese tono escarlata en el hombro de uno de ellos, la muleta que destie. Que cuando llueve no se torea, seora ma? Desde luego. El vientre impecable de los caballos blancos se eleva en el azul de los techos. Criaturas hechas para alzar el vuelo dejan su peso en tierra y arrebatan hacia las alturas la forma y el canto, entre ese buen tiempo que hace en los cielos. S, deca doa Gracia, toreaba en las fiestas de guardar, pero, durante la semana, pintaba con mucho primor unos cuadros muy bonitos. Era muy laborioso.
Y por supuesto que trabajaba de firme; pues a no ser por eso no le habran salido esos encarguitos con los que ya sabemos que cumpli bien, en Sobadriel, en Remolinos, en el Aula Dei de los cartujos, todos ellos villorrios a un tiro de piedra de Zaragoza, a menos de una maana a lomos de burro desde el local de los santos dorados, y all, en aquellas cartujas, en aquellos palacios pequeos de nuevos ricos, en aquellas iglesias remotas, estaban esperndolo otros santos, pintados al fresco, pero pintados por su mano y apenas menos dorados; unos santos que eran encargos de gente que buscaba un pintamonas que no fuese demasiado malo, sin pretensiones, poco italiano en cuanto a los modales, pero que pintase al estilo italiano, que prefiriese el alma a la forma, como suele decirse en provincias, ue fuese muy como Dios manda, deferente con los coadjutores y educado con el mayordomo de la parroquia. A qu mrito peculiar debi esos encargos? Vamos, seora ma, no a su talento, porque algunas personas clarividentes se hubiesen percatado de l mientras el resto del mundo estaba ciego, no a esa regia paleta que an no tena ni a ese gran ingenio que quiz no tuvo nunca, no a ese don de observacin divino y estrafalario que la ignorancia atribule a los pintores: no seamos poco sutiles, tambin nosotras tenemos ojos. Ningn mrito particular haba a no ser su buena voluntad, cierta forma de comprender perfectamente que le rechazasen un proyecto un ao y se lo aceptasen al siguiente, esa afanosa premura en acudir a Zaragoza en su propio asno y no en el de la abada, y esa gran celeridad en dar ms vida a determinada figura templndola con el nfimo y desastroso retoque que sugera paternalmente y no sin ingenio un prior prendado de las obras de la Antigedad, que viaj antao a San Pedro y, en consecuencia, lo tena todo visto. Lo cierto es que se senta como un galeote: no porque no supiera pintar, pues haba aprendido a hacerlo y es cosa que est seguramente al alcance de la mitad de los hombres, es decir, de cualquiera siempre y cuando se ejercite en ello, sino porque el inters de la pintura, en el que se haba descarriado no se sabe por qu, como un toro en un coso o como todos los hombres, muy probablemente, en su propia vida, se le hurtaba; y porque, no obstante, amaba la pintura, como todos los hombres aman la propia vida, y quiz ama el toro el coso; se ha dicho luego que lo que lo exasperaba a la sazn era tener que plasmar en un muro legiones de ngeles o entrevistas entre el Dios vivo y sus pobres e infelices
Testigos: ojal hubiera pintado bien a esos infelices ya que tanto nos llenan ahora los odos con eso de que slo los infelices le gustaban. Y todas sabemos que plasmar en un lbum pequeo a unas lavanderas enfangadas y a unas viejas chifladas lo exasper no menos, ms adelante; que la pintura, lo que l llamaba la pintura, estaba para siempre fuera de su alcance y que slo pintaba para eso. No del todo, empero: pintar tambin daba dinero; haba hecho medrar al inenarrable Mengs y al vanidoso Giaquinto, y aquel joven grueso y bajo tambin quera medrar. As que en aquellas cartujas rurales, para medrar, para entender, pona un poco de Tipolo en los cielos azules, un poco de Zurbarn en los pliegues que caen hasta el suelo con rgidos dobleces, alguna nube para que se sentasen quienes pertenecen al Mundo de las Alturas, y esos alerones de herrerillo pegados a los omplatos anglicos como la nariz postiza de un disfraz; y tambin a algn infeliz Testigo, santos mrtires o mitrados, quienes, ora bajo las tenazas ora bajo la prpura, en ningn caso parecan hacer acto de presencia. Apaaba cosas que quedaban bonitas, l, que nunca supo, seora ma, a qu llamamos bonito. Sola bordarlo todo con modestia, porque pensaba que algn da llegara a hacerlo casi como Mengs o Tipolo, es decir, a embolsarse lo que ellos se embolsaban, pero casi siempre, sin duda, con una ira absoluta, invisible, o con una risa absoluta cuyo sonido quiz vale ms que no sepamos; y si aconteca que la mendiga vieja, esa que saca brillo a los oros del altar y cambia en los jarrones las azucenas podridas, si aconteca, pues, que entrase en la capilla y oyese esa risa; si, suspensa, alzaba los ojos hacia el fresquista que se aferraba con ambas manos al andamio bajo las plumas remeras de sus arcngeles, si le preguntaba sin ms de qu se rea: Es, deca Francisco, porque ese perro viejo y enfermo del prior, ese que slo ve de un ojo, ha estado mirando a mi San Jernimo un buen rato y se ha largado con el rabo entre las piernas como si el santo saliera de un bosque para morderlo. Y la mendiga se rea tambin. Y as durante diez aos. Lleg su hora, esa hora breve en la que se dijo, cuando andaba por los treinta: Vamos, quiz llegue a ser Mengs si Dios me ayuda. Dios lo ayud tomando para ello la inesperada ocasin de un hombre del que no se acuerda usted, seora ma, pero que fue antao pintor muy bien situado en la corte y ms que lo habra sido si no hubiera perdido el tiempo teniendo envidia de su sombra; y ste, cuando conoci al joven bajo y grueso, opin que era inofensivo, se interes por l y decidi echarle una mano e introducirlo en sociedad como valedor y, por qu no?, abanderado; s, Dios puso en su camino, ms fatuo que Tipolo hijo, ms liante que un napolitano y ms inepto que Mengs, al gran Francisco Bayeu.
De eso, de esa concisa tirada con los dados cargados, sabemos cuanto se puede saber, pues nos lo dijo la pobre Josefa, o lo call de forma tal que al callar lo deca todo. Josefa, seora de Goya, de soltera Bayeu; Josefa con su breve y rala trenza enroscada encima de la cabeza, su pelo ni rubio ni pelirrojo y sus rasgos, igualmente indecisos, su sonrisa plida y sus bondadosos ojos; Josefa, que le dio cuarenta aos de su vida, hasta su muerte, la muerte de ella, y a quien hizo l la limosna de hacerle un nico retrato pequeo, en cuarenta aos, ese retrato que ella conservaba con devocin, que vi yo en
su cuarto, que contemplaba sentada, con las manos juntas y su sonrisita tmida, igual que la retrat l, con las manos juntas y la sonrisa tmida, dando quiz gracias a Dios por aquel milagro, o disculpndose por su falta de modestia: la pint una nica vez, con los mismos colores y la misma mano con que pintaba a la reina y los cardenales duques, a los infantes y sus juguetes; Josefa, a quien l llamaba Pepa, y que le era tan necesaria como la brocha grande, llamada de Lyon, y el negro de humo con que se pintan los fondos, cosas que no se ven, pero que constituyen el cuadro y el espacio; y, sin ellas, a los prncipes de recargados atavos que estn en primer plano los absorbera la nada; Josefa, a quien quiz am como no se atreva ella a decir ni se atreva a pensar; a la que dej preada diez veces sin provecho alguno, menos aquella vez en que naci Javier, que no fue a reunirse a toda prisa en la fosa con sus hermanitos, inmovilizados en su forma perfecta, rematados como cualquier cuadro, descomponindose inacabablemente igual que los cuadros de su padre; fue madre, pues, de todos esos cadveres pequeos y del cuerpo vivo de Javier, que fue un fatuo y a quien am su padre, y quien tuvo a su vez un hijo, Mariano, an ms fatuo si cabe, a quien adulaba su abuelo; Josefa, hermana desdeada de Francisco Bayeu, que pas a las manos de Francisco de Goya, que tuvo a bien aceptarla, en pleno mes de julio, en pleno Madrid, o casi, en la pequea iglesia de Santa Mara, que se halla en un arrabal de Madrid.
Pepa no dice que fue feliz aquel 25 de julio. Pero, al hablar de ese da, pasados veinticinco aos, todava se ruborizaba, no como se ruboriza usted, seora ma, sino como se ruborizan esas rubias modestas, desvadas, sin rasgos, a las que azora su placer y que ste se les note, desconsoladas de que su rubor las torne an ms desvadas y de que su alegra recordada sea, sin duda, bien poca cosa, pues aquella emocin tan grande que vivieron y ya es cosa pasada no enciende envidia alguna en la mirada de los dems, cierto inters apenas, mas s ese simulacro de comprensin, que es lstima; ya estn acostumbradas las rubias desvadas, cuentan con ello al hablar. As que Josefa refera lo feliz que fue su Francisco en aquel 25 de julio, con su levita gris perla a la francesa, que le estaba un poco estrecha, de corta estatura cierto es, pero bien tieso, y no tan grueso como se ha dicho, sino mofletudo, eso s, como un nio, y, como tal, alegrndose de todo, de estar casndose, de una urraca que pasa por encima de Santa Mara cuando empiezan a sonar las campanas, de los pajecillos, todos de rojo, que se hacen un lo con sus ramos de gladiolos blancos, con sus modales menudos de hombres menudos, y de esos ojos tan abiertos que ponen de pronto, de esas lgrimas que sueltan sin que nadie sepa el porqu, porque pasa una nube por encima del sol, porque el peldao del atrio es demasiado alto para sus pasos, porque el mundo no se detiene en ese instante de su alegra. Y l era igual que ellos, dice Pepa. Y si estaba alegre, no era porque entraba por clculo y barbarie en el clan Bayeu, como dijeron las malas lenguas; no porque casi entraba en Madrid, porque estaba ya a sus puertas; no era porque se converta acto seguido, con un golpe de varita mgica, con el desvirgamiento de una pobre chica, en el cuado de Francisco Bayeu, pintor del rey, discpulo favorito de Mengs y su delfn seguro, mandn y omnipresente, inepto, poderoso; y se converta, ya de paso, por el
mismo precio, en cuado de Ramn y Manuel Bayeu, no menos pintores y no menos ineptos, pero ms mansos, con los rasgos y la voluntad sin filo, empantanados desde haca mucho en la mortecina paleta del gran Bayeu, los dos valedores y abanderados; no, deca Pepa, nadie me convencer de que todo eso no eran sino maledicencias: es cierto que se alegraba de entrar en la familia de mi hermano, pero era porque quera a mi hermano, lo admiraba y se fijaba mucho en lo que deca cuando hablaba de pintura, mi hermano saba de todo y a mi novio le quedaba an mucho por aprender. Y a lo mejor tambin se alegraba de casarse conmigo, no lo s.
Vedlos, pues: salen de Santa Mara en esa hermosa maana de julio madrilea, joven an aunque ya aprieta el calor. Llevan el tricornio en la mano; Bayeu luce una levita de terciopelo de un marrn clido y un calzn ocre; est precisamente detrs de Goya y, como es ms alto, le tiene puesta una mano en el hombro, haciendo que se fije en lo bueno que hace. Ambos alzan los ojos y cuanto ven les resulta tan grato como a nosotras: los rodean pintores, y condes ya, chalecos bordados de majo y grandes cordones azul celeste en pechos ducales engalanados a la francesa, libreas ms patentes que unos blasones, mil vestidos, ora a la francesa, ora de maja; y, all arriba, brincan las campanas, esos monstruos delicados de pesado bronce que son para el odo lo que las flores para los ojos, y, lo mismo que las flores, es decir, con modestia, pero sin fallos, se enfrentan con la gran cpula inmodesta de los cielos y la saludan; los abanicos y los tricornios son tambin flores, dice Bayeu, inclinado sobre el hombro de Goya. Pero qu sucede pues? No ha fruncido el novio las cejas y no lo hace acaso para gritar que la novia ha despegado los labios? Qu pasa de repente, seora ma, por encima de esa boda? Ser un chaparrn, en pleno julio, sin que nada se haya agolpado all arriba, de repente, ah mismo? Dios no est airado, como suele decirse con frecuencia, e, incluso aunque lo estuviera, tampoco nos enteraramos, pues ya no lo manifiesta. Tampoco es una incursin de la Inquisicin, con hogueras y carretas, sambenitos y sonoro trueno rtmico de exhortaciones latinas, nada tiene que ver la Inquisicin en todo esto, como de costumbre. De dnde viene, empero, esa anchura detestable sobre sus cabezas? A qu mal pintor se debe? Unos tricornios salen volando con la borrasca, y no es el viento el que se los lleva; suben, negros, hacia toda esa negrura que no les costar alcanzar, bastar con que batan dos veces las alas, pues el cielo no se remonta ms all del pinculo ms bajo de Santa Mara; son unas curiosas aves voladoras. Y dice usted que ahora doblan las campanas? Y esos pobres invitados, en las escaleras de piedra, cuan desvalidos estn, todo se les cae de las manos, se agachan para recogerlo, se agachan, tienen huecos de sombra en la cara, y qu barbilla tan gruesa, qu flaccida fealdad, qu boca, bestial dice usted que es, seora ma, y se retuerce y se contrae, se abulta, saca los dientes y la lengua fuera del recinto del habla, no se trata de fealdad del alma, no, no se trata ni de apetito ni de lujuria con este tiempo que hace!, no es ni siquiera miedo, pues bien saban que haba de llegar esa rfaga de viento, es penoso esfuerzo, seora ma, un muy penoso esfuerzo. El morral del cielo negro pesa en los hombros. Se aguanta como se puede. Y qu ms? Quin ha matado a esa mujer, con las faldas
subidas hasta los sobacos y cruzada, cabeza abajo, en los peldaos? Y cunta agua corre por esas faldas arremangadas, por el desventurado rostro, ni rubio ni pelirrojo, por el vientre flaco del que no saldr Javier, del que no saldrn diez menudos cadveres y casi cadveres. Bayeu y sus hermanos, el amigo Zapater, los duques, el anciano maestro dorador, que ha venido jubiloso de Zaragoza con la levita de los domingos, sos son todos los Nabucodonosores que, a cuatro patas, pastan en torno, que pastan y son pintores, que pastan y son duques, que sobre todo lloran, desde luego, pero cmo vislumbrar bien las cosas con esta lluvia? Debe de ser el viento el que los ha derribado, a que s? No la locura, no la perversidad. Son ellos? Vaya usted a saber. Todos se parecen, no se sabe quin se come a quin. Pero el joven bajo y grueso que huye por all, por el callejn, con la levita no ha mucho gris perla chorreando, goteando bajo las trombas de agua, igual que una paleta de sag, ese diablillo gordezuelo que se regocija bajo el chorro de los canalones, bien nos parece que lo conocemos, con esa simpata, esa lozana alegra de vivir, esa modestia y esa faca entre los faldones. Una faca? Dnde? En cualquier caso no en manos de Francisco de Goya, que se vuelve, sonriente, hacia Francisco Bayeu y le dice que s, que todo est florido, los abanicos y los prietos espinos albares de las mantillas blancas, los rizos, las redecillas de los majos y las hebillas de sus calzones, los filos rojos del tricornio del suizo, las manos de las mujeres, abiertas falange a falange como flores ptalo a ptalo, y fjese, mi querido hermano, en esos nios todos de rojo que nos miran con esos ojos tan limpios, a que dan ganas de pintarlos? Exagera, como suele, pero es ste un pecado menor. Vamos, eran sueos. Fue un sueo raro que se me vino. La vida, si no, sera un mal sueo. No, hace bueno, fjese bien, seora ma, estn tranquilos en la parte alta de la explanada, resplandecen de color y gozo, el cielo de Tipolo es perfecto, all arriba, hondo, lejano: todo ese azul lo remat el Creador, nada hay que retocar. Podemos, pues, casarnos de levita gris perla y tener hijos. Nada hay que objetar. Y a lo blanco y lo negro de la urraca posada en el rbol de la plaza de Santa Mara, quieta, con el pico suspicaz y ntido, los ojos redondos y de trazo firme, a esos colores blanco y negro los separa a la perfeccin un trazo magistral, pluma blanca sobre pluma negra con pinceladas breves y precisas, que no se mezclan, que no se mezclan tampoco con las hojas, ni las hojas con el dilatado azul de ms arriba. Goya mira esa urraca.
Lleva cogida cariosamente del brazo a Pepa.
Baja por las escaleras, no sabe si volver a ponerse o no el tricornio; luego, se lo encasqueta con decisin: estrena la parte de dicha que le corresponde en este mundo. Sabe usted qu es la dicha, seora ma? Esas temporadas de la vida, que con frecuencia pertenecen a la juventud, aunque no siempre, en que uno tiene fe en s mismo sin tomarse por otro diferente, en que tiene la esperanza de que dentro de un ao, dentro de diez aos, se hallar al fin colmado, es decir, que habr llegado a donde quiere llegar, que tendr lo que quiere tener, que ser de una vez por todas lo que desea ser, y lo
seguir siendo; de momento, se sufre, se es algo menos o algo ms que uno mismo, pero dentro de diez aos ya estar donde quiere estar: y en ese leve sufrimiento consiste la dicha; y todas sabemos que durante esos cinco o seis aos Goya fue feliz. Tena paciencia, quera ser mediocre, se dispona a hacer carrera; y para ello, por supuesto, era un tanto charlatn, con una pizca de talento y una pizca de impostura, talento para el color, para las zalemas a los prncipes, las reverencias, las conversaciones envaradas o rebosantes de ingenio acerca de los maestros, de la tcnica, del remate, del resultado: todo ello en compaa de Bayeu, que se tomaba por Mengs; y de Mengs, moribundo ya, pero que no se apeaba del burro de creer que era la encarnacin de la teora en persona hecha pinceles; y de jvenes colegas con no menor talento ni capacidad para la impostura que l, que queran medrar, ir en coche, pintar bien, ser algn da Mengs o Tipolo, segn sus gustos o su paleta los orientasen hacia los ngeles ms tiesos que un papa de aqul o hacia esos otros, ms dctiles y de carne equvoca de ste. Y, bien pensado, al estar tan bien compartida, no deja acaso la impostura de serlo? Por qu no iba a ser la pintura una farsa si la vida tambin lo es y basta con casarse con la pobre Pepa y adular a Bayeu para conseguir que le hagan a uno encargos los prncipes y se fijen en uno las duquesas? Vamos, no haba motivo para romper los bastidores, como haca antao en Zaragoza, ni para morirse de risa por dentro cuando Mengs hablaba de la Proporcin urea. Todo no era sino una niera; era una traicin a la cofrada de los pintores, a la pintura quiz, a la marcha de los acontecimientos. Puede concebirse que un augur se le ra en las narices a un capitn muy serio y preocupado, mientras examina unas visceras de pollo que otros augures estn comentando con la mayor seriedad? El gran capitn pierde la batalla, a los augures se los expulsa, el pueblo sabe que su desdicha no tiene sentido alguno. Acaso sale alguien ganando? No, lo serio de verdad, aquello en lo que consiste la pintura, es trabajar igual que rema un galeote en la mar, con rabia e impotencia: y cuando est rematado el trabajo, cuando se abren por un momento las puertas del presidio, cuando est colgado el lienzo, hay que decir a todos, a los prncipes, que se lo creen, al pueblo, que se lo cree, a los pintores, que no se lo creen, que a uno le sali la obra de golpe, contra la propia voluntad y en un milagroso acuerdo con ella, casi sin cansancio, igual que una primavera que brotase en la punta de los pinceles, en decir que un algo se adue de la mano de uno y la fue guiando de la misma forma que los putti con un solo dedo sujetan un carro; y ese algo es Tipolo redivivo, toda la pittura infundida en uno, la observacin de esa naturaleza tan preciada (est usted oyendo, seora ma, las silenciosas carcajadas que les suenan por dentro de la cabeza a los pintores?), el arte en fin, alado como un ngel y complaciente como una maja. Algo as como imaginarse a un galeote, en el puente de la galera, con una bola en cada pie y las manos inertes, declamando que el mar ha tenido la gentileza de impulsar su remo, que ha ocupado su lugar para purgar su pena, que lo ha acunado y por qu no? que ha nacido de su remo.
Jug Goya a ese juego durante cinco o seis aos, y ahora con dicha y xito, porque (se lo he dicho ya a usted?) ahora saba pintar, y no ignoraba que saba pintar.
No es que creyese en su pintura, como suele decirse; no es que, a partir de ese momento, creyese en la Pintura, en ese algo inaccesible cuya ausencia y asechanza lo haban torturado antao, aquella dolorosa esperanza que quiz se haba adueado de l siendo un nio, entre santos dorados que lo miraban, le pedan algo, en aquella quimera, ms fugaz que una sombra y nunca vislumbrada, fruto de la prodigiosa conjuncin de una mano y un limitado espacio que sera el mundo; y el mundo nacera de esa mano. S, seora ma, lo que dese antao fue que el galeote firmase el mar con su propia mano; y como eso era imposible, por qu no regresar a su banco, entre sus semejantes, penando, dichoso quiz, esperando el rancho, remando? La pintura no era ms que eso; y, si no era ms que eso, l saba pintar. Es ms que probable que fuese feliz, amarrado a su banco, en la calle del Reloj; Pepa le preparaba el rancho, los prncipes queran una cacera de codornices, una merienda campestre, un columpio, y l pintaba, sin exagerar la nota, fusiles y codornices, racimos de uvas, un jamn bajo los rboles, con delicados tonos azules, con tonos rosa, con tonos rojos esperados, pero que parecen brotar espontneamente, Giaquinto tal cual. Qu descanso! Pens que por fin haba acabado la lucha. Ira ascendiendo tranquilamente, camino de su muerte, la de un pintor excelente. Y lo estaba aguardando un atardecer en el que, entre enramadas italianas, bebera contento, viejo, maestro, a la sombra de las frondas, con cien techos a sus espaldas, don Francisco de Goya.
De momento, joven an y discpulo de todos, est bajo una enramada espaola, a orillas del Manzanares, en mayo; en el Mesn del Gallo; en 1778; con Ramn Bayeu y Jos del Castillo, pintores. Con Josefa? Est usted de chanza. Con un torero tambin, seora ma? Por qu no? Han trado consigo a Pedro Romero, o a su hermano Jos, o a ambos, pues la compaa de esos matarifes de bueyes garantiza que las majas acudirn como abejas a la miel. As que fue una de esas manlas busconas quien nos refiri esa comida, ese festivo desahogo de hombres poco escrupulosos, esa charla de artistas en que retumba sobre todo el dinero contante y sonante, y todas esas frondas prdigas que cuelgan sobre esos hombres de lucro, esos vinos generosos en sus gargantas avariciosas, pero cordiales, que rehuyen la mortificacin. Una de ellas fue, y quiz sta, precisamente, Narcisa, creo, cuyo muslo cie con rudeza la mano del joven aragons, bajo el encaje, bajo la mesa, en la sombra; porque, como bien sabe usted, seora ma, gustaba mucho de nosotras, como suele decirse, por poco que, guapas o feas, nos tuviera a mano; nos pintaba; sin mayores miramientos, nos trincaba, por debajo de la mesa o por encima; con palabras; de esta forma o de la otra, llegndose a nosotras, nos llegaba; y, sin mayores cumplidos, nos consuma. Porque ahora se otorgaba el derecho de gozar; no andaba ya con lavanderas, sino con mujeres presentables; y cuando uno pinta techos para los prncipes y quiere divertirse, tiene derecho a hacerlo como un prncipe. Y ya que todo lo dicho no le supona al joven bajo y grueso ms embarazosa molestia que la de decir las palabras oportunas en el momento oportuno y no era cuestin sino de muchas faldas levantadas en el momento preciso, no lo mencionar sino de pasada, si a usted le parece bien. No haba mal en ello, porque su mal no resida
en eso. Dijo, pues, la manla que nuestros tres pintores no se paraban en barras en sus juergas con su matador, su valedor, aquella prueba viva, un tanto incmoda y simple, pero tan lucrativa, aquella prueba ostentosa de que no eran unos patanes, que preferan la vida a la pintura, la sangre a los colores; y que si se juntaban para gozar de las hojas, y del vino, de mayo y de las mozas, no era para glorificar a un pintor vivo o llorar a un pintor muerto; era, hermosa ma, porque haban conseguido porque el gran Bayeu les haba conseguido un encargo fabuloso, un encargo de mucha categora para artfices de poca monta.
El rey y la Corte estaban en Aranjuez, como todas las primaveras, entre el agua en cascadas y los campos de junquillos; y resultaba que, entre los junquillos, haba dado el rey en la flor de echar de menos su considerable coleccin de pintura espaola, que se haba quedado en El Pardo y, en ese palacio, en las paredes del saln gigantesco en que sola vestirse, al levantarse de la cama, como se visten los reyes, es decir, mediando cien pasos y otros tantos dignatarios entre el calzado y la levita, y otros cien pasos entre la levita y el gran cordn, cincuenta hidalgos entre el cordn y los guantes, y, al salir frotndose los ojos del dormitorio, el tricornio, all, al fondo, tan pequeo sobre el terciopelo azul como, en el extremo de un puerto de montaa de Asturias, la choza de un pastor, aquella ltima parcela negra que no podra ponerse en la cabeza sino tras un peligroso desfile de Velzquez mudos, de Ribera negros, de altos dignatarios con penachos, de carne y hueso o pintados, de antepasados muertos y vivos. Los dignatarios vivos iban por doquier en pos de l, a Aranjuez en mayo, a La Granja en agosto, a El Escorial en otoo: pero los dignatarios muertos se quedaban en El Pardo, impvidos en aquellos anchurosos lienzos de las abruptas murallas, y a sos echaba el rey de menos; quiz necesitaba aquella montaa de hombres muertos para recibirlo a plena luz del da, sueos del rey an y, antao, carne de reyes; y, por mediacin de cinco o seis dignatarios vivos, hizo saber al gran Bayeu que tambin en La Granja y en Aranjuez quera ver amanecer sobre la ceremonia menor de su atuendo a los dignatarios y los antepasados muertos, y que, se vistiera donde se vistiera, quera por encima de su cabeza un reflejo pequeo de aquella montaa grande; y el gran Bayeu encarg al Bayeu menor, a Castillo y a Goya, que no eran dignatarios y eran de mano rpida, que reprodujesen otra vez, en aguafuerte y por un fuerte estipendio, esas reproducciones de hombres muertos.
A aquel estipendio que an no haban cobrado, nos dijo la manla, le dieron un buen pellizco en el Mesn del Gallo. La tarde va cayendo, el sol se va moviendo, y da de pleno ahora en los tricornios, que estn encima del mantel y absorben sin inmutarse toda esa luz, tan negros como hace un rato, cuando, a medioda, los cubra la sombra de la enramada verde. Traen ms vino. Los bribones estn ya a punto de caramelo. Hasta ahora, han hablado de reales, de ducados, han hablado de hallarse cerca de los prncipes, de manos de infantes por besar y de grandes cordones por ceir; algn pequeo
enfrentamiento ha habido al repartirse el botn: Ramn es hermano de Bayeu; Castillo, el de ms edad; y, en lo tocante a Francisco, qu ha hecho hasta ahora, a no ser esos cartones bellsimos, por descontado para los tapiceros de Santa Brbara? Slo le corresponder, pues, una cuarta parte, un buen pico, pese a todo, no, Francisco? Me apret ms fuerte, dice la moza, y subi la mano; yo, la verdad, no le dije nada, el vino, todo ese sol en la mesa, las hojas verdes. Con la otra mano, arrugaba el mantel. Un poco protest. Y ellos se lo consintieron; le prometieron una parte algo mayor y l se conform; el vino, seguramente, y la amistad, qu caramba, y el brazo fuerte de Romero en torno a los hombros del joven airado. Venga, Francisco, el dormitorio del rey! Ahora pero es que, cuenta la manla, todas estas cosas me trastornan y casi ni atiendo a lo que dicen ya no hablan de dinero, de reales, sino tambin de otra moneda contante y sonante, nombres de peso, que vuelan, junto con las pesadas avispas y el vino, dentro de nuestras cabezas; con grandes nombres andan a la grea; estas buenas piezas se estn repartiendo la tarea: para ti, Murillo; para ti, Velzquez; me quedo con Ribera, dice Castillo. En la mesa de al lado, unos boyeros tambin andan enzarzados por unas historias de bueyes. Cuando le proponen Velzquez, Goya est espantando con la mano, con la otra mano, una avispa; le parece bien, le da igual uno que otro, no est ya muy atento a la conversacin desde que le han prometido dos mil quinientos al contado, tiene la mano muy ocupada en m, contempla, sobre nuestras cabezas, la muestra del mesn, el gran gallo de hojalata con las alas abiertas, y yo tambin lo miro, ya no me controlo; dirase que canta, igual que cuando aquel otro reneg de vaya usted a saber quin; Francisco se inclina hacia m y me dice, guiando los ojos, que con unas plumas de paloma y unas rosas color carne sera un ngel precioso por encima de un paraso: lo abarca todo con el gesto, boyeros, pintores achispados, avispas en el vino ahogadas, rboles de parasos, y a m, bajo su mano. Re, hundiendo la cara en el brazo, encima de la mesa, entre los sombreros negros intactos y las jarras. Est muy bebido. Vuelvo la cabeza, nadie se fija en m. Los tricornios no se mueven, cae la tarde; no queda ya vino en nuestros vasos; me aliso la falda. l alza la cabeza, est llorando de risa, dice: que s, que s, Velzquez. Pobre Francisco.
As que fueron a El Pardo, al da siguiente u ocho das despus. Se los puede usted imaginar, seora ma, de la misma forma que los veo yo, cruzando la gran portalada, una maana de mayo, temprano. Van a caballo. Goya anda un poco rezagado, porque no monta bien, ira mejor a pie, pero el caso es que tenemos un caballo, vistoso, po, overo, tan diferente como sea posible del borriquillo a cuyos lomos recorramos antes las cartujas perdidas bajo sus campanas, en los rincones de los bosques, y que quiz resultaba ms de nuestro agrado que el caballo po, pero sobre el que no nos agradaba que nos vieran. Viste a la francesa, chaleco de piqu, guantes amarillos y ese verde tan bonito y fresco de la levita, que tan bien entona con la primavera: tiene uno que ponerse de tiros largos para ir a casa del rey, incluso aunque no est el rey; eso es, al menos, lo que suele creerse. Cruza, pues, la portalada. Qu bueno hace. Hay muchas campanas alzando el vuelo, y uno se siente no menos liviano. Hay mucha guardia
flamenca, muchos monteros, llaveros e intendentes; no los saludamos, las puertas se van abriendo, una tras otra como por arte de magia segn avanzamos, le arrojamos las riendas del caballo a un comparsa; no est uno para fijarse en esos rostros que no tienen nombre cuando se es Francisco de Goya, que, dentro de diez aos, ser Tipolo y ahora est subiendo ya por esta escalinata que pisa el rey todos los das de todos los inviernos. Por fin hemos entrado en la plaza, y al ltimo portero le hacemos una profunda reverencia, porque se es prncipe. Pero qu es aqu un prncipe? Camina delante, por corredores perfectos, muy largos, con ventanales; la luz cae directamente sobre cosas que relucen, oro, unos San Isidros y unos San Fernandos, espejos en los que, reflejo tras reflejo, se ven pasar, siempre en pos de tres espingardas, esa levita corta y ancha, de un verde tierno, y ese pelo rizado el tricornio lo lleva en la mano; unos ventanales, decamos, de los que cae la luz a raudales sobre cortinajes de un prpura denso, y otros con blasones, todo Flandes, y todas las Espaas, Flandes perdido, pero que ah est, las dilatadas Indias perdidas, pero que ah estn, todo el revoltillo pico de cien cuarteles en que se sientan los reyes. Todos los techos estn pintados; qu ms da, se vuelven a pintar. Goya sonre: as que slo era esto? S, pero es la flor y nata de este mundo, y dentro de diez aos, ser suyo. Por fin la ltima llave enorme gira en la ltima cerradura enorme; sta debe de ser la antecmara en la que el rey Borbn se viste, entre sus cuadros aejos, sus Austrias difuntos; no parece que haya mucha luz, no va a ser fcil trabajar. El prncipe que no es sino portero les ruega que entren. Por qu est tan oscuro si tambin aqu hay ventanales y claridad? Guiamos un poco los ojos, alzamos la cabeza; estamos en la caverna, y, en las paredes, los grandes monstruos.
En sitio tal, seora ma, cuando se fue el prncipe portero, cerrando la puerta, ninguna mujer hay que nos haya dicho qu se le vino encima a Francisco de Goya. Las lenceras que los vieron hacer corvetas en el patio no entran aqu; y las princesas que s entran estn en Aranjuez, cortando junquillos. As que hay que suponerlo todo. Qu lo agobia en ese preciso instante en que arroja con desenvoltura el tricornio encima de un mueble y se quita los guantes? No es Velzquez, qu caramba, bien sabe quin es Velzquez, ha visto de l mil estampas; y, en cualquier caso, la pintura no puede agobiarlo, bien sabe qu es la pintura. No obstante, poca cosa hay aqu, quitando los cuadros. Qu sol desaparece? Qu pone como la pez esta antecmara en donde la luz entra a chorros, en donde, de cuadro a cuadro, retozan los hermosos azules, los rojos, los blancos de jazmn y esos torrentes de perlas, todo ese gris que sombrea el blanco? Es algo que est ah, alto y quieto, dice usted; pero por qu gira tanto, entonces? Por qu ese algo quieto y cansado se enrosca rabiosamente en una sombra cada vez mayor, al galope? No, seora ma, no son esos caballos encabritados que llevan a lomos a sus infantes de sonajero, aterrados e impasibles, a sus condesduques aterrados y muy valientes, a sus capitanes vencidos y a sus capitanes victoriosos, aterrados. Ya ve usted que no se mueven, son caballos de madera para infantes nios. Pues no, tampoco giran esos guardainfantes con unas muequitas dentro; con lo desdichadas que son, no pretender usted que bailen? De dnde viene entonces tanto viento? No de las sierras
muertas pintadas all lejos; y esos rboles estn tan cansados como los hombres, no moveran ni una hoja en plena tempestad del Da del Juicio. Es quiz esa negrura la que galopa y sopla como un viento, toda esa negrura por detrs y por delante, y toda esa negrura en los cuerpos, que los atraviesa, los horada, los vaca, ese aire o ese plomo en la piel mal rematada de los infantes, de los condesduques, de los Felipe IV y de los enanos a quienes hizo condes. S, tiene usted razn, seora ma, tambin se estn riendo esos individuos siniestros, quiz de todo ese viento que tienen en la piel. Cmo sopla por ah; nos arrastra. Ay, nunca lo sabremos; giramos. Entremos, usted y yo, en ese caldero de negro color sevillano, en el que gira un torbellino de fragmentos de prncipes nios, unos bigotes de rey triste, un guante color perla y unos jazmines andaluces; en el que flota el nombre de Diego Velzquez que, en cincuenta lienzos, desmigaja su gran cadver; y en la superficie, all donde, como una brizna de paja, ha cado el joven Goya, con su levita verde tierno, en ese caldero, leamos.
Tena treinta y dos aos esa brizna de paja cuando cay all dentro de una vez para siempre. Y nadie lo supo. No se percataron de ello ni Castillo ni Ramn Bayeu, ya ocupados en bocetar dulces Murillo y desmesurados Ribera, carne de carnicera en ropa blanca de lavandera, en el extremo opuesto de lo que tomaban por la antecmara de un rey, pero que era algo as como un lazareto, la bodega de un barco negrero en el centesimo da de navegacin, al cruzar la lnea, de un barco en el que el joven Goya se dispona a remar para siempre, y no con esos remos de fresno con los que ayer an extenda azules Tipolo, sino con remos de plomo. Mir un momento a ambos, a sus cmplices, all, en lo hondo de la intensa penumbra, inclinados sobre sus bocetos, sin saber si iban a borrar algo, si iban a seguir con sus trazos, apasionadamente desvalidos y, no obstante, aparentemente seguros de s mismos, sosteniendo el lpiz con desenvoltura, como si fuese un cetro o un sonajero. Ya deba de estarles doliendo la nuca, de tanto alzar las narices hacia los cuadros colocados en alto: no est uno hecho para mirar tan arriba; ni tampoco para soltar los lpices y los sonajeros, beber y desplomarse bajo los cielos pintados, soltar un breve gruido y, enroscado en el atuendo cortesano, roncar con asiduidad debajo de Las meninas. Pero qu hacer, entre ambas cosas, cuando no se es un hombre pintado? Goya cogi el tricornio del taburete sobre el que lo haba arrojado, se sent despacio, con el tricornio entre las manos, y se qued mirndolo. Y se puso a pensar, despacio. Pens en un asno, que deba de llevar mucho tiempo muerto y comido de perros, al que haba hablado de Rafael, avergonzado, pero doblndose de risa sobre sus dos largas orejas; pens en un perro tuerto que se asustaba de los santos cojos de Francisco de Goya; pens en unos labriegos aragoneses de mejillas azules, en unos prncipes de la casa de Austria de mejillas rubias, en unos prncipes de la casa de Borbn de mejillas azules; pens en princesas desvadas y en carnes rotundas, en el deseo que se siente por las mujeres, y que se va cuando se las est pintando, pues no es posible, entonces, conseguir que no quede su carne herida, sin gloria, tan valiente y tan compuesta para cubrir tanto terror; pens en un hombre anciano de Zaragoza, quien, modestamente, interpona una fina lmina de oro entre el
mundo y los hombres; en una mujer muerta, que llevaba chocolate, sin ruido, a un futuro pintor del rey, y sin ruido se desvaneca, borrosa en su memoria, borrosa en esta tierra durante el tiempo que en ella estuvo; pens que los reyes son mejores o peores que los dems hombres si precisan, todas las maanas, al levantarse, un alud de espectros por encima de sus cabezas. Pens en muchos caminos hechos para nada. Pens que iba a volver a empezar para l el presidio de Zaragoza, pero, en esta ocasin, sin recursos, sin Madrid al final del recorrido, sin rey que pudiera liberarlo, sin techos que horadar, sin nada. Le pas revista a todo mientras el tricornio le giraba maquinalmente entre las manos. Alz, al final, la cabeza hacia esas cosas grandes y enfticas que parecan hombres.
Hombres, sin duda alguna. La distancia nos atosiga, el suelo es viejo, en el cielo no hay sino nubes, y atosigan tanto como la distancia; estamos entre ambos, dirigimos la vista muy hacia lo alto o, si no, nos miramos entre los pies, hacia el suelo; no estamos aqu; slo existen a veces los atavos, los tules, los uniformes y sus pasamaneras, e iluminan algo furtivo; es quiz el alma eso que brilla intermitentemente en los botoncillos de ncar de los chalecos y, por las corbatas de encaje, sube hacia un paraso, chorrea en cascada y se regocija en las charreteras; y es tambin ella eso que sujetamos en la mano, eso que llevamos en la cabeza, negra y condenada, en los tricornios. Pero este cuerpo que el viento visita, dnde iba a poner el alma? Cierto es que no sale volando, tanto viento lo mantiene aqu sujeto. No existe, ni tan siquiera de cuerpo entero, con un alma en lo alto y firmemente afincado aqu abajo, en este suelo en el que el alma ejerce como buenamente puede. No obstante, dos pies lo sustentan, como sucede con los borriquillos cuando, con las dos patas de delante apoyadas en un mrete, pastan pacientemente las hojas tiernas. Se halla ese cuerpo apasionadamente indeciso, no sabe si debe agacharse para recoger lo que se le ha cado o si es mejor que eche hacia atrs la cabeza, con la boca abierta, mendigando el man y recibiendo lluvia; no lo sabe. Entonces, irresoluto, se endereza y mira a quien lo pinta, fuerza es, puesto que se digna pintarlo; pero no est mirando nada. Ser eso, seora ma, lo que ayer an se conoca con el nombre de Cada? Ser eso esa luz repleta de tierra y esta voltereta muy digna de cuerpos inmviles, ser eso lo que no acaba nunca de caer dentro de esos cuerpos que no caen porque los sujetan los guardainfantes, las corazas, las realezas? Cree usted que ser slo el cielo de Flandes el que atosiga todas esas venias hastiadas que se estn haciendo dos capitanes entre dos filas de picas? Esas Hilanderas, que no son sino un cuadro ante el que est a pie firme el joven bajo y grueso, demasiado sabe usted, seora ma, qu estn hilando: las bobinas son pesadas y densas, caen, ruedan, se devanan; un tajo; todas acaban, pero no tienen fin; tras una, viene otra. Basta ya, dice usted; estas palabras hueras la cansan, estas hechuras la fastidian. Mire slo una vez ms, la ltima: en una esquina de ese cuadro, que se llama Las meninas, en ese cuadrado de aire denso, en esa estancia desencajada en que hay enanas, un apacible perro infernal que espera, unas desdichadas que van cayendo, muy tiesas, y unos reyes viejos, al fondo, como nieblas de verano sobre el vaco, ah est el difunto pintor de Sevilla, con la paleta en la
mano, los ojos irresolutos, adusto como un Austria, distante como un Saturno; no mira nada y hace como que mira a Goya, de tiros largos, en mayo de 1778.
Goya miraba lo que nunca podra pintar y, por esa misma razn, tena que pintar ahora. Si es que quera habrselas con lo ms opaco, haba acertado de lleno. Pero, lo quisiera o no, ya no tena vuelta de hoja; ya se le estaba metiendo dentro atropelladamente, cayndole dentro de la levita corta y ancha, como cay antao dentro de las corazas de la casa de Austria. Y l, que no tena esa paleta sevillana que mostr cmo caa, tena, no obstante, que mostrarlo recurriendo a lo que tena a mano, su paleta aragonesa con parches venecianos, su escaso entendimiento y su fachenda, mientras que el gran seor sevillano pareca comprenderlo todo y no mentir nunca. Pues eso es lo que sucede con las bellas artes, seora ma: unos ancestros pintan el mundo, se desalientan, saben que el mundo no es como ellos lo ven, y menos an como ellos lo pintan; pero llegan unos nietos que, de repente, ven el mundo como lo vieron los abuelos, y tambin, empero, como creen verlo ellos, y esas dos visiones los sacan de quicio o los paralizan, enormes mariposas nocturnas entre dos faroles o asnos de Buridan que se desalientan y pintan. Y as van las cosas, de padres a hijos, de enanos vivos que intentan equipararse a gigantes muertos, del muerto al vivo, el juego de los enanos gigantes. El prncipe del Buen Retiro, el sevillano taciturno, el que no es ya sino sombra de un ciprs o taido de campana en los jardines del Buen Retiro, Velzquez paseaba por los jardines del Buen Retiro, brindando su cuerpo terrenal al fresco del atardecer, queriendo tambin l equipararse. Y su prncipe, su Gran Seor Retirado, era quiz el pintorduque de Flandes, el de la carne por piezas y esas mujeres tan blancas que arrebata la Cada y disfrutan, tan rollizas, de la Cada; o, antes bien, aquel griego de Toledo que rem contra corriente, que pint para que cayesen menos las cosas y en el que toda carne sube hacia las fuentes, carne apenas, alas, encajes de las golas, aire y zumbido de aire; fue quiz Tiziano, cuyos rayos son de oro puro, o Tintoretto, que los hizo de ajenjo: y no haber sabido sacar de ese oro o de ese ajenjo sino un poco de miel terrosa, eso era quiz lo que lo agobiaba al caer la tarde bajo los cipreses del Buen Retiro, lo que lo priv de toda palabra que no fuera cortesana, lo que lo hizo comer en la palma de la mano del rey y aceptar esos cargos mercenarios, ayudante de cmara, llavero mayor, aposentador mayor de Palacio, caballero de Santiago, para triunfar por fin en cierto modo, l, que fracasaba al concebir la Cada desenfrenada, y tambin el remontar del vuelo. Pero tampoco l lo admiti; hizo lo que pudo; no pint la bacanal de la Cada, ni la ascensin vertiginosa, que son cosas que slo los gigantes pintan, sino, a medio camino, grandes seores de carne que no conseguan gozar con la Cada y, no obstante, nunca subiran a los Cielos.
Es esto que digo demasiado simple, seora ma? Ya haba visto muchos Velzquez nuestro amigo Francisco; no hubo ese da revelacin, ni se abri un abismo ante sus pies. Y dice usted que no he mencionado tampoco aquel viaje que hizo a
Roma en su juventud, durante el que tuvo la oportunidad de estudiar y asimilar a Velzquez y a sus maestros, lo ms granado de la pintura? No cabe duda. Tiene usted razn. De dnde habr sacado yo esta oscura historia de caverna? He vuelto a soar delante del caldero sevillano; ma ha sido la embriaguez, y he querido atribursela a Goya, pues soy una vieja necia. Por lo dems, no ve usted cmo sale nuestro pintor de El Pardo, a las doce del medioda, haciendo corvetas, algo torpe, pero tan presumido, montado en su caballo po? Salve, Pintor de Cmara. Ya lo tenemos en los merenderos de orillas del Manzanares, dndose un banquete; las majas lo adulan ms que nunca desde que se ufana de llamar de t a los castellanos; palmotean a su alrededor; se suben un poco las faldas de mil colores; se sientan; rozan los manteles. Ren unos apuestos caballeros; los poetas y los toreros tienen ademanes gozosos en la fresca sombra; quiz estn ya hablando de esas libertades por venir que corren de tapadillo allende los Pirineos. El tricornio est encima de la mesa, mate; brilla el vino en las jarras llenas. Apenas si veo a Velzquez. Pero cuntos gladiolos en el agua. Maana tambin va a hacer bueno.
QUIERO SOLAZARME
En sus aos mozos le pareci un intolerable escndalo que no fueran suyas todas las mujeres. Me explico l no puede explicarse ya: no era asunto de seduccin; gust, como otro cualquiera, a esas dos, siete, treinta o cien mujeres que a cada cual corresponden segn sea su estatura, su rostro, su ingenio. No, lo que lo endemoniaba, por la calle, entre bastidores y en los comercios, en la mesa de todos cuantos lo recibieron, entre los prncipes y en los jardines, doquier pasan las mujeres, en fin, era el no poder disponer de una de ellas, la esposa del mecenas, una nia o una puta vieja, sealarla con el ndice y que, en viendo ese gesto, acudiese y se brindase de inmediato, y que l, tendindola all mismo o llevndosela a otro lugar, la gozase no menos de inmediato. Y me sigo explicando: no se trataba de obligarlas a nada, no; sino de que ellas lo apeteciesen como l las apeteca, de forma indiscriminada y absoluta, de que ese deseo las privase de todo razonamiento, como tambin lo privaba a l, de que corriesen, en fin, espontneamente hasta lo hondo del bosque y mudas, inflamadas, sin resuello, se aprestasen para que l las consumiese sin ms rodeos. Eso fue lo que me dijo, efectivamente, aquella noche de julio, entre dos ataques de tos, y con mayor crudeza de la que pongo yo en narrarlo: quera tener bula; esa entrega mltiple a la que aspiraba se la deban, aunque no me dijo en pago de qu deuda, pero nunca la cobr y era deuda tan tremenda y de tan gran desfachatez que a l mismo le daba risa; nunca la reclam; quera callar, quera que se le ofrecieran ellas en pago de ese silencio y ser la nica mano en todos esos vestidos, sin ms comentario que se, chispeante como un lenguaje, de la seda remangndose en el instante enardecido. No cobr ni un escudo, por
descontado, quera demasiado o demasiado poco. Quiz en eso era todos los hombres; mi estado no me permite opinar y, adems, vivo retirado.
Soy el prroco de Nogent. Cuando lo conoc, haba ya renunciado haca mucho y, en consecuencia, pintaba. Fue el orondo Crozat quien lo trajo, o quiz Haranger, el sacerdote; todos esos hombres ilustrados tienen aqu quintas de recreo, pabellones chinos, bosquecillos con columnatas, y en ellos cenan, escuchan los violines y las frondas, divisan el Marne al fondo de los claros de los rboles. No s cul de sus poderosos protectores le daba cobijo a la sazn y lo haba instalado, para que pasase el invierno, en aquel a modo de templete pagano, estival, repleto de terrazas y ventanas, calado y lleno de corrientes como un mercado, que haba renunciado l a calentar, pese a las grandes fogatas que all ardan durante todo el da. Iba a misa, quiz por convencionalismo (no estoy ya tan seguro); no me fije en l; una maana, despus de misa de siete, se acerc a hablarme al salir yo de la iglesia. Era antes de que muriese el Gran Rey. Amaneca; a ratos, soplaba un viento fro.
Se present; yo conoca su nombre, mas no sus obras; repito que vivo retirado. En aquella oscuridad agonizante, me asombr su porte. An no se llevaba el pelo empolvado por entonces, sino la peluca descomunal, la casaca enorme y el calzn con lazos; los faldones y los puos eran interminables. Entre aquel montn de ropa, se perda la flacura de mi hombre. Quiz haba dormido yo mal; me dio la impresin de que no era de verdad; pareca dudoso que hubiera un cuerpo all dentro; mas, bajo la considerable acumulacin de pelo postizo, era imposible dudar de la veracidad de aquel rostro en el que pugnaban el deseo de seducir y el ansia an ms vertiginosa de desagradar; el resultado era una faz estupefacta, febril, ofuscada: me dije que no mucho ms satisfecho de su suerte est un espectro al despuntar el da y pone, quiz, de esta misma forma, buena cara para regresar a sus lgubres penates. El viento le levantaba un tanto la peluca; tena el pelo negro, era joven. La nariz, demasiado grande. All, en la escalera, con las manos cruzadas a la espalda, con mirada olmpica, el maniqu me habl con esa voz amable y cortante a la vez que presagiaba su rostro.
Se disculpaba por la frivolidad de su demanda; necesitaba imperativamente para una de sus fbricas un rostro parecido al mo; y, al protestar yo, argumentando cuan poco despuntaba aquel rostro mo, cuan ordinario era, convencional tanto sobre la sotana de cura cuanto sobre el cuello de un uniforme de mosquetero o bajo el cuvano de un mozo de cordel, aleg que aquella virtud no era tan corriente en un mundo en el que los mosqueteros y los mozos de cordel se consideraban gentes fuera de lo corriente y hacan por que sus rostros lo proclamasen. Insisti, me cortej, si decirse puede, elogindome con el halago de mi lamentable vulgaridad; me haca de menos para lisonjearme; y yo no consegua saber si se estaba riendo de m en mi propia cara, o si mi
cara le causaba consternacin, o si era admiracin lo que le causaba. Sonrea, mas algo haba que pareca tenerlo asombrado an; no creo que fuese yo, tan previsible, molesto ante su aplomo, pero cediendo ante ese aplomo, al fin, y acabando por aceptar servirle de modelo. Se despidi, tieso y adusto, y se alej a zancadas entre el viento seco. Se me haba olvidado decir que era alto.
Dos maanas le llev pintar mi rostro en ese templete glacial que he mencionado. Por lo dems, el lienzo estaba ya casi acabado cuando yo llegu: era un Pierrot de gran tamao, con las manos colgando y el porte de un simple. Habr de admitirlo? Yo, que carezco ya de ambiciones, haba tenido la esperanza, de camino, de que, por una vez, me pintasen con la apariencia de un prelado, de un profeta quiz, y me habra conformado con un papel de comparsa en una fbrica sacra, un levita detrs de Joad, o un oscuro testigo de la Pasin, mejor que con ese papel protagonista de payaso de cara enharinada que pretenda endilgarme. Me qued atnito ante aquella cosa grande y blanca; l fingi caer en la cuenta de mi apuro, que, por descontado, tena previsto; se disculp mucho y rea y yo hice por rerme tambin: no era acaso mi rostro el de un hombre cualquiera? Y, adems, quin iba a reconocerme en las casas de los gentileshombres en las que estara colgado nuestro cuadro? Empec a posar.
Miraba yo por las ventanas el parque sin hojas; miraba, en las paredes, encima de los muebles, otros parques, pero frondosos, pintados, otoos y veranos entre enramadas, orillas de ros, claros repentinos y sombras recluidas, como selladas, bajo oquedales en los que no se puede penetrar; en primer plano, estaban, de espaldas, unas mujeres hermosas, muy tiesas, con las alargadas nucas al aire y el vestido volandero cayndoles hasta los pies, cerrado como la sombra de los bosques. Algo as como el mundo. Me asombr de que hubiese quien dedicara la vida a eso: fingir las cosas y no conseguirlo del todo; y, cuando se consigue, slo se aade fugacidad a la fugacidad, lo que no se puede tener a lo que no se tiene; y cuan agotador es ese engaoso juego de luminarias y sombras.
Se lo dije, se ri y se burl de mi gran perspicacia; luego, volvi a rezongar. Hablaba poco mientras pintaba, pero maldeca mucho. No llevaba ni peluca ni gorro, y s una camisola inverosmil; se limpiaba los pinceles en las medias; sumemos a ello su expresin ofuscada, su flacura; era, en una palabra, un pintor como el vulgo se imagina a los pintores, como yo tambin me los imagino: vanos y verdicos, muy afectados y muy serios, y es harto posible que en esa afectacin consista esa seriedad, que slo ella los persuada de que son pintores y los obligue a pintar, escenas pastoriles u obras maestras, bufonadas o Apariciones; ellos tambin, qu remedio, se toman por luminarias. Y el mo pona en ello un gran empeo.
Qu ms da. Ya est muerto aquel amable comediante, poca luz da ya, por ms que alguna coqueta desfallezca con muchos alardes ante la perfeccin de sus drapeados o se ra de mi triste figura en ese caf que ha abierto Belloni, el actor, donde cualquiera, a lo que me dicen, puede verla ahora. Para eso se esforzaba tanto, pues? Una empresa tan grande, para seducir a quin? Mereca acaso la pena luchar contra la nada, igual que un Quijote, lanzar todos esos colores, los resplandecientes y los fangosos, por los aires, echrselos encima de las medias, echarlos encima de los muebles y, al final, quedarse quieto de pronto, como lo haca l ante la obra comenzada, ofuscado? No me apetece seguir describindolo con las manos en la masa; spase slo que rozaba la tela con golpes breves y bruscos; que pintaba con pinceladas cortas; que no haba, empero, ni una pulgada de su cuerpo que no participase en aquella casi nada; que aquellos amplios ademanes del brazo entero, de la pantorrilla entera, disparados desde lejos como para azotar con violencia el lienzo y disfrutar con aquel desmn, se resolvan en un toque furtivo, una caricia exasperada, entorpecida. Fomentaba en el aire una rbrica desptica y firmaba con una crucecita temblona; preparaba una bofetada gigantesca y se limitaba a poner un lunar en la mejilla de una Colombina: y todo aquello lo irritaba mucho, lo agotaba. Supona yo entonces que todos los pintores hacan otro tanto. No me enter hasta ms adelante, por boca suya, de que aquel toque breve, como de arte de esgrima, no era tan corriente y a l le deba que sus pares lo colocasen entre esos que, en la jerga del oficio, se llaman de pincelada ligera.
As remat aquel Pierrot. Al final de la segunda maana, me dio la espalda y fue a plantarse ante una ventana. Yo mir el objeto aquel. Y vi algo as como a un hombre del Octavo Da, como si a Dios, cansado, se le hubiese olvidado ya que haba creado al hombre la antevspera; pero para ste no le quedaba ninguna Eva en la manga; vi, en los rasgos, mi deslucida jeta; y la de l la vi en ese pasmo que ya ni era sorpresa, en la renuncia de quien, una vez ms, ha pintado para nada; la jeta de cualquier hombre cuando cree que no lo est mirando nadie. Era un objeto que no deca nada, un espectro o un imbcil, todo blanco, con manazas de hombre; detrs, unos chopos y unos pinos albares, un comparsa escarlata ocupado en otros asuntos y los vahos azules del ardor estival: de otro verano, sin duda, de hace muchos aos. En el parque, el viento de invierno soplaba, con rfagas blancas. Y l miraba el viento.
No recuerdo que haya mujeres en ese cuadro; no me pareci, el invierno aquel, que las hubiera en su vida, aunque una de las criadas que le haba cedido el rollizo Crozat, o quiz el seor de Jullienne, era bonita y taimada, ms presumida de lo que suele ser conveniente. Por distraerlo, pues, fue por lo que me lo llev a pasear por las orillas de los estanques de carpas que el hielo endureca, aunque rezongaba mucho antes de acompaarme, pues gustaba muy poco de la naturaleza silvestre, y menos an de la deambulacin; fue quiz por distraerlo por lo que le dije cmo era mi vida, siendo as
que l me encubra casi todo de la suya: le decan taciturno, y es cierto que lo era; pero si hablaba del rollizo Crozat, o del apuesto Jullienne con sus cautillos de plata, sus chalecos brochados, sus corbatas, o de sus maestros, en fin, o del pueblo llano de Nogent, que cra conejos y gallinas, chismorrea y muere, en tales ocasiones era un chistoso, avispado y amable, acerbo y mordaz, que los remedaba a todos con arte de bufn del que ninguno se libraba. Un bufn un tanto espectral, empero; pues contra quien lanzaba las mayores pullas, tindose de irrealidad, era contra s mismo, contra s, Monseor el Artista, ante cuya sombra haca ademn de quitarse el sombrero, fingiendo el habla picarda y desorbitando los ojos como el paleto de una farsa. Tambin fue para que se distrajera para lo que llev a su casa a Agns y Elisabeth, hija una y sobrina la otra de un burgus amigo mo, ambas muy dadas a las risas incontenibles, los intercambios de notitas y la melancola fingida, muy dadas, sobre todo, a buscar de quin enamorarse, inocentes pero picoteras, lechales, primas. Para que se distrajera lo hice; pero no soy tan buena persona, fue tambin para tentarlo.
Estaba trabajando entonces en una composicin de gran tamao, un encargo para la Academia o para algn comerciante, lo he olvidado; poco me acuerdo de aquel cuadro: slo veo ya un bosque alto, en cuyo centro haban abierto sus pinceles una brecha de considerable tamao por la que se colaban unas nubes, mucho color blanco, e incluso un templete remotamente parecido a aquel en el que l pintaba, pero espectral y repetido en el agua; como de costumbre, titubeaban unas mujeres ante aquella oquedad. El paisaje estaba ya pintado, las figuras slo esbozadas; pregunt a Agns y Elisabeth, con la boca chica, si queran ser esas mujeres. En presencia de ambas pareca molesto, quiz cortsmente irritado, y las miraba mucho. Las dos chiquillas, por descontado, se escandalizaron, se ruborizaron, se consultaron con el rabillo del ojo, y no dijeron que no; l tena atuendos elegantes, y algunos de teatro, con los que vesta a las personas de uno u otro sexo, segn las que encontrase dispuestas a posar; anduvo revolviendo dentro de un armario y regres con un brazado de sedas crujientes, de satenes de color de rosa, de satenes azules, de vestidos escotados y corpinos. Las nias se vean ya marquesas y palmoteaban. Se engalanaron en la habitacin de al lado y se oan sus risas. El y yo no nos mirbamos. Las coloc en la postura adecuada; ya las tena conquistadas; y bien creo que no tardaron en perder de vista a ese pintor que, al principio, las intimidaba; y no qued, en su lugar, sino alguien ms cercano y de ms dulces secretos, un sastre puesto a su servicio, muy ocupado en drapear telas sobre sus personitas, un peluquero quiz, con aquel buen gusto que tena para peinarlas, recogindoles todo el cabello en lo alto de la cabeza y clavando encima, en aquella espesura estremecida, un airn, para dejarles las orejas y la nuca brindadas, las mejillas ms redondas y los senos ms prximos, como anunciados. Hizo de ellas rpidos esbozos de pie, en cuclillas, sentadas; casi siempre de espaldas. Se prestaban con amanerada buena voluntad a aquella representacin. l, agraviado, bocetaba en tres colores, como si de unas hojas se tratase, aquellas manos delicadas, aquellos menudos pies calzados.
Unas hojas, en verdad? Poco les faltaba a stas para estremecerse, y no precisamente con la brisa; y bien que lo notaba l. Estaba ms serio que nunca, demasiado serio. En su presencia, en presencia de aquellos corazoncitos sobrenaturalmente ataviados, ardiendo en la hoguera de que los mirasen y de saber que alguien los tena a su merced, se converta en otro hombre, desapareca su gusto por las bromas: slo le quedaba ya una intensa inhibicin asaz cmica en opinin ma, una suerte de tirantez en todo el cuerpo, un envaramiento de las pantorrillas y los brazos de la que slo se libraba la mano derecha, desligada, prodigiosamente libre como sola, cortando, distorsionando, dando profusos toques. La mirada estaba al acecho, pero imposible decir si era jubilosa por ver la presa a su alcance, o si conjuraba a esa presa en vano para que acudiese. No me hizo mucho ms caso que si hubiera sido un mueble; yo haba dejado de existir; l slo diriga la palabra a una de las muchachas, o a la otra, brevemente y con bastante rudeza, para que cambiasen de postura, lo mirasen, inclinasen la nuca: creo que ellas tomaron por laconismo de eficaz artesano lo que no era sino el suspiro irritado y clandestino del ogro hambriento que est afilando por debajo de la mesa sus cuchillos, pero eso slo lo supe ms adelante, y ellas tambin.
Volvieron muchas veces; estaban entusiasmadas con l, o con la tarea de posar a que las someta. No volv a estar presente en esos encuentros; pero s que us a las primas para muchos cuadros, en los que, luego, pude reconocerlas. Agns ms rubia, y Elisabeth ms llenita, ms dichosa, con el cuello ms imperioso y la risa ms aguda, arrobada. Me ausent en el mes de enero, pues los asuntos del obispo me obligaron a salir de viaje. No volv a Nogent hasta finales de marzo. Un atardecer era por Semana Santa, caa ya la noche, llova como llueve a finales de marzo, regres a casa del pintor.
El parque se abre en la parte alta del valle y desciende en suave pendiente hasta el Marne; el pabelln se halla a mitad de la cuesta, a la derecha, cerca de unos bosquecillos que lo ocultan un tanto; bordeando la cerca de la izquierda, el camino real baja hacia el puente del Marne, que queda oculto bajo una doble cortina de avellanos; entre el pabelln y el camino, hay una amplia extensin de pradera al descubierto, una pradera ingenua contra el fondo del cielo, que es, en verano, como las cosas que l pinta. La lluvia azotaba ese prado, el cielo bajo lo agobiaba, la noche se le vena encima. Yo estaba calado y me senta viejo. Llegu a un punto equidistante entre el edificio y el camino, dominando an ambos; se abri all abajo una puerta con violencia, con un estruendo de cristales opacos tras la pantalla de la lluvia; alguien sali y corri por el suelo empapado con paso raudo, pero torpe, como corren las muchachas: era Elisabeth, vestida de satn azul, desabrochada, chorreando; la reconoc cuando pas sin verme a pocos metros de m, cruzando la candorosa pradera bajo el cielo sucio; el agua le soltaba los cabellos recogidos; el airn de plumas le colgaba, pegado a la mejilla, como un ala de ave de corral muerta; miraba el cielo blanco y lloraba, con la boca muy abierta para
una suerte de risa; se recoga la falda con ambas manos y andaba a pesados trompicones, pisando con las medias blancas por la hierba embarrada. Agns le iba a la zaga, a distancia; caminaba deprisa, pero no corra, y llevaba el manto echado por la cabeza; me pareci que la llamaba; y tambin iba o riendo o llorando. Aquellas dos siluetas que se me aparecan eran desastrosas y apasionadas, muy patentes. Redoblaba la lluvia. Un galope a la izquierda me hizo volver la cabeza: por el camino real desaparecan sin tregua por entre los avellanos negros y volvan luego a aparecer unos jinetes de uniforme que corran hacia el puente del Marne, con la sobreveste al viento y la cabeza pegada al cuello del caballo; los caballos y las guerreras eran de una palidez de cielo: cre ver en ellos la gran cruz lvida con flores de lis volando como un ave nocturna: unos mosqueteros ebrios, sin duda, cegados a lomos de sus rollizos caballos, corriendo brutalmente a la carga bajo el agua, camino de un refugio, de una brasa para poner a secar las botas y los plumeros, igual que habran corrido a la carga con la espada desnuda bajo el fuego de la batalla. Desaparecieron de repente las empapadas sobrevestes, decay el galope de sbito, igual que callan los tambores de los ejrcitos en retirada, extenuados, vencidos entre las lluvias de Flandes: bast el breve tiempo que tard en imponerse y abolirse aquella visin brutal para que desapareciesen las muchachas; la pradera catastrfica estaba de nuevo lista para los violines del verano. l se hallaba a mi lado, inmvil, con la peluca chorrendole sobre la casaca. Me miraba con la boca abierta; y, de pronto, rompi en una risa interminable: yo estaba con las manos colgando y un porte de imbcil; intent sonrer y me aneg la vergenza de todo aquello. No le pregunt nada.
Se fue en primavera. Me dio ese dibujo pequeo de una mujer sentada que alza la cabeza y parece estar preguntndole algo a alguien que est a mayor altura y a quien no vemos, con mirada risuea pero sometida; es posible que est a punto de echarse a llorar; podra ser Agns, o Elisabeth, o cualquier otra. Y, por descontado, me hizo el regalo con esa expresin asqueada que tena siempre cuando pona los ojos en una de sus obras: la ejecucin era inferior a eso que l consideraba sus ideas, tena al arte muy por encima de eso que l practicaba, bien lo hemos sospechado. Se llev, pues, a otra parte ese asco de Monseor el Artista; se larg en una calesa con las armas de Jullienne al llegar el primer tiempo bueno, con su humor sombro y sus bromas, sus bales de crujientes telas para muchachas por pintar, su enorme peluca y esas pelucas pequeas que ya empezaban a estar de moda, sus marcos, sus redomas de aceite; ech quiz una mirada, por encima del templete, a aquellas frondas de las acacias tan llenas de sutileza que ya no volvera a pintar. No supona que me vera de nuevo.
Me qued en Nogent y, al principio, ech de menos a mi pintor, sus cambios de humor y, quiz, aquella forma suya de darme desplantes, o de sorprenderme, en cualquier caso; dej de pensar en las bellas artes; volva a quedarme slo la mesa de jugar al faran para perder unos cuantos luises, la misa para que el mundo siguiera
girando, las murmuraciones de las burguesas, los tremendos azoramientos de sus hijas prometidas y, con stas, si haca bueno, algn paseo por la orilla de los estanques de carpas. Renunci a mencionar ante las primas al hombre que habamos conocido, pues aquel nombre las ruborizaba no s si por voluptuosidad, vergenza o llanto, todo a un tiempo quiz; se desviaban de m; yo no era su confesor, slo un conocido un tanto rstico a quien le gustaban las mujeres ms de lo que era lcito vistiendo la ropa que vesta y no mereca demasiado crdito: y es cierto que no me merezco mucho, yo, Charles Carreau, prroco de Nogent por casualidad, cuya verdad no es quiz sino sa, plasmada en dos maanas de invierno, de la ignorancia hecha carne y disfrazada de Zani, de espaldas ya para siempre a unos chopos, un asno y un Leandro escarlata, dando animosamente la cara, desde unas cuantas pulgadas de albayalde y aceite de linaza, a quien me quiera mirar. Nada supe, pues, de lo que haba sucedido aquella noche de ira y lluvia, de jinetes, en el mes de marzo.
S que fue a su provincia natal de Hainaut, donde volvi a ver el mrete, y a unas primas ya crecidas, a las que dibuj, y esas calles en las que no pinta ningn nio; que las tejas vidriadas que fabricaba su padre le parecieron poca cosa comparadas con los Rubens, o a la inversa; que regres a Pars porque en esa ciudad crujen ms las faldas, hablan mejor los prncipes, es menos discreta la fama; que pase bajo los rboles del Luxemburgo, pues no le gustaba la naturaleza, pero no queda ms remedio que contemplarla si es que hay que pintarla. Durmi en casa de Vleughels, de Crozat, de Gersaint; no vivi en parte alguna y no se cas con nadie; tuvo quiz una aventura con aquella pastelista italiana que, desde esas ciudades de Florencia, Roma y aples que l nunca llegara a conocer, enviaba cartas al Signor Vato; pero pint a muchas mujeres cuchicheando, suspirando o pensando en las musaraas, que no decan ni s ni no; y ante ellas se plantaban a pie firme, atrevidamente, unos hombres y tocaban en vano una gran tiorba. Me dijeron que se haban expuesto sus obras en el puente de NotreDame, en el local del Gran Monarca, y que gustaron; que todo le sonrea y aquella gran tenencia de ingenio no era sino afectacin. S que la rabia se le meti en los pulmones, que el humor sombro hizo en l presa continua y, aparente a partir de entonces, se convirti en esa tos sombra y breve como su escueta pincelada; que la exasperacin de tener que pintar creci con la de tener que morir; y que el escndalo de no tener a todas las mujeres se convirti en el de no haberlas tenido a todas, ms intolerable an. Pero no s con qu las seduca, las someta quiz o las asfixiaba; no, no s nada de cuanto suceda y giraba como un torbellino cuando la sonrisa de las que posaban se converta en algo diferente y se quedaban entonces en el taller, subyugadas o aterradas, o echaban a correr bajo la lluvia, cuando quiz el mundo entero, telas crujientes, cielos hermosos y ambiciosas industrias, se converta en algo as como una carga de caballera, un galope desastroso en la noche, cosas de esas que no se pintan.
A finales de la primavera de 1721 regres. Y en esta ocasin s fue Haranger quien lo trajo, Haranger el sacerdote; lo trajo y se lo quit de encima enseguida, lo dej plantado en un lugar en que no pudiera ya despertar la compasin de los prncipes y toser encima de los hombros desnudos de las marquesas, aunque, eso s, alojado como un prncipe, pues hay algunas cosas rotundamente sonoras, las bellas artes, la muerte cercana, una fama asentada, con las que hay que tener consideraciones; en la mejor casa de Nogent, un palacio de rocallas y fuentes, con parque tambin, y terrazas bajo el enjambre de las hojas de oro, la casa de verano de Le Fevre, que casi nunca viva en ella, el Intendente de los Esparcimientos del Rey, pariente de los Orleans, a orillas del Marne. Al principio no supe que estaba all.
Me lo encontr un medioda por el camino de Charenton. Muy poco llovi durante el verano de aquel ao, y ya abril haba sido seco; por la polvorienta carretera vi que iba caminando, muy polvoriento, un joven lacayo que llevaba echados a la espalda caballetes y trpodes, y varias cajas grandes de pinturas. Sent el corazn oprimido, me pareci notar un aroma conocido antao, en tiempo de invierno; haba alguien sentado bajo unos manzanos, agachado. Mand detener la silla, me baj. Era l; alzaba la cabeza y miraba cmo me acercaba yo con la boca abierta.
La sombra sonrosada del manzano se inclinaba sobre l; y otros manzanos lo rodeaban amorosamente, esponjados, dilatados y estremecidos como vestidos pintados; imperaba en torno el tiempo azul y humeaba sobre frondas nuevas; todo, en esta ocasin, era como lo que l pintaba, todo menos l. La vejez, que reprodujo pocas veces y en la que, sin duda, no pensaba, se haba adueado de l en plena juventud; no haba cumplido los cuarenta y aparentaba sesenta; y me pareci cruelmente justo que el intenso cansancio de tantos placeres pintados se le pintase en los rasgos. Bajo la seda de la casaca, el rigor de las medias y los escalonados lazos de la corbata, todo anunciaba la capitulacin final; slo tena ya pellejo encima de los huesos y arrugas histrinicas y siniestras en los ojos; la gran nariz le abultaba de forma extraordinaria; tena el pelo tan blanco como la peluca que se haba colocado en la rodilla: un espectro, una vez ms, pero ahora en pleno da, y sudoroso como un hombre enfermo en el soleado camino de Charenton, lejos de sus glaciales penates. Los huraos ojos saltones se echaron a rer y l se puso en pie con una trabajosa cabriola. Se alegraba de verme.
Me dio el tratamiento de Su Eminencia, igual que haca ya tantos aos; empez a hablar, muy voluble, siempre pasmado y, en esta ocasin, febril de verdad. Me dijo que ya se haban acabado los Crozat, los Gersaint, los Jullienne, quienes, en fin de cuentas, no eran sino de muy poca monta; que ahora era husped de Le Fevre y estaba ms atendido que un persa, servido como el Mogol, hecho un sibarita; y que all pintaba las cositas de siempre, para que la mano no perdiese la costumbre, hojitas,
marquesitas, sencillos Zanis, toda esa pera tan trillada que uno podra trazar y hacer bailar con los ojos cerrados el minuetillo interminable; que si Su Eminencia se dignaba ir por all se encontrara en territorio conocido de tanto como los Pierrots se dibujaban sin sentir; que cenaba tarde, en vista de lo corta que es la vida; que pasaban mujeres por aquella casa; que era Intendente de los Esparcimientos Propios, de los esparcimientos de Monseor el Artista. Se fue enardeciendo; empez a imitar a Le Fevre, amanerado, palpando en el aire una tabaquera, una porcelana, extasindose como l ante el sonido ausente de un oboe, echando el ojo a la sombra de esos mancebos de los que tanto gustaba el otro. Yo me rea. Se detuvo a media farsa, lvido, empapado de sudor, como si se acordase de algo que se le haba olvidado por un instante y le volva ahora, dndole un golpe en todo el pecho, igual que una mujer huida, pero era una mujer que no tena cuerpo, ni nombre, ni vestido. Se puso la peluca, se despidi, muy tieso, y se apoy en el joven lacayo; tosa; le ofrec mi silla, mascull una negativa y, luego, con un ademn amplio e irrisorio abarc las frondas vecinas: rboles por pintar, Eminencia, y, con asco: rboles! Se alej afianzndose en el hombro del nio polvoriento; el sonrosado color de los manzanos, ingrvido, volaba sobre el cielo azul.
La casa de Le Fevre era ttrica. El sibarita viva de pan untado con cebolla; al Mogol slo lo serva aquel joven lacayo que cargaba con los colores y tambin con su amo, en buena parte, cuando ste sala a rastras, y, si era menester, se vea en la necesidad de empuar un violonchelo o lucir un sombrero de arlequn; y, entonces, se converta en colores y casi cobraba algo de sentido tambin l, y eso que no hablaba mucho y bien poco significaba; en lo referido a mujeres, slo vi a la criada que antao le haba cedido Crozat y de la que no se haba desprendido, por ms que no se hiciera cargo de nada; rea entre dos puertas, se pona colorete y se tumbaba bajo los rboles del parque; lo exasperaba: no haba que discurrir mucho para intuir cules eran sus relaciones. En los salones, los gabinetes amanerados y los dormitorios del ala norte, pues slo ah resida, haba apilado en los rincones, manga por hombro, los muebles, los adornos de la China, las tabaqueras y los ncares y haba colocado por doquier sus caballetes, y estropeaba los cortinones con sus pinturas: todo lo usaba de taller, a imagen y semejanza de aquel desaparecido mundo incurablemente por pintar, con urgencia creciente y ahora realmente cierta, con su antigua furia ahora justificada, de la que no se saba si estaba en continua explosin o si aplazaba l una y otra vez el estallido, pincelada breve tras pincelada breve, ataque de tos tras ataque de tos, liviano rigodn tras liviano minu que bailaban valerosamente unas apestadas que preferan bailar a desplomarse definitivamente, negras, con la boca tremendamente abierta y los bubones reventados; pero al fin no se desplomaban; preguntaban, en un soplo, el nombre de un rbol, de una meloda, pellizcaban con dos dedos la falda y giraban en el siguiente paso. As que, all metido, con todas las ventanas cerrndole la entrada al verano, entre las densas fumigaciones de elboro y borraja que le haba recetado aquel mdico de Londres, entre el apestoso olor a trementina y aceite, en aquel hospital irrespirable en el que unas marquesitas obstinadas, chifladas, sonrean de forma
insoportablemente tonta, cuchicheaban de lienzo en lienzo, su tos reinaba y se dilataba hasta los techos que concibi Coypel y fueron obra de orfebres, ebanistas, pintores, veinte gremios, suba por las escaleras y tropezaba con las buhardillas, floreca en el haz de las araas, tamborileaba en las ventanas, apelaba quiz al sol; pero no, no sala nada, era slo un leve escupitajo prpura sobre la prpura pintada de los chopos otoales; lo que fuera segua estando preso, se abalanzaba hacia fuera y, no obstante, se quedaba en la jaula del gaznate, tan desolador como una gran tiorba despanzurrada. Se quedaba en el palacio de Le Fevre. Bajo el sol de 1721. En aquel cajn enorme, en aquel tambor de piedra blanca bajo los rboles, en el que redoblaba eso que lo estaba matando y le vena del pecho.
El tamborileo dur tres meses. Sabidas son en Pars muchas cosas de las que sucedieron por entonces, y no har la cuenta de las visitas diarias que le hice y espero que le sirvieran de socorrida ayuda, aunque no slo me movi a ello la caridad; sabido es que se reconcili con Pater, el compaero indcil, quien pas unas cuantas semanas all, entre las fumigaciones y los sermones escolsticos; y que l, que se estaba muriendo, le hizo al otro el regalo de darle trato de pintor, siendo as que lo tena por un maestro menor; y que acudieron Crozat y Jullienne, Gersaint, Caylus, que se bajaban a toda prisa de carrozas con sus armas llevando bajo el brazo enigmticos lienzos empaquetados, mostrando sobriedad en la expresin y en la peluca, pero un s es no es risueos; sabido es que las carnes que por aquel entonces pint siguieron siendo sonrosadas, y los cielos azules, pues la muerte slo puede representarse con recursos groseros, podredumbre y paleta de turba, cosa que le repugnaba, o, por el contrario, con asunciones en exceso relumbrantes, tonos violeta como de iris, cruzados por amarillos de cromo, que no eran de su estilo y quiz le repugnaban tambin; y que se mataba a trabajar, como suele decirse, pues no le quedaba ms remedio que ponerle definitivamente a su retazo de leyenda la rbrica final en vista de la poca vida que le quedaba ya. Hay quien cree que la fama, que tan pronto le lleg y nunca haba de fallarle, fue recompensa para sus penas y trabajos y no haban de quedarle ya otros sino los de tener que morirse. Pero nada sabe nadie de aquel da en que me hizo ver a cunto suba la deuda que el mundo no le haba pagado y l supla, clandestina y silenciosamente, con una moneda falsa de su cosecha que era remuneracin bien pequea; nadie sabe que haban estafado al amable violonchelista; y que muri como un mendigo, acreedor burlado, saturado de pensamientos de bribn, a dos pasos de un tesoro, obstinndose en que era suyo y se lo haban arrebatado con malas artes.
Estaba echado en un saln azul de la planta baja; acababa de padecer uno de aquellos terribles ataques de tos que lo hacan caer, vestido, en el lecho ms prximo y lo sacudan durante horas, aquella tos apasionada que lo quebrantaba. Recuperaba un tanto el aliento; haba sangre en el encaje de la corbata; jadeaba entre espejos, con la cabeza echada hacia atrs y la mirada perdida. Yo tena que socorrerlo y saba
perfectamente que las exhortaciones piadosas no le hacan sino muy poco efecto; no s por qu se me ocurri alabar sus cuadros, a m, que tan mal puedo opinar sobre ellos y no me haba atrevido a hacerlo ni poco ni mucho hasta entonces; no peda l, por lo dems, a nadie opinin alguna, pona coto con esa agraviada o socarrona confianza en s mismo de la que ya he hablado. Le dije, pues, el placer que me causaban sus obras, sus horizontes y sus marquesas. Cmo no me haba percatado de que padeca una enfermedad del orgullo? Se enderez a medias, apoyndose en el codo, y me mir fijamente; es probable que fuera sta la primera vez en que le pareca yo interesante, en que era yo algo ms que ese Zani que le inspiraba afecto, ese cura del que se burlaba; un poco lo compensaba de sus penalidades, mas no lo suficiente, nunca sera suficiente. Ejerc de hipcrita y le asegur que, al final, haba conseguido simular el mundo; era una mentira tan burda que no pude seguir con ella. Se haba incorporado del todo, miraba los trampantojos del techo, en los que huan con raudo vuelo unos pjaros; solt una risa breve que no me sorprendi. Dijo entre dientes, con tono silbante, sin ira: Slo eso? Luego, desvalido como un nio, quejumbroso: Y lo que se me debe? Y mi paga?
Era el pintor mejor pagado de entonces. l sabra por qu viva como un ermitao: coquetera o avaricia. Pero tambin habra podido comprarse un palacio blanco y rboles para toser a gusto entre ellos; gastarse en ese gran lecho mortuorio los principescos honorarios que, ao tras ao, le pagaban Gersaint, Jullienne, los Orleans. No quise entender lo que deca; sin despegar los labios, le clav una mirada interrogativa. Pareca titubear; un algo juvenil le prest fugaz animacin, como antao; se levant de un brinco que tuvo que dejarlo exhausto, sac de la casaca la llave del ala sur y me la tendi; estaba temblando. Vaya a verlo con sus propios ojos, me dijo; y, con una suerte de ternura: Habr visto alguna vez Pierrot algo ms que esto que ahora va a ver? Me hizo salir con firmeza; me volv, para esperarlo y me indic por seas que fuera solo; o, a mi espalda, otro ataque de tos; y luego la puerta del cajn se cerr, la tos tamborile unos instantes en las ventanas y se apag.
Todos aquellos misterios tremendos, aquella llave al estilo de Barba Azul, me haban preparado para lo peor, para cualquier villana. Abr la puerta del ala sur, deambul por los gabinetes: no vi ningn asesinato, sino mucho libertinaje y cuadros muy hermosos salidos de sus pinceles. No era gran cosa, en verdad; nicamente mujeres desnudas en la cresta del placer, anchurosas y manifiestas, ampulosas como obras de Rubens, gozando con nfasis sobre alfombras de volanderos vestidos cados en tierra y hojas, en lo hondo de esos bosques de los que l siempre haba pintado las lindes. nicamente carnes desmesuradas de mujeres reducidas a no ser sino plena luz, sobrenaturalmente descompuestas; apareca tambin en esos cuadros, por descontado, con carcter accesorio, lo que daba placer a las mujeres, esa parte ftil y voluntaria del hombre que es la nica que les importa, presa de sus desbordamientos; mas bastaba con
la inclinacin del cuello, la ofrenda de la mueca y el resbalar del muslo para indicar de sobra el exceso de su contento; y habra podido el pintor dispensarse de representar lo que en demasa lo representaba. Aquellos arrobos tenan rostro: las mismas mujeres, las de siempre, esas pocas que cruzan por una vida y en las que se posa, por azar, el deseo: las Agns, las Elisabeth, y la esposa de Gersaint, todas las esposas, las hijas y sus madres, las livianas y las huraas, una pastelista italiana sin duda, la criada de los melindres; aunque no eran del todo las mismas; pues stas dependan de la voluntad de aquel hombre en sombra inclinado sobre ellas, aquel maestro cuyo perfil impreciso se confunda con las frondas, tanto ms en sombra cuanto que las carnes eran albas, espectro o pura emanacin de los rboles; pero, si se hubiera vuelto hacia nosotros, quiz habramos reconocido la nariz grande y la boca agraviada: las tena cogidas. Las tena cogidas? Era l acaso, con su pincelada breve y su incalculable deseo, la causa y el beneficiario de aquellas mil muertes que no las mataban? Nada tena cogido; ellas seguan escabullndose, se evadan incluso clavadas all a su capricho, la criadita que haba sido suya y la esposa de Gersaint, que no lo haba sido, y Elisabeth, que quiz lo haba sido, a la que quiz haba subyugado y conseguido, aterrorizado y conseguido, escandalizado sin conseguirla; y qu ms daba que les hubiera puesto o no la mano encima, dado que ellas no ofrendaban a nadie su embriaguez; no era l el Objeto nico; y all, habindolas derrotado su empeo, su deseo, su pincelada, giraban, brindaban una vez ms a la nada, al aire de los parques, a la noche que caa, el tumulto de sus bocas, la convulsin de sus caderas, y toda aquella blancura que brotaba desde los ojos en blanco hasta el vientre. Huan. Y no eran ya, por descontado, las livianas piruetas, los livianos cuchicheos dilatorios que recorren los minus, los quiz, los dentro de un rato, los ya veremos, que van rebotando, incansables, de jiras campestres a conciertos; era la evasin total y autntica, el inmediatamente, el ahora mismo, y, al tiempo, el grito, que ciertamente estallaba y relumbraba, se alzaba sin desvos hasta la cima de los rboles, como si fuera el mismsimo medioda el que gritaba; y s que era el medioda el que gritaba, pues nada estaba ya all para nadie, y nadie estaba ya all, ni el que era causa superflua del placer, ni la que era su desmedido efecto; y esa que as gritaba, esa que haba dejado por fin de hablar, de creerse alguien con un nombre y un vestido, Madame de Jullienne, las seoritas de Jullienne, Elisabeth o una fregona, esa cuyos rasgos podan no obstante reconocerse, la mejilla redonda y la boca, el cuello largo y los pechos, sa se abismaba al instante en su grito, desapareca, se converta en la criatura superlativa, exaltada y feroz que, bajo los diversos ropajes, era siempre la misma y todas a la vez, intercambiable, contra natura, la Lilith indiferenciada con su crujir de dientes y su mirada en blanco, ms ficticia que los ngeles, poseedora, igual que los ngeles, de un cuerpo glorioso y de una carne de fbula, y lanzando, igual que los ngeles, un canto exorbitado.
Oigo el cuchicheo de sus parques, el viento, las boquitas que prometen, recalcitrantes, el rumor de los satenes. Lo precisaba todo: los melindres, las palabras y el satn, la msica. Con eso cubra este grito. Este grito o este silencio prodigioso que
imperaba en el ala sur, ese intenso grito de las mujeres que omos al principio, entre el terror y la asfixia, cuando nos presentamos en este mundo que no nos pagar lo que nos debe.
Sal; podan ser las seis; la tarde estaba hermosa; los tilos exhalaban su aroma; al filo de la pradera cercana, dos jinetes con sobreveste andaban de galanteo; el sol de la tarde avivaba los plumeros; sobre los hombros jvenes azuleaba, en la sombra, la gran cruz de las flores de lis, igual que unas alas; se haban apeado de sus caballos y, con una mano en el arzn, miraban con amable complacencia a unas muchachas muy jvenes que cantaban en la pradera:
Peregrinad hasta la isla de Citerea con nosotros, que solazarse con delicia es all incumbencia de todos.
l segua tosiendo en el saln azul. Me dijo lo poco que tena que decir: que, en sus aos mozos, le pareci un intolerable escndalo que no fueran suyas todas las mujeres. Tena treinta y siete aos.
Se fue apagando deprisa. No se haca ilusiones en lo tocante al desenlace de su mal, ese obstinado rechazo del aire que se respira, ese reniego del aire, esa negativa cien veces reiterada y tan perentoria como el s exttico de las mujeres del ala sur, esa negativa hecha carne que no decan ya los labios, sino todo el cuerpo, la caja torcica, unida al burlesco asentimiento de la cabeza, que da a creer que quien tose dice que s, repite que s hasta llegar a cadver: y muy listo tena que haber sido quien hubiese podido decir qu aire escupa de aquella forma, cul exactamente de todos los que haba respirado hasta entonces, el aire maravilloso y envenenado de una infancia flamenca; el aire que, pincelada tras pincelada, azulea el verano de los cuadros; el que con una nica pincelada de lo alto azulea los estanques en las maanas de verano; el viento rubio de los jardines que ronda nucas y moos; los cambios del viento en las mejillas mientras se alzan faldas en lo hondo de los bosques; los climas; el tiempo que hace; el tiempo que hizo en todos los das de su vida, en todos los cuadros de su vida, que no era el mismo tiempo; el aire glorioso de Pars cuando descubre uno que, sobre el fondo del cielo, un cuadro fruto de sus pinceles le hace a Gersaint las veces de muestra; el aire triunfante de las cortes; el aire pesado de los tabucos; el aire apestoso de Londres, por fin, en donde le cuentan a uno que ese mal que padece se llama consuncin y que eso es lo que escupe,
siendo as que uno se malicia que se llama pintura, o el mundo, o las mujeres. Muy listo tena que haber sido quien hubiese podido decir si lo que escupa era el mundo, o la pintura, o su irrespirable mezcolanza; si lo que rechazaban sus pulmones era el elboro y la borraja, o los verdes Veronese; o, ms que todo lo anterior, el aire recordado de los polvos de arroz, de los afeites. Yo no puedo decirlo, no soy mdico, a Dios gracias.
No sala ya del saln azul. Poco sitio se precisa para morir. All, el segundo domingo de julio, a eso del medioda, me pidi que destruyese los lienzos del ala sur, ya que l estaba demasiado dbil para hacerlo personalmente. Yo no quera; desde que empec a tratarlo, me intimidan las empresas del arte; intuyo que son agotadoras, tenues, ms frgiles que aquello que tiene vida. Me negu, pues; estuve esperando una ira que no lleg. Me dijo, con acento de gran cansancio, que, por ms que l no fuese de trato placentero, su memoria s deba serlo; que lo que no haba sido, al principio, sino el envs pblico de su obra desconocida, el minueto liviano, el oboe, los preludios y la ropa blanca, se haba convertido a la postre en el haz para todos, y quiz tambin para l; que el haz, los orgenes, la pintura grosera y extasiada sobre cuyo fondo se pint esa otra que cay sobre ella como el vestido sobre el vientre o el verbo sobre la lengua, no tena existencia ms real ni mereca mayor supervivencia que los llantos del recin nacido y los del moribundo, los tapujos de comadronas y polichinelas; que quiz la pintura no era sino eso, ese juego de trajes. Y que slo ese juego mereca durar. En esa liviana msica de cmara consista su legado; poco le importaba que sonase o no en ella el eco del rgano mayor que nunca haba taido sino para s: si lo haba taido mal o demasiado bien, ello no interesaba ya sino al Ser incorpreo que es asiento de nuestras pinturas, quiz las acepta y en ellas se contempla; y, en medio de su recinto de coros, an presta odo a nuestras briznas de msica, sabe que la carne nos basta en exceso, no nos basta. Para los ngeles, sus golfas; para los hombres, sus marquesas: no tena intencin de reconsiderar ese reparto. Dijo, adems, y la ira iba alzndose en l, que quera gozar de ellas una postrera vez, entregadas a las llamas.
Las quem.
Tard toda la parte central del da. El joven lacayo me ayudaba, las traa, una tras otra, volva a marcharse; no s si las haba visto ya, pero las miraba igual que haba mirado tiempo atrs, sin duda, desde la antecocina del orondo Crozat, las mesas servidas de las cenas, miradas de velas, y trufas, cercetas, champaas de oro blanco. Encend una gran hoguera en la piedra caliente de la terraza, cerca de los tilos, frente al saln azul, y en ese fuego desaparecieron todas. El sol daba en la terraza desde las tres, y alzaron el vuelo en ese sol. Chisporroteaban; no se vea la llama, no se vean las chispas, en el aire blanco arda el sol con mayor fuerza; no haba en aquello gran brillantez; era slo un sacrificio mundano sin pretensiones, muy poco serio, en un
palacio frivolo, o, como mucho, un braserillo de hojarasca, de pingos viejos que ya no haba quien se pusiera; un hombre viejo y cansado, cura prroco o campesino, todo de negro, encorvado bajo unos gigantescos tilos claros, estuvo atizndolo sin ayuda hasta que cay la tarde.
Es posible que l, sentado en un silln tras la ventana abierta, en la sombra, luciendo para la ceremonia corbata, peluca, guantes blancos y terciopelo rojo, con porte majestuoso y, por descontado, hecho un espectro ah debajo, todo l agravio y flacura, lejos de sus penates si es que los tena, es posible que l viese otra cosa en todo aquello: no, sin duda, lo que l habra querido que los dems creyesen que vea: a saber qu harn de tela ardiendo para una agona de teatro, la sombra chinesca de un rey de nariz grande, quiz esas asunciones en amarillo cromo y azul celeste que nunca haba pintado, un grupo campestre en unos campos, una hoguerilla, dos hombres, en vez de unas mujeres de carne y hueso, seguramente esas primitas acariciadas durante una infancia en Valenciennes, o, sencillamente, lo que haba que ver, lo que l siempre haba visto, y plasmado al menos una vez en la muestra pintada antao para Gersaint: unos hombres oscuros descolgando unos cuadros, metindolos, unos de pie y otros de cabeza, en unos cajones de madera seca junto a los que un brazado de lea estaba esperando que lo prendieran para enterrarlos, y un incierto anciano sustentndose vidamente por vez postrera con aquellas carnes pintadas, antes de que bajase el teln, mientras tena ya inclinada sobre el hombro, blandiendo los impertinentes como antao la guadaa, a Esa de la gran faldamenta, a Esa definitiva. A veces, adelantaba la cabeza y, apoyando las manos en el alfizar, se incorporaba a medias, ergua al sol la casaca roja y la peluca para ver quin se estaba quemando; luego, regresaba a la sombra, ofuscado. Dijo: ese escorzo no vale nada; dijo: a sas no las gozar nadie; y dijo, adems: Pierrot no cuenta, y, luego, con voz fuerte, igual que un grito neutro: MarieLouise Gersaint. Le palpitaba en los labios la antigua ofensa. Estuvo mucho rato tosiendo, tapndose la boca con la corbata.
Al caer el da, volvieron las nias a cantar en la pradera; los ltimos bastidores humeaban entre los tizones; quiz vieron a aquel hombre viejo de casa de Le Fevre, muy cansado, quemando unas hojas secas o unos pingos. Al rey de la nariz grande, con la casaca roja en la sombra, no lo vieron. Iban cogidas de la mano; pasaban de la sombra a la luz y las faldas cambiaban; su canto entre los tilos me pareci tan desgarrador como el humo de una obra que se extingue; pens en mi juventud, en la ropa que visto, en las oportunidades que se dejan pasar. Estuve mucho rato mirndolas. El joven lacayo me tir de la manga y me seal la ventana entre risas: l se haba quedado dormido, muy formal, con la nariz metida en la corbata, al arrullo, tras la carnicera, de aquellos cantos, como un capitn, como un nio pequeo.
Peregrinad hasta la isla de Citerea con nosotros. De all vuelven las muchachitas o con amante o con esposo.
Muri el 18. Ya desde por la maana, se form una tormenta. Ni un soplo de viento, slo rboles estticos en el cielo blanco. No acababa de llegar la tormenta; no vena nada. Anduvo l desbarrando durante esa espera: dijo que nunca haba pintado el mal tiempo; dijo que sus cuadros eran alegres; afirm que l tambin lo haba sido, y, con gran trabajo, afianzndose en los codos, me conjur para que lo reafirmase en esa idea. S, le dije, no hubo sino gozo y placeres. La tormenta tardaba en llegar; quiso l un crucifijo; le alargu el mo, que es de torpe factura, pero cuyo arte sobra y basta para las buenas gentes de por aqu, para su postrera ojeada; yo estaba rezando, son algo as como una risa y el crucifijo cay: Qutame esto de delante, dijo. Cmo es posible que alguien haya aderezado tan mal a mi maestro? Luego: Con tu cara me basta. Esta ltima coquetera me emocion ms de lo que sabra decir. Hubo algunos truenos, nada de viento; los rboles de piedra se inclinaron hacia Monseor el Artista como taciturnos monseores; un relmpago se llev consigo al escandalizado picaro, segn caa la tarde, a esa hora en que los vestidos empiezan a agruparse en las terrazas que asedian las fuentes y las indecibles frondas.
A eso de las siete, empez a llover. Los rboles recobraron su antigua cantinela; Watteau estaba fro. Dej a la sirvienta llorosa, al joven lacayo asqueado. En el parque, bajo el cielo gris, por el camino que va a una modesta casa parroquial, no vi ni muchachas ni mosqueteros, ni coros, ni airones, ni girndulas. Salen de los rboles unos pjaros, y a ellos vuelven. Mudan los cielos, ni sus lluvias ni sus soles nos recompensan. Quin nos pagar nuestro estipendio? Qu amo y seor nos computar esos escudos? Oigo cuchichear a las muchachas; y a las otras, a sus mujeres, las oigo gritar. Quiz tambin ellas estn esperando un estipendio. Ahora estoy solo en el mundo; me morir uno de estos otoos. Llega el otoo; amarillean las cosas; procesiones de muchachas se ponen en camino desde por la maana con cestos de fruta, proyectos amorosos, llevan vestidos y colorete, ren, se restriegan contra casacas rojas; entrado el da, se quedan desmadejadas al pie de los rboles; yo, a la cola de esa procesin, descartado, demasiado exhausto para continuar camino, no sigo andando, dejo los brazos cados y miro hacia vosotros.
CON ESTE SIGNO VENCERS
Vasari, es decir la leyenda, refiere que Lorentino, pintor de Arezzo y discpulo de Piero, era pobre; que tena mucha familia; que no saba qu era el descanso; que pintaba de encargo y del natural a mayordomos de parroquia y priores, y a comerciantes; que no cabe duda de que, al disputar rasgo a rasgo a lo efmero los rostros de esos hombres de provecho, se esforzaba su mano en mostrar la despiadada indulgencia de la mano de Piero, mas apenas lo consegua; que tambin poda acontecerle el quedarse sin encargos; que un mal mes de febrero, en las ltimas boqueadas del Quattrocento, nadie sabe en qu ao, ya que Vasari nada dice, el discpulo no tena con qu comprar un cerdo. Sus tiernos hijos le rogaban, no obstante, que matase ese cerdo que no tena, como suele hacerse en Toscana y otros lugares en esta poca del ao siempre y cuando se tenga uno de esos animales. Sin dinero, cmo haris, pap, para comprar el cerdo?, decan. Y Lorentino, nos cuenta Vasari, que escriba con desahogo, cincuenta aos despus, en su palacio descabellado de ese mismo Arezzo, en su pequeo Vaticano nacido de esa mano tan dbil en la pintura cuanto descollada en la escritura, Lorentino, pues, contestaba a los nios que algn santo proveera: y ello se deba sin duda a que Lorentino era hombre piadoso o estoico, a que practicaba la Esperanza o desafiaba tambin a esa invisible justicia inmanente cuyo escamoteo es la postrera decepcin de los artistas decepcionados, y a que Vasari, pintor sin talento y escritor adorable, era de talante novelesco. Llegaron los das de San Antonio, de San Vicente, de San Blas, y Lorentino, ya fuese virtud teologal o fantasa de autor, dio esa misma respuesta el da de San Antonio, el de San Vicente y el de San Blas. Pero lleg, al fin, el martes de Carnaval, y el santo no daba seales de vida. Disponanse ya a celebrar con habas la despedida del tiempo de comer carne, cocan ya aqullas en la cazuela, cuando se present un campesino en aquel barrio pobre del bajo Arezzo. Llam a la puerta del pintor: en cumplimiento de un voto, quera que le pintasen un retrato de San Martn; pero para pagar dicho retrato, no tena sino un cerdo de diez libras.
La escena es graciosa y parece llegarnos de un siglo ms antiguo. Vasari no la refiere. Era antes de la hora de cenar. Al campesino lo haban ido despidiendo, durante todo el da, de los diversos talleres de la parte alta de la ciudad, lo haban maltratado y humillado, no pareca venir de Arcadia; le caan las calzas sobre las rodillas; llevaba un gorro de lana muy ceido que le dejaba al aire las orejas; era no poco corpulento y tena en las mejillas ese arrebol de quienes trabajan al aire libre haga el tiempo que haga, y que es como la vergenza de trabajar al aire libre haga el tiempo que haga. Rondaba los cuarenta aos y mostraba esa habitual mezcla de pasmo y cazurrera que muestra el campo en los hombres que de l han nacido; iba rezongando por la calle, en busca de ese pintor sin muestra que, como ltimo remedio o por burla, le haban aconsejado que buscara. Haca fro; el viento, llegado del monte Verna y de las nieves, se colaba de
rondn en el ancho cielo claro y, ms abajo, se ensaaba en los hombros del campesino aquel, lo encorvaba un tanto. Lorentino abri la puerta; l tambin era corpulento y llevaba gorro, pero tena ms aos que el campesino, y era de corta estatura, por descontado, como indica su nombre; el gorro era rojo. Le faltaba el resuello al hablar, por el fro, por las escaleras, por la angustia, por la edad; no tuvo, por lo dems, que decir gran cosa, pues el campesino, con ese lujo de explicaciones y ese talento para la digresin que les vienen a los campesinos al tratar con alguien de la ciudad, ese pnico de que no los entiendan y, a mayor hondura, esa angustia suya de estar en el mundo sin contar con palabras suficientes para dar testimonio de que estn en l, el campesino, pues, se haba engolfado en una prolongada y oscura perorata. Hablaba demasiado deprisa, daba voces; estaba plantado en el umbral, el viento del Verna le alzaba, a ratos, mechones de pelo bajo el gorro; llevaba un cerdo en el extremo de una fuerte correa, o quiz lo tena en brazos, pues diez libras no pesan tanto y tenemos empeo en que pese unas diez libras, un cerdo pequeo. Lorentino miraba el cerdo. Mientras el otro estuvo hablando, l estuvo mirando el cerdo.
El viento del Verna lo dejaba sin el poco resuello que tena. Oa algo as como campanas. Entendi, no obstante, que San Martn haba tenido una intervencin personal en la vida de aquel villano de verbo confuso, a cuya anciana madre, una tal Mara, haba curado de una larga enfermedad que la tena postrada; que ahora la anciana Mara haca cabriolas, con su bastn, en pos de otros cerdos, porque el corazn de San Martn y su mano eficaz que nadie ve no son slo para los duques, sino tambin para las Marias ancianas; pero que aquel cerdo que llevaba el campesino era el ms gordo de todos, que nada mejor podra ofrecerle a San Martn: el santo y la anciana eran lo que ms claro quedaba en sus palabras, danzaban en medio de ellas. Lorentino entendi a la perfeccin que aquel villano quera a su madre y tema vagamente la mano en exceso eficaz de los santos; y fue cosa que no lo sorprendi. Mas, detrs de todo ello, detrs del cojitranco baile de la madre y del santo, el campesino se esforzaba por decir algo mucho ms sorprendente, algo que no estaba acostumbrado a nombrar. No resulta fcil saber cmo lo insinuaba, con qu metforas se aproximaba a ello, pues nosotros no estamos ya en el Quattrocento ni hemos salido antes del amanecer camino de la ciudad con un cerdo en brazos; pero consegua que se le entendiese la idea. S, aquel hombre, en su agro recndito, se haba encaprichado, vaya usted a saber por qu, de la magia de las imgenes. Y lo deca a su manera. El pintor estuvo un rato mirndolo. El pintor comprendi que, a favor de una de esas jerarquas estrafalarias caviladas a mucha distancia de las imgenes, en campo abierto y entre srdidas labores, aquel campesino haba situado las imgenes en lo ms alto de su jerarqua personal y, en consecuencia, poco confesable; y, al ver morir a su madre, le haba prometido irreflexivamente al santo aquello que le pareca ms alejado de s mismo, ms denegado e impenetrable, aquello por lo que los prncipes pagan el precio de una casa de labor y se lleva a cabo con colores que valen lo que media casa de labor, y aun asi seguira fuera de todo alcance, por ms que se pagase con un principado: un retrato, un objeto a imagen y
semejanza del santo, una cosa vuelta a pintar que le prestase apariencia si es que l tena a bien prestarle algo de vida a la anciana Mara. Y lo ms probable es que el rstico aquel no se lo hubiera credo, no hubiera fiado en la curacin, pues en caso contrario no habra contrado tan inmoderada deuda. Aquella deuda lo tena estupefacto.
Call sbitamente, al cabo de las pocas palabras de las que dispona y acababa de pasar un buen rato combinando de diversas formas. Llegaba hasta all el olor de las habas, y record que no haba comido desde antes de quebrar albores. Los ojos del cerdo iban de una cosa a otra con indiferencia y terror. La anciana y el santo se alejaban, danzando en el viento; Lorentino los mir, y luego a aquel hombre que se le pareca algo, y volvi luego a mirar el cerdo. Acept en el acto, es decir, en cuanto el otro concluy aquella historia que haba repetido cien veces durante el da en los talleres de Arezzo, en cuanto, aturdido, se qued ya sin palabras y esper, mirando al pintor y dicindose que ese hombre al menos lo haba escuchado hasta el final y no lo haba interrumpido; acept, y el otro lo despreci en el acto; desconfi, temeroso de un engao; o es posible, si es que tambin nosotros practicamos la Esperanza, que se lo agradeciera de rodillas. Y podemos consentirnos el pensar que, con firmeza aunque amablemente, Lorentino lo alz, de la misma forma que en los frescos del maestro el anciano Salomn alza a la reina de Saba, aunque no hubiese entre ellos cuestiones ni de amor ni de reino, aunque fuesen ambos dos hombres camino de la vejez y un tanto obesos. Llegaron a un acuerdo. El labriego se alej a campo traviesa hablndose a s mismo, quiz con una escudilla de habas en la tripa, o quiz no, pero sin el cerdo. El viento lo haca bailar un poco a l tambin. Caa la noche.
No se sabe si San Martn asista a la escena, ni, si en caso de asistir, se hallaba junto al labriego o junto a Lorentino.
ste qued pensativo en la sala grande de la planta baja, el taller; y tena metido entre las piernas al animal, al que no le quedaba ya mucho tiempo por delante, ni muchas cosas por mirar con indiferencia y terror. Se pregunt si le llegaran los colores que le haban sobrado del anterior encargo; decidi que s. Y en cuanto al tema de aquel encargo estrafalario, en el que estuvo pensando antes incluso de matar el cerdo, no se anduvo con quebraderos de cabeza y se dijo que pintara al santo en su momento habitual, ese en que, a pie o a caballo, divide en dos su manto de jinete y le tiende la mitad al mendigo, ganndose el cielo con ello; y, por descontado, de romano, de guerrero, con coraza. Pero en lo referido a los modelos de esos dos personajes, a su semblanza humana, titube. Pens, primero, en darle al mendigo sus propios rasgos y al santo los del difunto Piero; pero algo lo avergonz en esa idea. Sigui pensando en s mismo para el mendigo, pero se le ocurri que el santo poda tener el rostro del campesino con veinte aos menos; tambin lo avergonz esta idea, un pintor no ha de
deberle nada a un campesino. Se resign al fin a salir de ese cuadro en que no hallaba acomodo y resolvi recurrir para el santo al rostro del maestro tal y como se lo vea, en la flor de la vida, subido en sus andamios, en San Francesco, entre los Constantinos y las reinas de Saba; pasaba ya de los cuarenta en aquella poca, pero la memoria de su antiguo discpulo lo rejuvenecera; y, para el mendigo, el rostro taimado y aturdido del campesino de este mundo. Pero es posible que hiciera algo diferente, y es cosa que importa poco. Lorentino se notaba disgustado, rehua los ojuelos veloces que lo miraban desde abajo, oa silbar el viento. No comenz el cuadro aquella noche; haba que matar y aderezar el bicho. Y eso fue lo que hizo.
Y Vasari, al final de este milagroso sanete, que tom ms bien de los antiguos maestros flamencos, con sus animales, su don, su Dios ms clemente en esas tierras fras, que de la oficina platnica en la que l mismo pintaba Virtudes demasiado aparentes y maricas con casco, Vasari no habla de tales operaciones culinarias. No va ms all de lo ya dicho. Pero en su Vida de Piero della Francesca, en la que intercala, en diez lneas, esta historia nuestra, en un educido parntesis, pues la desvanecida figura de Lorentino d'Angelo no mereca de por s los diez o veinte pliegos requeridos para desarrollar una Vida, da a entender, o, ms bien, nada dice de ello, como si lo diera por hecho, que al antiguo discpulo lo hizo feliz aquella suerte de milagro, qued deslumhrado y agradecido por el hecho de que un santo en persona le regalase un cerdo a su prole por Carnaval: bendijo su arte, el reiterado triunfo, por mediacin de aquel cerdo, del orden teolgico, la inflexible proporcin y la marcha del mundo; llor de ternura; present con orgullo aquel cerdo a sus hijos. Y todos cayeron de rodillas. Vasari lo insina. Podemos no fiarnos de Vasari.
Su madre lo llam Lorencito porque le costaba crecer: Lorentino. l, en ese teatro interior en que nos adjudicamos el mejor papel, no siempre el mejor, mas de vez en cuando al menos para poder sobrevivir, responda al nombre de Lorenzo, Lorenzo d'Angelo. Pero responda ante s mismo; los vecinos y los clientes lo llamaban siempre Lorentino, aunque no con la misma intencin que su madre, pues no ponan en ello ternura alguna, ni tampoco malevolencia, bien es verdad, slo hacan constar un hecho, y estaba muy justificado. Su madre haba muerto; l tena ya el pelo gris y perda el resuello al hablar, pero los aretinos seguan llamndolo Lorentino, qu remedio le quedaba sino reconocerse en ese nombre y responder a l. Est justificado, piensa Lorentino; y puede vrsele en la sala de arriba, entre su familia, con el gorro quitado y pensando. Es una escena domstica en claroscuro, y Lorentino, que de Piero aprendi la pintura clara, ni se fija en esa semipenumbra. Todos preparan la comida y l descansa un momento. El viento, helado en el Verna, sopla con ms fuerza tras las ventanas; por su camino bajo los cipreses oscuros, el campesino corre en la negrura. Se ve en pos de l algo semejante a dos perros, uno negro y uno blanco: es la noche y lo que an queda del da. Los nios sonren, le estn agradecidos a su padre por no haberles mentido, ya
tienen lo que queran. Lorentino, que les devuelve la sonrisa, piensa en otra cosa, se hace preguntas referidas a ese Lorencito y lo que Lorenzo hizo de l. Y, entretanto, a quien mira es a Angioletta, su hermosa hija mayor, que all est, ante los ojos de su padre, y an no tiene marido, pero s muchos hombres que la rondan, igual que las sombras rondan el sol. Y Lorencito le pregunta con el pensamiento, a menos que sea Lorentino quien se lo pregunta a Lorenzo, por qu esa creacin tan perfecta, que viene de sus caderas, no vino ms bien de su arte; por qu ni el placer tomado en las caderas de Diosa ni esa carne que de ella viene convirtieron a Lorentino en Lorenzo. Le pregunta sin palabras a Angioletta qu sacramento es el arte de pintar y cmo mediante el arte ese se adquiere un nombre ms vigoroso que el de pila; a Angioletta, que es la pintura en persona, mas no es pintura.
Sopla el viento; a la luz del ardiente fuego est Angioletta, muy erguida, ante los ojos de Lorentino. Qu hay en ti que eternamente no cambia, rostro hermoso?, pregunta ste. Ser alma acaso? Qu extraa ley nos condena a tener que pintar ese algo a imagen y semejanza de los cuerpos que cambian? Por qu no te detienes t tambin en la luz detenida del medioda, bajo las lilas de la sombra, a los dieciocho aos? Y por qu no supe pintarte a ti, no en tu alegra de sentir dentro de poco en la lengua esta carne de cerdo, no esos rasgos tuyos que se desbaratarn en cuanto cruces esa puerta y un hombre emplee en ti sus manos, sino a ti, tu juventud, tu fuerza, tu alma de pleno da, cuando tenas doce aos, cuando tenas quince, cuando tienes dieciocho, tan erguida sobre ambas piernas en el vaho del medioda, hosca como el medioda, resplandeciente como el medioda, tal y como os haca l a todas, all arriba, en su andamio, en la sombra, cuando, desde la pared de enfrente, en la que pintaba yo unos retoques, un ramillete de rboles, un reflejo satinado en un sombrero de satn de Oriente, yo, que tena quince aos, lo miraba trabajar, no mirar a nadie, quedarse sentado mucho rato y ponerse en pie por fin, adelantar la mano, sacar de la pared encalada, que no era empero milagrosa, que con nuestras manos habamos preparado Lucca, Melozzo, los dems y yo antes de que l llegase, entre bromas propias de nuestra edad, sacar, digo, de esa pared, preada por dentro de la Revelacin directa de altas damiselas teologales, a unas Angioletta ms reales que t, que llevas ese nombre, a unas sirvientas que no sirven sino al da en persona, al rey del medioda, porque el vaho del medioda y la mano de Piero as lo haban decidido? Esta mano ma slo vale para matar el cerdo y pintar, para un rstico, un santo rstico. Un santo con nombre de oso.
Hubiera preferido a San Francisco, por supuesto, o a un clrigo con capelo de cardenal, Agustn o Jernimo. Se levant; Bartolomeo precisaba de su ayuda y lo estaba llamando. Viva con ellos. Era su nico aprendiz, su alumno, en resumidas cuentas, todo cuanto quedaba de un taller que, por lo dems, nunca haba sido en exceso floreciente. Ahora l, el discpulo, tambin tena un alumno; apart ese pensamiento. No le haba enseado gran cosa, por ms que le hubiera enseado todo lo del oficio, las artimaas de
taller y la teora florentina, cmo amasar el yeso, cmo desler en cal los ultramares y leer a Len Battista Alberti; le haba enseado que no es la vida, sino el arte, lo que hay que buscar en la pintura; que deben proscribirse los fondos de oro; que las escenas terrenales deben conformar la idea que de las celestiales tenemos; cosillas acerca de la proporcin. Lo nico que tiene realmente importancia, eso no se lo haba enseado; pues lo que tiene importancia no se transmite con palabras; se ve, y, sin que medie palabra, golpea y aturde a quien lo ve, igual que esa hora de las doce del da; es algo que se le queda para siempre en el cuerpo a un aprendiz que te mira quedarte sin hacer nada durante horas, y levantarte de pronto, proyectar hacia delante una mano teologal hacia un muro que, por ello, se vuelve teologal tambin, y volver a sentarte, meditativo, hosco, descontento quiz de que la pintura sea slo eso, la perfeccin del gesto y la Revelacin directa; descontento de que, de resultas de ese gesto que acaba de rematar impecablemente un rostro, una pausa, un impulso, una nube de medioda sobre reinas de medioda, las trompetas del Juicio Final no hayan retumbado en el acto con sonido colosal en una iglesia pequea de Arezzo, derribando a los discpulos al tiempo que t estallabas hasta alcanzar las dimensiones del universo, con los tmpanos reventados y los miembros descoyuntados, pero con Dios en persona latiendo en tu corazn excesivamente pequeo para acogerlo. El, Lorentino, no haba impuesto a Bartolomeo la carga de un maestro. Le haba ahorrado esa figura de sueo bueno o de pesadilla que nos arrebata hacia las cosas ingrvidas, nos las muestra, nos impide mirar hacia otro lado y, por esa sombra transente, nos quita el gusto del pan, pero se nos encarama en los hombros por detrs con el peso de todos los pintores enterrados desde tiempos de Zeuxis, con todas sus lpidas sepulcrales, de forma tal que, como las cosas ingrvidas pasan casi a nuestro alcance, aunque demasiado deprisa como suelen, no podemos atraparlas precisamente por ese peso tan grande bajo el que jadeamos, y que, adems, nos espolea hasta hacernos sangrar para que las atrapemos; ese espectro que llevamos a rastras hasta la muerte, quien, a su vez, en vida, tambin llev a rastras el suyo, con lo que tambin nosotros lo llevamos un poco a rastras, junto con l, de la misma forma que Piero llevaba a rastras a Veneziano, que era para l impedimento y espuela, Veneziano, a quien Lorentino no haba conocido, pero a quien Piero veneraba, y con cuya lpida sepulcral y cuyos huesos cargaba, pues, Lorentino, superpuestos a los de Piero; y quin sabe qu nombres se superponan al de Veneziano, Lorentino no los saba, pero notaba el peso de las lpidas en que estaban grabados tales nombres. Bartolomeo no iba a llevar a cuestas espectros, ni jinetes tallados en la propia lpida sepulcral; no sera un buen pintor. Pero l, Lorentino, que llevaba encima, junto con los huesos de Piero, todos los ejrcitos de Constantino, de Heraclio, sus corazas, sus mitras de Oriente, su caballera, e incluso los pilares del puente Milvio por el que cabalgan, era acaso por ello un buen pintor? Pobre Bartolomeo, pobre muchacho. Se lo qued mirando un momento; era casi un campesino tambien l, corto de estatura y de manos, vena de la Pieve a Quarto, en pleno campo como quien dice, y ms aficin le tena a los brazos carnosos de Angioletta que a la proporcin; y le sobraba buena voluntad. No, Lorentino no tena discpulo alguno. Slo un aprendiz, un asistente ms diligente que l, ms joven y candoroso, que le preparaba el yeso y los colores de la misma forma que limpiaba la tripa para que l preparase el embutido.
Crea en las artes, Lorentino; y en mayor medida que Piero, quiz, ya que las artes le quedaban un tanto anchas y, no obstante, les perteneca por entero; no les daba nuevo impulso; y sufra por no saber darles nuevo impulso; pero no sufra por que, dado ya ese impulso y cumplidas una vez ms en su perfeccin, no derribasen los muros de una iglesia pequea de Arezzo abriendo en esta tierra la brecha definitiva para la caballera de los ngeles. Y Lorentino era quiz ms feliz que Piero, si es que esas cosas pueden medirse. Silba el viento sobre Arezzo, y tropieza, en la oscuridad, contra una capilla de San Francesco, tras la cual hay, en la sombra, unas pinturas invisibles a esta hora, grises y llovidas como ceniza, ignorantes de todo, del muro que las soporta y de la mano que, con ellas, quiso abrir el muro. El muro se yergue, recto, en el viento. El campesino, lejos an de su hogar, cruza de un salto un riachuelo, que es el Tber; calcula mal el impulso y mete, al caer, un pie en el agua; salpica, en la oscuridad, maldice y sigue torpemente su camino, descontento de este mundo que sopla por los cipreses. Lorentino, cuyas manos tocaron antao las de Piero y lo recuerdan, piensa en ese campesino, en Bartolomeo el oscuro, a quien Vasari ni tan siquiera menciona, en San Francesco sumido en tinieblas.
Diosa, su mujer, haba sido guapa. Conservaba una frente bastante tersa y esos ojos grandes y rodeados de ojeras que hacen creer que en el cuerpo viejo queda todava un alma soadora. An saba sonrer y haba de seguir sabindolo la vspera de su muerte, como todo el mundo probablemente. El se callaba a s mismo todo lo dems, el labio sumido, el encorvamiento del cuerpo que trae consigo el de la mente, los dos odres que le colgaban del pecho, igual que a Eva anciana inclinndose hacia Adn moribundo. Le estaba echando una mano; juntos cocan la sangre en sartenes grandes y le agregaban las especias que tenan. Se dio cuenta l de pronto de que sus manos eran las nicas en afanarse en la mezcla; alz la cabeza; ella estaba de pie, junto a la mesa, apoyando en ella los muslos, con el resto de cuerpo infinitamente doblado por ms que enhiesto, con los ojos perdidos, pero dilatados ante esas cosas que se ven por dentro y se buscan muy lejos, con las que no se consigue dar del todo y que se escabullen. Tena las manos en el aire, entreabiertas; pareca muy cansada, muy desencantada, y en vano andaba buscando qu poda, razonablemente, prestar sentido a aquel cansancio, a aquel desencanto, servirle de salario o, sin ms, de remate; pero no haba forma; Lorentino se daba perfecta cuenta de que no daba con ello; la mente, latiendo tras los prpados, miraba por doquier y se topaba con otros tantos muros: ya haban quedado atrs los placeres de la vida, tanto los que tuvo cuanto los que fue aplazando de continuo; no tena ya Lorentino esa mano que antao haba empleado en ella, ni tena ya ella cuerpo que provocase ese uso; y para exhibir mejor ese cuerpo en la juventud, y ocultarlo luego en la vejez, no tuvo esos vestidos ricos vistos en sueos, ni los tendra ya, porque a Lorentino haban dejado de hacerle encargos; cada da, al llegar, le traera ms cansancio, tambin el sueo se desgasta y ya no nos descansa; andaba buscando qu podra poner en el lugar de esas esperanzas, de eso que, cuando se tienen veinte aos, est por llegar maana tan
gozosamente, el amor, los vestidos, la viveza del despertar a los veinte aos. No poda alzar ya el vuelo el pjaro del alma, hincaba el pico: tenan un cerdo y, al parecer, existe el reino de los cielos, pero a ella tampoco acababa eso de bastarle.
Se dio cuenta de que Lorentino se haba quedado quieto y lo mir. Se alz entre ellos una suerte de arrebatada compasin. Volvi Lorentino a refugiarse una vez ms en esa mirada de anciana que lo avergonzaba y, al tiempo, le perdonaba la vergenza. Tambin los ojos de ella haban visto, desde abajo, desde una silla baja de la iglesia, a Piero junto a su pared, esperando en vano que de su mano, al tocar el muro, surgiesen las trompetas del Juicio Final; pero tras la cara hosca de Piero, sus ojos de veinte aos vean tambin los elegantes jubones de Piero; y pensaba entonces que aquel joven que la pretenda y, en la pared de enfrente, andaba retocando, en sencillos tonos azules, unos sombreros y los reflejos de unas corazas, haba de esperar tambin con la misma pasin, haba de batallar lo mismo, haba de concitar tambin las trompetas del Juicio Final, en vano, por descontado, puesto que no es todo eso sino baladronadas de hombres a quienes se les sube a la cabeza el azul celeste de los fondos; mas s tendra jubones elegantes; y tambin a l, con semejante vanidad, con semejante afectacin, con semejante enfurruamiento, le bailaran el agua y lo cubriran de oro en las cortes, en Urbino, en Rmini, en el palacio del Santo Padre; y, habiendo fracasado en la empresa de hacer sonar las trompetas, pero triunfador entre los prncipes al servir tan noble fracaso de aval al dinero contante y sonante en los bolsillos, dara a Diosa vestidos y sirvientas. Muy mal le haban salido las cuentas. Lorentino volvi a or, ms cerca, una suerte de campanas. Volvi a pensar en la historia aquella de San Martn.
Es imposible, pens, que la Providencia se burle as de un hombre.
Se afinc en esa idea, la examin amargamente por todos lados. Hall en ello una suerte de satisfaccin, un rido confortamiento, como esos nios a los que, por castigarlos, no abren la puerta y, en vez de ponerse a cubierto, se quedan bajo la lluvia con ojos ebrios, se meten de un salto con los pies juntos en los charcos, se llenan de barro entre llantos; y son sus lgrimas, entonces, como vino. Se vio reflejado en ese nio que no mereca suerte tal y se enardeca con ella. Las campanas, lanzadas, sonaron con mucha fuerza y se detuvieron de pronto: allende lo que haba colocado ante s, es decir, por un lado la Providencia, que todo lo puede, y, por otro, lo poco que por Lorentino haba hecho esa Providencia, vio Lorentino, entre un hondo silencio, algo muy lejano. Deba de tratarse de un recuerdo, pero nuevamente apuntado tras aos de olvido y que de tan gran olvido sala nuevo, real y esttico ante sus ojos como el retazo de un cuadro. Era por la maana, en la campia de Siena. El cielo estaba lmpido. No quedaba roco; haba pasado ya la hora en que se lo beben los cipreses: ya lo han tomado en su ancho lienzo negro, o han ascendido, escurrido, lanzado, all arriba, a la
perla ul. Las nueve, quiz. Ahora los cipreses estaban en cala. La tierra roja arda. En esa tierra, que tiene el color del infierno, que tiene sus mismas grietas, pero que es tan e este mundo porque sustenta sombras, y nuestros pasos, orque est bajo el cielo, haba un hermoso racimo de uvas machacadas ante el que vituperaba Lorentino. Transcurra todo en silencio, Lorentino no oa qu estaba diciendo, no lo recordaba. Tena veinticinco aos, sealaba las uvas, pona al cielo por testigo y gesticulaba. Volvi a ver cmo gesticulaba el da aquel. Estaba solo en aquel violento confn; lo acompaaban unos cipreses. No del todo solo: a las nueve de la maana, haca cuarenta aos, acuclillada junto a un hatillo abierto y revuelto, Diosa, a pleno sol, agachaba la cabeza, no deca nada y estaba a punto de echarse a llorar. Miraba el suelo, miraba hacia donde estaba el racimo. Lorentino, cerca del fuego, en la noche de Arezzo, miraba tambin esas uvas, vea su pulpa machacada, mezclada con la tierra de Siena. Qu haba pasado? Y por qu estaba Diosa al filo de las lgrimas? Lorentino slo haba ido una vez a Siena, y haba regresado con el corazn oprimido. As que tena que haber sido aquella vez.
Haba ido para hacerse con un encargo muy codiciado, por consejo de Melozzo, el amigo de juventud que tambin haba preparado yeso para Piero y tena ahora oficio de pintor; haba muchos pintores que esperaban conseguirlo; fue Melozzo quien obtuvo el encargo. Al corazn joven de Lorentino aquello le result inexplicable: aquella inmensa esperanza que se haba adueado de l cuando apareci, al cabo del camino, la ciudad roja de los pintores de oro, aquellos colmados ojos suyos puestos en las mujeres de Siena, en su cielo, en sus calles de sombras prpura, y, algo despus, aquel gozo suyo por estar en las iglesias de Siena ante los arabescos de Sassetta en los que todo es lirio: las mujeres, los santos, las piedras de los caminos, toda aquella riqueza que llevaba l dentro de s y, valindose de sus ojos, tan sencillamente haca un trueque con la pareja opulencia del mundo, todo aquello no bastaba, pues, para convertirlo en ese pintor fuera de lo comn que exista en secreto, ese maestro cuya emocin y, en consecuencia, cuyo buen hacer y cuya joven ciencia deberan haber intuido los que hacan encargos? Era acaso posible que viese Melozzo con ms emocin la luz de Siena y a las mujeres que en Siena haba, que se arrebatase ms amorosamente hacia las santas floridas de Sassetta, que tuviera el corazn ms grande? Sin duda, puesto que para Melozzo haba sido el encargo. Record Lorentino que los muncipes apenas si haban escuchado su proyecto; enseguida haban mandado pasar al pintor siguiente, un hombre de Ferrara que no era ya demasiado joven, pero tena un aspecto apocalptico, es decir, joven e intratable como el hambre; era uno de los grandes, mir airadamente a aquel joven pintor lastimoso que ya se iba. Lorentino volvi a ver con todo detalle aquel rostro que su memoria haba tenido en reserva durante cuarenta aos y no haba sacado a relucir todo ese tiempo. Huido de la plaza del Campo, en la que ya se estaba anunciando, entre trompetazos, que Melozzo da Forli iba a pintar para los muncipes, Lorentino llor, apoyando la espalda en el arisco muro de San Domenico, desde el que se divisa toda la ciudad; Diosa le tena puesta la mano en el hombro y, de vez en cuando, le deca ternezas. Las campanas de San Domenico sonaron a su espalda;
brincaban pegadas a l; en aquel ruido bailaba Siena y suba en derechura hacia los cielos igual que si un gran cuchillo hubiera cortado la ciudad por la lnea de las murallas y la alzase hacia la boca de los ngeles. No era para l aquella ciudad. Se acord de haber pensado que no es merecedor de amar las ciudades bajo el sol aquel a quien nadie paga para que las pinte, all al fondo, bien asentadas en su colina, pero arrebatadas a los cielos, detrs de un santo o de un donante. Y, de pronto, entre sus lgrimas, vio pasar ante ellos al anciano de Ferrara, el viejo pintor gtico que tampoco se haba llevado el encargo, pero caminaba con paso rgido, irascible, golpeando a cada paso el suelo con un bastn, y mir por un momento al joven que lloraba, y sali solo de la ciudad por el camino del norte. Lorentino dej de llorar de repente.
Volvi a pensar despacio en el de Ferrara; era ira en estado puro, era juventud. Crey recordar que haban salido temprano a la maana siguiente, a pie, igual que haban venido, caminando y no pintando, y al pasar por el alfoz compr Diosa uvas para el camino; a l le gustaban las uvas, y Diosa, al comprarlas, lo mir con ese aire intrpido y suplicante a la vez que tienen los pobres cuando, en las peores desdichas, cometen alguna locura mnima. Aquella pobreza lo exasper. El alba era clara en el alfoz; vino luego el campo. Iba l delante de Diosa y callaba con violencia; caminaba deprisa por el camino rojo y, delante de l, iba la Providencia, que le daba la espalda, como en el presente da. Y cuando, lejos de Siena, le apetecieron esas uvas, cuando se sum la sed a la amargura de no ser el mejor de los pintores, de ser indigno de ver la luz del da y no poder contar ni tan siquiera con Melozzo, Diosa, la muy atolondrada, sac del hatillo en que lo haba metido de mala manera el racimo machacado, que ya no se poda comer, como si, mientras caminaba en pos de Lorentino pensando en su amor por Lorentino, no le hubiera sobrado pensamiento alguno para preocuparse de qu estaba pasando en el hatillo con aquella prenda de su amor, aquella fruta comprada para consolar a Lorentino. Intento sonrer, pero no por mucho tiempo; quiz pens tambin ella que es imposible que la Providencia se burle as de los hombres. Lorentino volvi a ver el consternado asombro que le borr la sonrisa. Quiso escoger las uvas que quedaban; l se las arranc de las manos; en aquella fruta desastrosa, que arroj brutalmente al suelo, contemplaba el mundo y lo increpaba. Vea el mundo en aquel racimo destrozado y vivo como la memoria: era el jbilo de las campanas en una ciudad que lo expulsa a uno; era Piero, que pintaba demasiado bien y, no obstante, haba de morir, que estaba muerto, por lo dems, pues llevaba ya en los ojos aquella nube blanca por fuera y negra por dentro que le vino en lugar de las trompetas del Juicio Final, un criado joven lo llevaba del brazo y guiaba sus pasos, lo sentaba al sol en una calle de Borgo, tenda l ante s la mano teologal para no tropezar con las paredes, estaba ciego; era el hecho de haber visto cmo trabajaba aquella mano y trabajar, no obstante, con otra mano; era aquello de querer pintar y no ser el mejor, pero tener que pintar pese a todo porque slo eso se ha aprendido, aunque slo se haya aprendido para llegar a ser el mejor; era que los cielos se inmutan para darle a uno un cerdo en vez de la capilla del papa Sixto, en la que hay un techo muy grande por pintar; y eso de haber nacido y tener
que morirse, que se torna visible de pronto en una cosa pequea, algo de comer, en unas uvas reventadas, una pulpa viva que ya se estaba poniendo mustia al sol, bajo las hormigas. Lorentino haba odo las campanas negras del infierno, y en un deslumbramiento y una ebriedad que le venan en derechura del infierno, o quiz de este mundo cuando se muestra con excesiva claridad y por eso nos deslumhra, Lorentino insult a Diosa. Quiz le peg. Era su pago por haberlo acompaado a Siena con su mejor vestido, es decir, el nico presentable, por haber esperado sola en las inmediaciones del palacio municipal y haberse abalanzado hacia l cuando sali con la cabeza gacha, por haber conservado el coraje con aquellas uvas menudas que eran coraje, siendo as que l no tena coraje ya. En eso consista un viaje a Siena; y se fue el nico viaje que hicieron a Siena; y cuando, ms adelante, volvieron a hablar de l, cuando lo recordaron, sacaron a colacin la belleza de la ciudad y la benignidad del tiempo, y sus piernas, que rendan ms que ahora, pero no haban hablado de Melozzo, ni del desprecio de los muncipes por Lorentino d'Angelo, ni de las campanas del infierno, cuyo sonido es negro, ni de las uvas en el camino rojo, con las hormigas pequeas comindoselas. Porque hay que aguantar. No, no haba vuelto a Siena. No haba viajado mucho. A Florencia no se haba atrevido a ir; haba estado soando con ello hasta los treinta aos, quiz hasta los cuarenta, y eso slo los das en que le sala bien un detalle, un trozo de ciudad, una mezcla de colores; ya no pensaba en tal cosa, quienes van a esos sitios son los pintores buenos. Los pintores buenos tienen que dejarse ver. Lorentino no se haba dejado ver en demasiados sitios. Pero una vez fue a Borgo, a casa del maestro.
La carne ya se estaba cociendo; no haba sino que esperar. Lorentino, mientras recordaba sus modestos viajes, miraba, al tiempo, aquellas apariencias que se movan en derredor, de un hombre, de unas mujeres y de unos nios, su discpulo, su familia. Proyectaban sombras en la pared. Son, en la tierra, unos volmenes a imagen y semejanza de Dios y, no obstante, proyectan sombras. Fuera sopla el viento, que no tiene sombra y pasa, viene del Verna; sin duda fue l, antao, el que horad all arriba, en la nieve, las manos y los pies de San Francisco, son sus rayos duros como el hielo, pero invisibles, y quiz fuera posible pintarlo, tambin con nimbo, un nimbo muy largo, ponrselo al viento, pero en qu cabeza, pues? Pasa por el campo, irascible, poderoso, arma compaas en los rboles, una caballera de picas en los lamos, camina por encima del agua, la acaricia, la espolea, la refrena, como a un caballo. Tiene perros, uno negro y uno blanco. El campesino corre por la orilla del Tber; le da miedo ese jinete grande que cabalga a lomos del agua. San Martn, buen San Martn, dice. Y la anciana Maria, que lo est esperando, dice esas mismas palabras, oye ese mismo viento. Detrs del muro de San Francesco, la caballera de Constantino est muy tranquila en la oscuridad, invisible, no tiene entidad mayor que la del viento. Constantino no lleva sino una cruz pequea, no tiene miedo entre tanta oscuridad. No oye el viento.
Fue a Borgo; estaba an ms cerca que Siena; pero haba pasado mucho tiempo desde lo de Siena; Lorentino ya haba engordado, resollaba al caminar y, avaro de su resuello, no vituperaba ahora a nadie y lloraba cada vez menos. No era ya la ambicin ni una legtima esperanza lo que lo haba impulsado a hacer aquel viaje, y s la Esperanza, no obstante, aunque no era ya para s para quien esperaba: llevaba consigo a su hijo mayor, al que haba dado el nombre de Piero y al que quera convertir en pintor. Piero di Lorentino. Y ahora Piero di Lorentino era, hasta cierto punto, pintor; trabajaba en Foligno, en el taller de un iluminador, repeta esos mismos motivos que llevaban siglos repitindose, dibujaba grandes unciales de las que haca brotar yedra y lirios; y alrededor de los antiguos escritos pona con gran esmero paisajes primaverales y muy clementes, conejitos perseguidos que parecen alegrarse de la persecucin y hacen cabriolas bajo el hacha, mrtires bienaventurados en corro, haciendo cabriolas tambin en el aceite hirviendo, las parrillas, las cruces, y ngeles con trompetas. S, Piero, el nio, oficiaba en la pintura, mas no del todo como lo deseara Lorentino cuando el hijo empez a pintar. As que lo llev a Borgo para que viera lo que era un maestro, que pudiese tocar a uno de ellos y que la mano teologal, al posarse en aquella rizada cabeza de diez aos, hiciese quiz con la carne viviente lo que antes haba hecho con los colores muertos, es decir, hacerla crecer, concederle al fin realidad y certidumbre de ser real, para que gobernase sobre sus dos piernas, junto con apetitos diversos, la triunfal certidumbre de estar hecha a imagen y semejanza de Dios. Y, sin duda, tambin quera que el mayor de sus hijos varones viera que Lorentino d'Angelo, su padre, que pareca tan poca cosa, a quien no llamaban los prncipes y a quien daban trabajo los prelados cuando no haban querido ese trabajo otros tres pintores, que pintaba santos patronos en las iglesias rurales, que su padre, pues, iba a visitar con toda confianza y abrazaba a un hombre tan famoso y con mejores estipendios que San Francisco, por ms que no tuviese las manos horadadas ni llevase un nimbo en la cabeza, y bromeaba con l. Esperaba de aquella visita muchas alegras y de muy diverso tenor, poco decibles. Y la haca por orgullo, que es Esperanza. Le haban dicho que el anciano maestro estaba ciego, pero es sa una desdicha como otra cualquiera cuando se tiene ya detrs obra de tanta envergadura. Haca cuando menos quince aos que no lo vea.
Era tiempo de Pascua. El padre y el hijo sentan esa sencilla alegra que da la primavera cuando se emprende viaje de maana. Tiene la tierra un sonido claro bajo los pasos; ese vaco que el drapeado del cielo envuelve es quiz el rostro de nuestra madre, o lo que de juventud nos queda y la que nos queda es inmensa. Bajo los rboles, que an no tienen hojas, pero s muchos cantos, San Francisco predica a los pjaros, y la Revelacin dilata los cantos de stos. Iban el padre y el hijo de la sombra a la luz, y tornaban a la sombra; hubo un momento en que todo se volvi claro: cruzaban por entre esos rboles que florecen pronto, almendros quiz, que son como aire que lleva el aire y en los que no pueden hacer presa las sombras. Tampoco haba sombra alguna en el rostro del nio, de Piero, en el que todo aquello se reflejaba, slo un tono sonrosado ms intenso. Iba caminando muy formal; era como si lo ocupara por completo un proyecto
importante que infunda resolucin a sus rasgos; se ufanaba de aquel viaje propio de un hombre y del que esperaba algn acontecimiento, pues su padre le haba hablado mucho de l; esperaba alguna realidad ms intensa que aquella cuyo presagio hallaba, muy serio, en los almendros. Tenda con fuerza Piero, el nio, hacia aquella realidad ms intensa. Cuando divisaron Borgo, los rboles blancos, ms abundantes, le ponan a la ciudad una corona de aire. Piero, se repeta el nio sin despegar los labios, y aquel nombre, que estaba en l, naca tambin de ese inmenso lugar en que nuestros ojos coinciden con el cielo, y all cantaba como cuando en la iglesia cincuenta monjes cantan a la vez, pero stos vestan una estamea clara como plumas. Aquellas flores y aquellas voces venan del nombre aquel que estaba en Borgo, se estremecan a su alrededor, al igual que el nombre, ingrvidas y fuertes. Y l, Piero di Lorentino, llevaba ese mismo nombre. El padre, que lo miraba con el rabillo del ojo, saba que el nio estaba pensando eso, y saba que, dentro de un rato, ante la mirada de ese nio, hablara con la leyenda y le dara ese mismo nombre. Tambin tena las mejillas sonrosadas y sin sombra alguna; y tambin oa los cnticos de esos monjes vestidos de estamea azul. Entraron en la ciudad a eso del medioda.
El maestro no estaba en casa, les dijeron que lo encontraran en una placita que haba algo ms arriba. Hacia ella se encaminaron.
La plaza era en cuesta y estaba desierta. Y Lorentino lo vio de lejos, all arriba, sentado en un saliente de piedra, contra un mrete, delante de una suerte de lonja en sombra, pero l, Piero, estaba a pleno sol. Vesta una camisa azul. A Lorentino, que caminaba con su paso habitual, le pareci que avanzaba muy despacio. No haba rboles en la plaza, pero muchas palomas andaban por ella; se oa ese ruido de seda que hacen cuando alzan el vuelo sus cuerpos rollizos. Slo entonces se dio cuenta de verdad el discpulo de que el maestro estaba ciego: no vea como l se le acercaba, y de ah le vena aquella impresin de moverse tan despacio. Cualquiera poda ver a Piero, pero l no tena mirada, igual que un objeto o que un cuadro. Pero haba empero una mirada all arriba: sentado en el suelo, entre las piernas del ciego, Marco di Longaro, aquel criadito que los muncipes costeaban para que guiase por las calles a su reliquia genial, estaba mirando a quienes se acercaban. Piero, muy erguido y con la cabeza un poco echada hacia atrs, se calentaba con el calor de las piedras, como suelen hacer los ancianos. Llegaron a su presencia, el sol daba en los ojos blancos, muy abiertos; la cabeza no se movi, slo la mano busc el hombro de Marco, pregunt o se intranquiliz, y la otra mano frot con la yema de los dedos el banco de piedra. Lorentino pens en el acto que haba envejecido, la piel del cuello estaba ajada, le abultaban las venas en las manos; pero segua siendo l, de cabeza cuadrada y mandbulas de brutal robustez, hosco aunque no ms que antes, y nada haba encorvado el armazn robusto; en el centro de todo estaban esos ojos de escayola con los que topaba el espacio irrefutable. Lorentino pens que a Montefeltro, a Malatesta, a los
grandes capitanes, les inspiraban en cierto modo temor esos ojos cuando esos ojos los miraban para conducirlos a la eternidad. A Segismundo Pandolfo, con sus arreos blicos, le inspir temor aquel anciano. Lorentino sinti unos deseos de llorar muy dulces. Dijo su nombre. Pareci como si el otro tardase en entenderlo; la yema de los dedos iba y vena por la rugosidad de la piedra: Ah, s, Lorentino, dijo al cabo. La nia aquella, Diosa... La voz era lejana, apacible, era la voz de Arezzo cuando no estaba encolerizado. Adelant un poco el busto y Lorentino, conmovido sobremanera, se inclin, lo bes con gran torpeza pues no se atrevi a cogerle el hombro para guiar el beso, o no se le ocurri hacerlo. La piel de Piero estaba tibia. Es Diosa quien viene contigo?, pregunt. Lorentino respondi tartamudeando un poco que era el mayor de sus hijos varones, y que le haba puesto de nombre Piero porque iba a ser pintor; y, segn lo deca, lo empuj un poco hacia el ciego. El nio no se movi, se resista, muy serio y hurao, como ofendido: miraba los ojos muertos y, ms an, las mangas de aquella camisa tan bonita, a la espaola, en las que haba anchos chafarrinones de yeso y mucha mugre, ya que el maestro se rozaba seguramente por doquier porque no vea las paredes. El nio no quera acercarse a algo as. La mano del ciego se alz, qued un momento en el aire, esperando, y al no encontrar nada, baj de nuevo. Sonri, dijo que Piero era un buen nombre, que l lo haba llevado con gusto, y que el oficio de pintor era hermoso, pero cansado. Le pregunt al nio qu edad tena, y el nio respondi con ira. El anciano call. Durante un buen rato se estuvieron oyendo las palomas, pues Lorentino no saba qu decir; ahora era cuando senta en verdad deseos de llorar. Bien saba que el maestro no poda verlo, pero ya no se atreva a mirarlo; vagaban sus ojos por la lonja en sombra, ms arriba de aquel muro que daba a la nada. Pensaba en los muros bien cerrados de San Francesco. Se pregunt si en aquella negrura de tras la nube de los ojos haba muchachas de elevada estatura, Dios Padre o viento; un poco de todo, sin duda. Volvi a mirar al maestro, pero ms abajo del rostro, por la camisa. Le dijo que haba cambiado muy poco.
Hablaron algo entonces de las cosas que tenan en comn, del oficio de pintura, de los rostros de antao, de la gente de Arezzo en la poca del fresco, de Melozzo y de Luca, que haban salido adelante muy bien y trabajaban para el papa Sixto, de Pietro de Perusa, que haba salido adelante an mejor, y de l, de Lorentino, que, bien pensado, no tena motivo de queja, no iban tan mal las cosas, pintaba; no para Sixto, claro, pero no se puede tener todo. Re, y el maestro re tambin. Marco y Piero se hacan muecas, el mayor haba sacado un juego de tabas. El nio, muy ocupado, ya no los miraba; Lorentino volvi a ver el rostro sonrosado entre los almendros en los que floreca el alto nombre de Piero, con todas aquellas voces azules que cantaban. Algo as como un remordimiento le oprimi la garganta. Dijo por fin que haba venido a Borgo por un asuntillo, algo relacionado con una herencia, y no poda demorarse; pero que se alegraba mucho de que la casualidad le hubiera permitido volver a ver a su maestro. El maestro pareci emocionarse, pero no dijo nada. Lorentino lo bes, con ms habilidad en esta ocasin, asi la amplia camisa por el hombro, seda rica y manchada sobre carne
avejentada. Al llegar a la parte de abajo de la placita, Lorentino, pese a todo, se volvi; el anciano, all arriba, envuelto en el drapeado del espacio vaco, estaba impasible bajo la pompa del medioda; resplandeca la camisa azul; pas despacio una muchacha por la lonja: las palomas, incomodadas, alzaron el vuelo, surgieron a decenas por encima de Piero, desde debajo del alero, como un cuerpo grande y malva que se eleva, sube, se desperdiga. Volvi a or Lorentino, igual que al llegar, igual que antes de ver a un ciego y no saber qu decirle, cmo las ovaciones de tantas alas divulgaban triunfalmente y en calma el alto nombre de Piero. A la vuelta, el nio iba delante, corra y no lo esperaba; y Lorentino, sin resuello, clavaba la vista en el suelo. Tampoco volvi a ir a Borgo. No saba si el maestro haba muerto.
Estaban comiendo el cerdo de San Martn. Los nios ms pequeos, ahitos ya, les corran entre las piernas. Lorentino no estaba entregado por completo a sus viajes, sus recuerdos, lo estaba tambin a la satisfaccin de comer, que es algo que no precisa del alma; pero se senta avergonzado, por ms que sonriese a Angioletta mientras sta lo serva, por ms que animase a Bartolomeo a restaurar bien sus fuerzas pues habra que trabajar al da siguiente. Segua el viento, que arrastraba por las alturas solemnes palabras burlonas. No, San Martn no habra debido portarse as; se haba burlado de l. De lo que el bienaventurado debera haberse compadecido era de su arte y no de su hambre: ya que el arte, por cierto, cuando se nos otorga, cuando cumplimos con l en su perfeccin y por ello nos remuneran, tambin el arte nos da de comer en fin de cuentas. Nos sacia de todas las formas posibles. Lorentino reneg con ira de San Martn.
So con un milagro ms justo. Pens en San Francisco, all arriba, en su ermita de las nieves de donde vena el viento, donde le vinieron los estigmas, en San Francisco, que amaba las cosas que vemos todos, las aves y las flores, el dilatado jardn; pero que, en el dilatado jardn, amaba tambin cosas que no vemos, los ngeles avispados que se suben a los rboles y, en lo alto de los rboles, los amplios asientos del Paraso que nos estn esperando con sus almohadillas de aire y sus respaldos floridos, en los que pronto se aposentar, bien erguido, el hermano cuerpo cuando ya hayan sonado las trompetas; en San Francisco, que amaba el campo en primavera y las voces azules, cosas de pintores todas ellas; que tena especiales bondades para con los pintores y con su mano horadada guiaba la de ellos por el yeso de las paredes; que llevaba cien aos intercediendo por ellos ante el Altsimo. San Francisco no le habra dado un cerdo, era ms mirado. Lo habra llamado hermano Lorentino. Habra dicho ese nombre en la santa lengua francesa, que amaba, que no articulaba sino cantando. Se habra acercado a Lorencito a medioda, en verano; no habra tenido el rostro de un rstico sino los rostros de cincuenta monjes jvenes vestidos de estamea azul, o el suyo propio, nico, demacrado, principesco bajo la tonsura, llevando del brazo a Doa Pobreza, hermosa como un lirio, y, del otro brazo, a su hermana pequea la Muerte, hermosa como un lirio y ms blanca, o quiz, por modestia, se habra conformado con el rostro de un
cliente importante, Sixto, un Mdicis, o, por qu no?, el de Segismundo Pandolfo Malatesta, regresado de las alturas con sus arreos blicos y, en la abierta mano de presa, todo aquel oro que con tanta gentileza destinaba a los pintores. Y en las palabras de San Francisco, en su canto francs, o en su silencio, si nada hubiera dicho, Lorentino habra visto de golpe y comprendido la construccin en perspectiva, la ley frrea que mantiene de pie los cuerpos regulares, la anatoma, merced a la cual se elabora con cuerpos viles un alma articulada y visible, todo ese misterioso frrago ptico del que nacen, bien erguidas, las formas universales, ajenas a todo frrago, en la luz clara del medioda. A Lorentino todo le habra parecido meridiano; y en la comprensin del frrago, en el olvido del frrago, l tambin habra dibujado en San Francesco las formas universales.
Mir a Diosa, a Angioletta, a Bartolomeo, sinti deseos de preguntarles el porqu y no lo hizo. Nada poda esperar de ellos: son formas que resulta ventajoso mirar, mas que nada tienen que decir. San Francisco, u otro santo, hizo aquello por Piero. Por qu no por Lorentino?
El viento no responde; Angioletta, con rostro sosegado, con ademanes sosegados, levanta los manteles y no habla; el fuego va declinando, y como ya no se lo oye parece que el viento ha arreciado, que entra en la casa; y son el viento esos grandes bultos de sombra de la sala. Esos caparazones de sombra por la campia no son los olivos, el viento son. Sera Segismundo Pandolfo si no estuviera en el infierno; as que es el viento. Y el Camino de Santiago all arriba, la oriflama del mundo, el relmpago detenido que cruza de parte a parte, el nimbo alargado sobre a saber qu cabeza, es el viento acaso? El campesino no alza tanto la vista; reconoce sus olivos, su via; el gran jinete lo hostiga; baja corriendo la ltima pendiente y ve la lucecita, all, en su casa, el fuego de Maria ante el que se inmuta el ejrcito negro. Los perros de Segismundo, el negro y el blanco, se detienen. Empuja el campesino al fin la puerta que, con tanto viento, golpea la pared; y le resulta grato ese estruendo. La anciana Maria ve que ya no lleva consigo el cerdo. El le cuenta la historia y no es oscuro su verbo cuando la cuenta, se comprenden bien ambos; dice l que su pintor es un individuo grueso, alguien astuto sin duda; se ren: El bueno de San Martn..., dice la anciana rindose. En San Francesco se mueven unas corazas: es el viento, que ha conseguido al fin abrir una puerta y, al golpearla contra la pared, ha tirado unos objetos menudos de plata. Ruedan por el suelo y se detienen, no se los ve. Constantino no se despierta, parece que suea y ve a un ngel, pero es yeso; ms abajo, en Arezzo, Lorentino, que prepar antao ese yeso, mira cmo el menor de sus hijos infla las mejillas; hincha la vejiga del cerdo. Imita al soplar el ruido de la trompeta. Lorentino se acuesta y se duerme sin tardanza.
Durante la noche, se le apareci San Martn. El santo pareca enojado: llevaba los arreos de Segismundo Pandolfo y los remataba el rostro de aquel pintor de Ferrara
visto antao en Siena, del que se haba acordado Lorentino la vspera. Llevaba la mano en la empuadura de la espada, con la otra sujetaba el casco y su enojo pareca ms temible porque lo abarcaba e inmovilizaba un manto de jinete de caballera que le caa recto hasta los tobillos y se acampanaba sobre esos pies de jinete de plantn. Era un capitn de cabellos grises. Ya no haca viento. Lorentino no se mova y finga dormir; una luz viviente le daba en los prpados cerrados. No lo asombr que el santo, ya viejo en la poca de su episcopado en las Galias, hubiera vuelto a tomar, para venir a verlo, aquel atuendo guerrero que llevaba en la juventud. Estuvo un momento Martn sin decir nada, lanzando miradas de irritacin y moviendo la boca sin que saliera de ella ni un sonido, como hombre ofendido que se est pensando si va a replicar con una ofensa mayor o va a callarse; pero esa ira era tambin como unos brazos maternales; se siente uno, al someterse a ella, como un nio pequeo y no tiene miedo; dan ganas de ir a su encuentro y arder con ella en su alta hoguera. Lorentino abri los ojos igual que un nio que, intuyendo a la madre a los pies de la cama, la hace esperar por juego. Clav los ojos ms abajo de las espesas cejas fruncidas. Dios te encarga un cuadro, dijo el santo. Y te atreves a regatear. Tales palabras no dulcificaron al bienaventurado, antes bien lo irritaron an ms: su santa ira arda pura como una estrella; no quera dao alguno para Lorentino, era benevolente como las voces azules, aunque recurriera al tono abrupto de un capitn que indica a unos infelices jinetes obtusos la plaza que hay que tomar sin demora y cmo tomarla. Lorentino no dijo nada. Con esa voz que atravesaba capas de eternidad, que hablaba con Dios a diario pero, no obstante, pareca salir de un bosquecillo en el que un capitn apostaba a sus hombres de armas, el santo sigui diciendo: A esos a los que t llamas tus maestros quin crees que les haca los encargos? Lorentino, en un relmpago, vio a Piero. Y lleva muchos aos hacindotelos a ti, y no te olvida aunque los vayas demorando. Ellos reconocieron a su cliente en el preciso instante en que tocaron su primer pincel. Pero t crees que son Sixto, Segismundo, Piero o un campesino quienes quieren que les pinten un cuadro. Para qu te crees que van a querer ellos un cuadro? Lorentino, que estaba escuchando atentamente esas palabras, que no tena miedo, pens en la mirada que le lanz, en la parte alta de Siena, aquel mismo hombre de Ferrara irascible que tena ahora ante s, aunque sucedi en la poca en que aquel cuerpo serva de ropaje al alma de un pintor gtico anciano y sin encargos y no a un bienaventurado: comprenda mejor ahora aquella mirada. El santo haba dicho lo que tena que decir, estaba pensando en irse, su ira arda ya en otro lugar. Dijo an, no obstante: Tu cuadro vale un cerdo o la ciudad de Roma, es decir, nada. Le dio la espalda, no se le movi el manto impecable, no hicieron ruido las piezas del arreo blico al chocar entre s; los pies del jinete, de plantn, volvieron los talones, mostrando las espuelas de hierro, pero no caminaban, ni tampoco flotaban. A Lorentino, que se haba incorporado sobre los codos para ver cmo se iba, le hizo gracia aquello, pero tambin lo alter. El santo se puso el casco al salir por la puerta. Sopl de nuevo el viento. Martn haba vuelto a subirse a su caballo. Pisndole los talones, los perros de Segismundo, el negro y el blanco, recorrieron la campia. Mas la santa indignacin segua presente, mantena en pie, en la oscuridad, formas vivientes. Lorentino, en la oscuridad, volvi a ver a Piero, pero nunca lo haba visto as, era como si Piero fuera su hermano. Como si estuviese con Piero, fueron
ambos con el pensamiento hasta San Francesco, con el pensamiento cruzaron esa puerta que haba abierto el viento y, alzando la vela por encima de sus cabezas, miraron dentro de la capilla de los Bacci, pintada de arriba abajo; vio esa seal mnima que recibe en sueos un emperador, ese objeto mnimo que ni tan siquiera es un objeto, pero, cuando se lo sostiene con el brazo estirado igual que una vela, pone patas arriba las dos alas de Maxencio, tanta chatarra, mil honderos moros a la izquierda, mil coraceros galos a la derecha. Quiso ver tambin aquel signo en los ojos de Piero, pero Piero haba desaparecido. Lorentino estaba solo. Vio al cliente principal.
Al da siguiente, Lorenzo empez el San Martn, que concluy en los plazos que haba estipulado con el labriego. Puso lo antiguo o lo nuevo, la factura gtica o la factura antigua, que aparenta ms juventud, la caricia de los de Siena o el hachazo florentino, todo aquello que no importa; puso ira y caridad, todo lo que importa, y la ira vivida se converta en caridad pintada al dedicrsela a lo ms elevado, y as, capa a capa, se depuraba, se entregaba; y, cosa que tambin importa, puso los slidos que pueden verse en el espacio, en los que se ejercita la caridad; y, entre dichos slidos, puso hombres, rboles, sombreros. No sabemos qu rasgos dio a San Martn, ni cules al mendigo. Pero hizo lo que suele llamarse una obra maestra, dentro de su estilo de maestro de segunda fila, o de maestro. Era quiz la cosa ms hermosa que la mano de un hombre haya hecho nunca en la tierra con colores y lneas; estaba en el mismsimo camino de Piero, llegaba hasta el final de ese camino y, una vez all, lo rebasaba; era a Piero lo que Piero fue a Veneziano, lo que el da en su plenitud es a la maana. Y, en circunstancia tal, se materializaba en la plaza de una ciudad, con mucha alma articulada y de porte bien enhiesto, con una espada toda de alma que parta un manto en medio de un gran silencio, con un santo hosco y un mendigo hosco, y un caballo hosco, y los tres infinitamente satisfechos de estar all, hoscos y a pie firme; la luz sensata caa sobre unos prticos y, por delante, pasaba una mujer joven, mirando algo que haba en el suelo, pero sin bajar la cabeza, altanera, pensativa, hosca, no se vea qu estaba mirando, Lorentino no haba pintado el racimo de uvas, la mujer tena las manos abiertas, como una madona misericordiosa; y, en la cabeza, una mitra de Oriente. Era la vida de Lorentino en su total pureza, era como si fuese de Piero, pero era de Lorentino.
Y no cabe duda de que San Martn no era capaz de milagro semejante; slo el Hijo en persona habra sido capaz de hacerlo, y eso con reservas: muy tarde era ya en la vida de Lorentino para que aquel objeto inconcebible procediese de la mano antigua de Lorentino, estaba su ira demasiado mellada para que saliera de ella tanta caridad. As que se pint ms bien con la factura exquisita de un humilde colorista de las Marcas, un narrador esplndido, y en aquel gran jardn dlmata que pint, Lorentino fue recitando, ac y acull, las lecciones de Piero, su maestro, es decir, que slo puso perspectiva, algo de la Antigedad; pero libremente, como en un juego y riendo por lo bajo, igual que los perros durante la cacera responden a la trompa de su amo, pero disfrutan no obstante de
la caza. Y, en medio del cielo colmado de embriaguez y cantos, Lorentino puso un trozo hermoso de ms all, esa aureola que marc a punzn, que rode de lirios y amas con oro; y, con la cabeza as tocada, el santo cortaba el manto con manos de modista, blandas y exaltadas, puntillosas, no se haba apeado del caballo y se inclinaba como una madre joven hacia el anciano mendigo; y, de remate, un nio muy serio sujetaba las riendas y nos miraba, un nio que era la esperanza en persona, ngel o joven criado, de mejillas sonrosadas, descalzo en las violetas de los bosques. Lorentino rea al dar aquel color violeta. Quin puede saber qu fue. Pero fue una obra maestra, porque Lorentino puso en ella lo mejor de s mismo, se la dedic a quien haba que hacerlo, y lo mejor de cada cual dedicado a quien hay que dedicrselo es, qu duda cabe, una obra maestra.
Diosa lo estuvo mirando mucho durante todo el tiempo que tard en pintar aquel cuadro: pues tena en todo esa misma mano que antao puso sobre ella, pero no saba ella en qu la estaba poniendo. Se dijo que quiz pudiera tener vestidos, aunque ahora ms bien los tendra Angioletta.
Y Bartolomeo s tena un maestro. El discpulo vio trabajar a un maestro entre el Mircoles de Ceniza y Pascua. No sabemos qu hizo l, quiz una obra maestra tambin, cuando andaba por los sesenta, o quiz nada.
El campesino volvi el da estipulado y el cuadro le pareci muy bonito; pero no lo alab mucho por miedo a que el pintor le pidiese propina. No hubo propina alguna. Haba trado su carreta, y en ella se lo llev, porque era de gran tamao. Era tiempo de Pascua en la campia. Tambin le pareci bonito al cura de la aldea, de aquella aldea remota donde estaba la iglesia de San Martn, donde tena que quedarse aquel santo. El cura mand poner una cornisa de madera dorada. La anciana Maria lo vio tambin, se impresion con el oro o con el espacio, pero no acab de parecrsele del todo a su San Martn; los labriegos lo vieron y, a sus pies, se quitaron los gorros y pensaron, mas no lo vieron ni nobles ni capitanes, pasaban pocos por all. Lorentino muri. No sonaron las trompetas. El campesino muri; haca ya mucho que la anciana Maria haba ido a reunirse con su San Martn, de cuyo rostro no saba nadie. Tambin se haba derrumbado aquel hombre de Ferrara que se pareca a una pintura de Masaccio o a San Martn, solo, con su bastn, en pleno campo, entre dos encargos rechazados. No sonaron las trompetas. A veces, de noche, el viento del Verna, el mismo viento, tropezaba con esa pared de una iglesia pequea de la misma forma que tropezaba, ms abajo, con las iglesias de Arezzo. Los perros de Segismundo, el negro y el blanco, ladraban en las puertas. A veces conseguan abrir una puerta. Y a medioda, en verano, en la placita que estaba delante de aquella iglesia, y en la plaza que estaba delante de San Francesco, no haba nadie, pero s haba sombra aplomada y sol para nadie. All se detuvo Vasari, cincuenta aos despus, entr en aquella iglesia rural, no vio el
Lorentino, haban colocado en su lugar alguna obra ms reciente que a Vasari no le gust gran cosa; el Lorentino estaba en la sacrista, muy tranquilo, con una casulla colgando de una de las esquinas de arriba; Vasari no entr, no escribi la Vida de Lorentino. Era quiz lo ms hermoso que se haba hecho en la tierra. Esa obra que no conoca Vasari estuvo mucho tiempo en la sacrista. Vasari muri. Durante las guerras francesas, o las de los Habsburgo, la parroquia se volvi muy pobre; se abri un agujero muy grande en la pared de la sacrista, una bala de bombarda quiz, o el paso del tiempo nada ms: y, como no haba dinero, taparon el agujero con el cuadro para que el cura, antes de misa, se revistiese en paz y a buen recaudo de las miradas, rezase a San Martn para que acudiera en su ayuda y no tuviese que soportar el viento del Verna. Y as pasaron diez aos o cincuenta. Y como la tabla posterior de aquella superficie pintada siempre estaba echando fuego, o cogiendo agua y helndose, lo pintado se abarquill y se volvi espantoso, o ridculo: El bueno de San Martn, decan entre risas los labriegos cuando lo vean; por decencia, pusieron el cuadro de espaldas. San Martn, impasible, abruptamente florentino o amablemente sienes, desfigurado pero impasible, mir el viento del Verna, las sombras aplomadas y a nadie. No era aquello que miraba lo ms hermoso que pudiera verse en la tierra. Los cielos ponen a prueba lo que aman. Los cielos sonrosados y rubios mudaban. San Martn se convirti en tizne, los colores se cayeron; habran podido verse los aprestos de Lorentino, los primeros trazos que hizo la primera maana, cuando an lo colmaban la visin del santo, la mano teologal, y sus arrepentimientos, sus iras. Habran podido verse. Pero nadie pasaba por all, el muro daba a unos campos en barbecho. Por todo el talud crecan ortigas; y violetas. Pasaban por all cerdos extraviados y gorriones. De noche resplandecan algunos signos, un bosque que se prende, los cometas. Una noche, el santo no vio ya los signos, ya no tena rostro: ya nada poda verse. La parroquia prosper, mandaron hacer una pared nueva y tiraron aquella nada. Hoy es tierra, igual que Lorentino, igual que Piero, igual que el nombre de Lorentino, igual que el nombre de San Martn, a quien ya no invocan los labriegos, que no estalla ya en sus risas ni llora ya con ellos, que calla dentro de las bocas que estn bajo tierra. Ac y acull se pronuncia an el nombre de Piero, se dispersa para callar mejor dentro de poco. Ya no falta mucho. Un da, Dios no oir ya nombre alguno que prevalezca sobre los nombres. Enviar un signo a los siete. Y ellos se llevarn a los labios las siete trompetas.
You might also like
- La opinión pública y el escándalo sobre Fabián CondeDocument418 pagesLa opinión pública y el escándalo sobre Fabián CondeJuan Manuel Urendes Espínola100% (1)
- Asimetria Adam Zagajewski Extracto Editorial AcantiladoDocument10 pagesAsimetria Adam Zagajewski Extracto Editorial AcantiladoalbertNo ratings yet
- La Obra Maestra DesconocidaDocument3 pagesLa Obra Maestra DesconocidacoloniaNo ratings yet
- La Espuma Obras completas de D. Armando Palacio Valdés, Tomo 7.From EverandLa Espuma Obras completas de D. Armando Palacio Valdés, Tomo 7.No ratings yet
- SANZ DEL CASTILLO, ANDRÉS - La Mojiganga Del Gusto en Seis NovelasDocument90 pagesSANZ DEL CASTILLO, ANDRÉS - La Mojiganga Del Gusto en Seis Novelasalcamp100% (1)
- Don Quijote de La Mancha Parte 1 Capítulo 2Document3 pagesDon Quijote de La Mancha Parte 1 Capítulo 2Ricardo De La Concepción LealNo ratings yet
- Entre NaranjosDocument162 pagesEntre NaranjosdracbullNo ratings yet
- El Escándalo, de Pedro Antonio de AlarcónDocument174 pagesEl Escándalo, de Pedro Antonio de AlarcónjavierartNo ratings yet
- tiposDocument309 pagestiposYorlenis Ortiz VillafañaNo ratings yet
- Tres Mujeres Fuertes Marie NDiayeDocument240 pagesTres Mujeres Fuertes Marie NDiayeAna100% (1)
- 11 La Princesa y El Granuja Autor Benito Pérez GaldósDocument17 pages11 La Princesa y El Granuja Autor Benito Pérez GaldósAnonymous LW7EXGxNo ratings yet
- La Mujer de Treinta Años PDFDocument181 pagesLa Mujer de Treinta Años PDFnicolasss87No ratings yet
- La Mujer FriaDocument50 pagesLa Mujer Friajvlmg100% (1)
- 1694el Capitan VenenoDocument65 pages1694el Capitan VenenoMariana King GonzálezNo ratings yet
- Analisis Don Quijote de La ManchaDocument13 pagesAnalisis Don Quijote de La ManchaYury ViVa100% (1)
- Viaje Por Las Escuelas de EspanaIIDocument230 pagesViaje Por Las Escuelas de EspanaIIjuan antonio perezNo ratings yet
- MiauDocument115 pagesMiaumicorig989No ratings yet
- 3 Cánovas Autor Benito Pérez GaldósDocument138 pages3 Cánovas Autor Benito Pérez GaldósAnonymous LW7EXGxNo ratings yet
- Cervantes Saavedra, Miguel de - EntremesesDocument61 pagesCervantes Saavedra, Miguel de - Entremesesrampiligundi1980No ratings yet
- La vida del niño expósitoDocument177 pagesLa vida del niño expósitoCesar CusmaiNo ratings yet
- La GitanillaDocument50 pagesLa GitanillaPenelope BloomNo ratings yet
- Una Belleza Rusa - Vladimir NabokovDocument221 pagesUna Belleza Rusa - Vladimir NabokovNievesNo ratings yet
- Historias Turbulentas - Rafael SabatiniDocument141 pagesHistorias Turbulentas - Rafael SabatiniElias Josue Cleves CastiñeiraNo ratings yet
- Cuentos de Color de HumoDocument51 pagesCuentos de Color de HumoJuan CarlosNo ratings yet
- Solution Manual For Structural Steel Design 5th Edition by MccormacDocument34 pagesSolution Manual For Structural Steel Design 5th Edition by Mccormacoverlipreunitegok1n100% (45)
- Rayuela - Capítulo 34Document7 pagesRayuela - Capítulo 34Juan Pablo Ramírez IdroboNo ratings yet
- Instant Download John e Freunds Mathematical Statistics With Applications 8th Edition Miller Solutions Manual PDF Full ChapterDocument33 pagesInstant Download John e Freunds Mathematical Statistics With Applications 8th Edition Miller Solutions Manual PDF Full ChapterPatrickMillerkoqd100% (6)
- Selección de Cuentos Realistas Del Siglo XIXDocument36 pagesSelección de Cuentos Realistas Del Siglo XIXVlada XNo ratings yet
- El Blog, Una Nueva Frontera para El Ensayo.Document24 pagesEl Blog, Una Nueva Frontera para El Ensayo.susanahaugNo ratings yet
- La Canción para Niños en América LAtina y El Caribe Como Genérico MusicalDocument9 pagesLa Canción para Niños en América LAtina y El Caribe Como Genérico MusicalsusanahaugNo ratings yet
- Compromiso y Autonomia de La Literatura en Andres Rivera Sobre El Concepto de AutorDocument14 pagesCompromiso y Autonomia de La Literatura en Andres Rivera Sobre El Concepto de AutorsusanahaugNo ratings yet
- Adrea Cobas Carral - Sobre Los Topos y Diario de Una Princesa MontoneraDocument23 pagesAdrea Cobas Carral - Sobre Los Topos y Diario de Una Princesa MontoneraVirnodeLucaNo ratings yet
- La Poesía Infantil y GUillénDocument8 pagesLa Poesía Infantil y GUillénsusanahaugNo ratings yet
- Literatura - y - Derecho. JUAN RODRÍGUEZ FREILEDocument15 pagesLiteratura - y - Derecho. JUAN RODRÍGUEZ FREILEsusanahaugNo ratings yet
- WWW - Casa.co - Cu Publicaciones Revistacasa 275 NotasDocument15 pagesWWW - Casa.co - Cu Publicaciones Revistacasa 275 Notasjesusdavid5781No ratings yet
- Perfil Ideológico Del Inca Garcilaso. Juan Bautista Avalle-ArceDocument7 pagesPerfil Ideológico Del Inca Garcilaso. Juan Bautista Avalle-ArcesusanahaugNo ratings yet
- 3597 8052 1 SMDocument2 pages3597 8052 1 SMsusanahaugNo ratings yet
- Representaciones de Santiago en Berenguer Magda SepúlvedaDocument13 pagesRepresentaciones de Santiago en Berenguer Magda SepúlvedaMMNo ratings yet
- Sobre El Borde - Cuando La Espera Desespera PDFDocument2 pagesSobre El Borde - Cuando La Espera Desespera PDFjesusdavid5781No ratings yet
- Elogio de La Poesía de Reina María Rodríguez Centro Cultural Dulce María Loynaz - Centro Cultural Dulce María LoynazDocument4 pagesElogio de La Poesía de Reina María Rodríguez Centro Cultural Dulce María Loynaz - Centro Cultural Dulce María LoynazsusanahaugNo ratings yet
- WWW - Casa.co - Cu Publicaciones Revistacasa 275 NotasDocument15 pagesWWW - Casa.co - Cu Publicaciones Revistacasa 275 Notasjesusdavid5781No ratings yet
- El Cantar de Inca Yupanqui y La Lengua Secreta de Los IncasDocument25 pagesEl Cantar de Inca Yupanqui y La Lengua Secreta de Los IncasMarkus Waman100% (2)
- Apuntes Sobre El Homoerotismo Masculino y Femenino en La Literatura Cubana de Los 90. Mirta SusquetDocument7 pagesApuntes Sobre El Homoerotismo Masculino y Femenino en La Literatura Cubana de Los 90. Mirta SusquetsusanahaugNo ratings yet
- Cartografias Cubanas en El Nuevo Milenio. Notas para Una Narrativa Distanciada. Ariel CamejoDocument9 pagesCartografias Cubanas en El Nuevo Milenio. Notas para Una Narrativa Distanciada. Ariel CamejosusanahaugNo ratings yet
- Reseña Manuel GamioDocument8 pagesReseña Manuel GamiosusanahaugNo ratings yet
- La Literatura Invisible. Por Guillermo Rodríguez RiveraDocument2 pagesLa Literatura Invisible. Por Guillermo Rodríguez RiverasusanahaugNo ratings yet
- Ortega - La Poesía Chicana de La DescolonizacionDocument14 pagesOrtega - La Poesía Chicana de La Descolonizacionmundoblake8997No ratings yet
- Ahí Viene El Coco. La Muerte y El Sida en Donde Está La Princesa, de Luis Cabrera DelgadoDocument10 pagesAhí Viene El Coco. La Muerte y El Sida en Donde Está La Princesa, de Luis Cabrera DelgadosusanahaugNo ratings yet
- Cartografias Cubanas en El Nuevo Milenio. Notas para Una Narrativa Distanciada. Ariel CamejoDocument9 pagesCartografias Cubanas en El Nuevo Milenio. Notas para Una Narrativa Distanciada. Ariel CamejosusanahaugNo ratings yet
- Vivir y Escribir en Cuba. Desencanto y Literatura. Entrevista A Leonardo PaduraDocument5 pagesVivir y Escribir en Cuba. Desencanto y Literatura. Entrevista A Leonardo PadurasusanahaugNo ratings yet
- Efrain Kristal PDFDocument14 pagesEfrain Kristal PDFMauricio FloresNo ratings yet
- La Literatura Del ExilioDocument6 pagesLa Literatura Del ExiliosusanahaugNo ratings yet
- ArticuloDocument12 pagesArticuloLuis Magallanes RiosNo ratings yet
- La Joven Narrativa Norteamericana Entre ElDocument4 pagesLa Joven Narrativa Norteamericana Entre ElsusanahaugNo ratings yet
- Disidencia Literaria en La FronteraDocument12 pagesDisidencia Literaria en La FronterasusanahaugNo ratings yet
- Identidad Migrante Reflejo Literario Libros Sobre Inmigracion Estados Unidos Vicente Luis Mora PDFDocument15 pagesIdentidad Migrante Reflejo Literario Libros Sobre Inmigracion Estados Unidos Vicente Luis Mora PDFVanessa Solano CohenNo ratings yet
- Veinte Cuentos No Aptos para Hipocondríacos - Julio Cortázar, Salud, Literatura - Infobae PDFDocument1 pageVeinte Cuentos No Aptos para Hipocondríacos - Julio Cortázar, Salud, Literatura - Infobae PDFjesusdavid5781100% (1)
- Manual de LavadoraDocument22 pagesManual de Lavadorawiroi13No ratings yet
- Acta de Inspeccion Ocular de Las Prendas de Vestir de La VictimaDocument4 pagesActa de Inspeccion Ocular de Las Prendas de Vestir de La VictimaFreddy Armando Solís SotoNo ratings yet
- Macrotendencias Femeninas Primavera Verano 2022Document48 pagesMacrotendencias Femeninas Primavera Verano 2022Lilia Marcela Alzate100% (2)
- Repaso Tema 4 Lengua 2º EsoDocument2 pagesRepaso Tema 4 Lengua 2º EsoTeacher DaniNo ratings yet
- Patricia Olivares Taylhardat - Curiosidades de La Casa Christian DiorDocument6 pagesPatricia Olivares Taylhardat - Curiosidades de La Casa Christian DiorPatricia Olivares TaylhardatNo ratings yet
- Diario Digital Noticias y PuntoDocument1 pageDiario Digital Noticias y Puntoprograma juntosNo ratings yet
- Tipos de CortesDocument15 pagesTipos de CortesAlejandro David CespedesNo ratings yet
- ArtesaniaDocument9 pagesArtesaniaDänielHernändezNo ratings yet
- La Madona de Las Siete Lunas-HolaebookDocument292 pagesLa Madona de Las Siete Lunas-HolaebookEdgar UgaldeNo ratings yet
- Replica Relojes Cartier para Hombres Santos 100 en Oro Amarillo Reloj Automatico W20071Y1Document1 pageReplica Relojes Cartier para Hombres Santos 100 en Oro Amarillo Reloj Automatico W20071Y1Li LeiNo ratings yet
- Juegos Al Aire LibreDocument61 pagesJuegos Al Aire LibreJosé TemporiniNo ratings yet
- Tarjeta de Cargo de EPP Rev.0Document18 pagesTarjeta de Cargo de EPP Rev.0Seguridad IndustrialNo ratings yet
- Alfombra TriceratopsDocument13 pagesAlfombra TriceratopsMartha Lucía Suárez Espinosa100% (5)
- Lab 2 TXLDocument6 pagesLab 2 TXLRonaldo ApazaNo ratings yet
- Componentes de La Danza - Fraternidad Tinkus de IngenieriaDocument1 pageComponentes de La Danza - Fraternidad Tinkus de IngenieriaJuan Pablo Nuñez RegueiroNo ratings yet
- AdidasDocument2 pagesAdidasLaura Vargas MontoyaNo ratings yet
- Comportamiento individual en CoppelDocument2 pagesComportamiento individual en CoppelJonathanJesúsSanchezEscamillaNo ratings yet
- Guion para Técnicas de Video TaxiDocument1 pageGuion para Técnicas de Video TaxiErick Santini ..No ratings yet
- Ventajas Y Desventajas de Las ExhibicionesDocument4 pagesVentajas Y Desventajas de Las ExhibicionesevelinNo ratings yet
- 1Document234 pages1ipujulàNo ratings yet
- Habla Moscu - Nicolas ArjakDocument521 pagesHabla Moscu - Nicolas ArjakPabloLedesmaNo ratings yet
- Cronicas Oscuras FB Caperucita Roja PDFDocument40 pagesCronicas Oscuras FB Caperucita Roja PDFVictor Manuel RawlinsNo ratings yet
- Familas PlanificacionDocument10 pagesFamilas PlanificacionNatalia CianiNo ratings yet
- Fundamentos CoolhuntingDocument26 pagesFundamentos CoolhuntingIMANOL ALEJANDRO SORAIDE CHAMBINo ratings yet
- Gramatica PAAU PDFDocument96 pagesGramatica PAAU PDFCarolinaQuimbayaNo ratings yet
- Estandar Chaleco AmarilloDocument3 pagesEstandar Chaleco AmarilloDennis CaballeroNo ratings yet
- Rip Van Winkle PDFDocument1 pageRip Van Winkle PDFAndrea Ivanna NúñezNo ratings yet
- Guia Taller Ingles Cuarto.6Document4 pagesGuia Taller Ingles Cuarto.6Eliana calderónNo ratings yet
- Programación lineal: Ejercicios resueltosDocument17 pagesProgramación lineal: Ejercicios resueltosjuyonet100% (1)
- Prueba Lectura Capitan Calzoncillos AdaptadaDocument2 pagesPrueba Lectura Capitan Calzoncillos AdaptadaDayana Gomez100% (3)