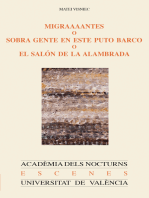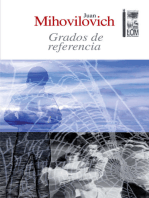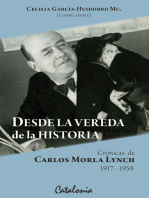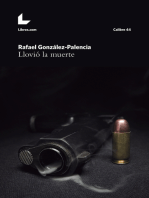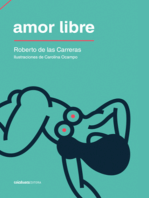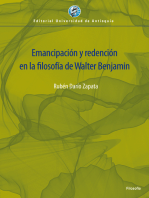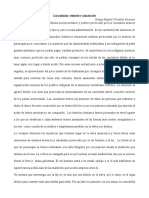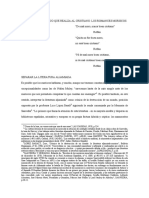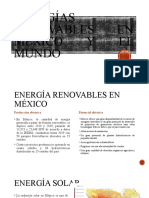Professional Documents
Culture Documents
Cuentos Naturalistas
Uploaded by
Yari GonzálezOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Cuentos Naturalistas
Uploaded by
Yari GonzálezCopyright:
Available Formats
Viven porque estn muertos
Francisco Coloane
El amor es un estado patolgico que dura ms en los dbiles y menos en los fuertes -dijo el joven
mirando fijamente a la seora de ms o menos cuarenta y cinco aos de edad, que estaba a su frente.
La otra mujer, de tipo extranjero, que escuchaba la conversacin en el departamento, levant sus bellos
ojos verdes con un parpadeo en el que no se podra decir si haba coquetera o splica.
-No he querido decir precisamente que cuanto menos dure esa afeccin el hombre sea ms fuerte; en
algunos la flor del amor no nace por falta de sensibilidad, por estupidez o cretinismo en otros. Hay,
pues, en resumen, una escala mnima, un perodo de duracin "standard" para las gentes normales. No
se podra decir que ese perodo fuera de un mes, seis meses o un ao; el poeta Daniel de la Vega ha
dicho "el amor eterno dura tres meses", tendr el hombre sus razones para hacer afirmacin tan
categrica...
El joven hablaba de pie, con cierto escepticismo pedante, a veces, en el que deca "afeccin", "estado",
por amor, y con algn temblor emocionado en la voz, a ratos, cuando se refera a "esa tierna flor". Pero
en todo daba la sensacin de un hombre exaltado que trataba de no caer en la vulgaridad. Haba
tambin algo de hombre herido, cuando se diriga a la mujer madura, cuyos ojos brillantes miraban altos
y fijos escrutando con sinceridad. La dama joven escuchaba con la cabeza baja, al parecer ajena a la
charla, pero un temblor imperceptible de la barbilla hubiera revelado a un observador lo hondo que la
afectaba aquella conversacin.
-Me parece que am durante veinte aos; a veces tal vez por costumbre; pero no s de amores que han
durado toda una vida -contest la seora.
-S, el amor de las solteronas replic el joven, de esas solteronas que cuando alguna sobrina indiscreta
les pregunta por qu no te casaste, ta, dan un suspiro consabido y responden invariablemente: porque
he amado solo a un hombre en mi vida y ese hombre muri en plena juventud.
-S, seora continu, esa solterona no tuvo oportunidad de volver a encontrar un amor en su vida,
porque se aferr a un fantasma, a una ilusin, a un sentimiento falso, de falsedad absoluta, y que
sobreviva a la ley de los "tres meses" del poeta, solo porque estaba muerto.
-No es prudente aplicar filosofa y leyes al amor respondi la dama con aire de superioridad.
El charlador cogi una silla con el ademn del aventurero que llega cansado de un largo viaje y se
dispone a contar una de sus aventuras; se sent, sac un cigarrillo, lo encendi, afirm los codos sobre
sus rodillas, ech el cuerpo hacia adelante, recogi con un gesto peculiar un mechn rebelde, y dijo:
-Voy a narrarle una historia real, brevemente, en la que se demuestra cmo a veces queda prendido en
el ser un vestigio de amor, la colilla de un cario, a veces una cicatriz y, a pesar de que todo ha
concluido, ese ser empieza a construir sobre esa leve base un fuerte sentimiento, una pasin falsa que
puede durar toda la vida, como en el caso de aquella solterona, y que en un instante desaparece
totalmente al contacto con la realidad.
"Es la historia de un error, el caso de un hombre aferrado a una ilusin que un da la realidad extermin;
pero vamos por parte, comencemos por donde se debe empezar.
"Ella era una extranjera, una joven austraca de origen judo, que vino a Chile huyendo de los ltigos
que han arreado a tanta gente desde Europa hacia Occidente.
"La necesidad de tener un apoyo en esa inmensa aventura que significa para una mujer europea
atravesar el Atlntico y penetrar en las vastedades de Amrica, hizo que se casara, antes de partir, con
un emigrante de su raza y de su ciudad.
"No fue feliz. El hombre era mediocre y no reuna las condiciones de ese espritu valiente, delicado y
audaz que pareca poseer la bella austraca.
"La travesa del inmenso ocano, la llegada a las costas americanas, la primera visin de estos
vergeles, encendieron en la hija de la decrpita Europa una luz de vida nueva, la sensacin de algo
maravilloso que deba realizarse bajo estos nuevos cielos, detrs de estas montaas y de estas selvas
que escondan el misterio. Y el marido qued rezagado, convertido en su justa proporcin: la de una
cosa que serva solo para cruzar el 'gran charco'.
"Sabe usted lo difcil que es realizar la leyenda de la 'media naranja', encontrarse un hombre y una
mujer que acoplen en lo material y en lo espiritual, en la misma forma que las mitades de una naranja se
junten y establezcan las corrientes de sus fibras y jugos dando vida a un fruto maravilloso?
"Pues bien continu el narrador, en una casa residencial de Santiago se produjo ese encuentro. Una
maana clara, en el pasillo, se encontraron frente a frente la europea y un joven estudiante de provincia.
"El choque de los ojos fue como el de dos platillos de banda refulgentes al sol, y el amor estall, sbito,
como una nota vibrante entre esos dos seres que de un extremo a otro de la tierra haban venido
obedeciendo a una ley de la naturaleza.
"Describir el desarrollo de ese amor sera materia de una labor larga e interesante; pero voy a concretar
en una comparacin que te parecer inslita, lo que eran l y ella. Uno un vergel agreste de esta
Amrica y la otra una paloma de la civilizacin un poco cansada con el vuelo a travs del mar.
"Eso eran l y ella; en el vergel faltaba cernir la tierra y en la paloma de albas plumas haba
reminiscencias de aleros milenarios; pero a pesar de ello la naturaleza se haba dado el capricho de
fabricar a esos dos seres el uno para el otro como las dos medias naranjas del cuento.
"Qu sucedi? Pues algo muy sencillo o vulgar: en el amor, cosa tan antigua, ya no hay nada original.
"Siempre he imaginado la pasin como una hoguera al borde de la cual andan rondando una mujer y un
hombre; se miran, se invitan, tienen miedo a las llamas; hay un instante supremo en que solo un vaivn
los hara caer en el centro del fuego a quemarse, a pulverizarse, a perderse o a renacer, depende de
que en ellos haya paja, metal o ave fnix.
"En ese instante de oscilacin a veces cae uno solo y el otro queda al borde del abismo. En nuestra
historia l cay dentro de la hoguera, ella se conserv salva en el borde y, con un gran sentido prctico
o especulativo, fue alejndose del fuego donde aqul se consuma."
El joven se detuvo para encender otro cigarrillo; en su rostro se notaban las reacciones de una lucha
interior que libraba a travs del relato. Hablaba como si la dama de los ojos verdes no estuviera en el
cuarto. Impetuoso, exaltado, elevaba el hilo de la narracin hasta un punto en que pareca una propia
confesin, y, otras veces, como esos cambios del sol y sombra que producen las nubes primaverales,
retomaba el tono seco, sin emocin, con que comenzara su relato.
-He hecho este smbolo de la hoguera -sigui el narrador- para expresar en sntesis el fondo de los
hechos, pues en la superficie el asunto ocurri de la siguiente manera: l le pidi que se divorciara y se
uniera a l, y ella vacil.
"Esto es complicadsimo, mi querida amiga continu el joven una vez ms se comprob la teora
marxista de que lo espiritual est sometido a lo econmico y no olvidemos que ella ascenda de la raza
ms pragmtica del mundo...
"La splica, el llanto, la humillacin, etc., lo hicieron descender ante los ojos de la mujer, la cual se dio
cuenta de que el amor desapareca rpidamente para dar paso a la indiferencia y por ltimo al fastidio.
"S, seora, al fastidio; el amor puede terminarse por demasiado amor! No hay nada ms fastidioso
para la vctima que una persona enloquecida por el amor; es como un carnero enfermo que trata de
romper a cabezazos una muralla de piedra hasta que cae con los sesos destrozados!
"Cay en la bebida, en la droga, en la degeneracin; pero no era de paja, haba en l metales y, como el
ave fnix, surgi de nuevo a la vida.
"Hay seres que se levantan del fango ms limpios: del vicio resucitan con una retina a travs de la cual
las cosas adquieren un nuevo color: del dolor con otro sentido para apreciar el valor de la vida.
"Pasaron los aos, finaliz sus estudios y se recibi de abogado.
"Otros tiempos, otras paredes, otras caras. Pero hay algunas plantas que son rebeldes al traslado de
almcigo, nuestro hroe tuvo varios reventones sentimentales; busc, le pareci encontrar tierras aptas,
pero al final el retoo de amor fatalmente se secaba.
"No pudo encontrar aquel temblor emocional de otros tiempos y este fracaso haca surgir ms fuerte
aquella poca de pasin y gozo pasada junto a la bella mujer.
"Al fondo de todos los caminos por donde iba en busca de otros amores, surga inexorable la imagen de
aquella, hasta que se convenci de que estaba tarado para amar; de que la nica mujer, tal vez, que
pudo haber amado fue la fatal austraca.
"Hombre templado al fin, resolvi realizar el camino de este mundo con esa tara sentimental como a
quien le ha salido una verruga en la nariz y la lleva con tal resolucin, que pasa a tomar parte de su
personalidad. As llev esa especie de melancola que lo acompa desde entonces, como una
caracterstica natural de su persona.
"Y aqu viene mi teora, seora! -dijo el joven frotndose las manos y pasando a un tono risueo-
. Necesitaramos vivir mil aos para establecer las leyes de un solo corazn humano!
Un buen da recibe un llamado telefnico. A travs de la vibracin mecnica de una voz, reconoci el
timbre clido de ella, que lo citaba para la tarde siguiente.
"Nuestro protagonista pas una noche inquieta. Una mujer que no vea durante aos, la bella austraca
a cuyo recuerdo se haba acostumbrado como una cosa sucedida en otra vida, surga de pronto, en
aquel llamado telefnico, con los mismos fuegos donde l quemara su vida.
"Me necesita simplemente para algn asunto que nada tiene que ver con aquel amor? Me habr
amado en la misma forma en que yo la he amado y hoy una crisis ha quebrado su resistencia,
llamndome?
"A medida que se formulaba estas preguntas notaba que su reciedumbre se iba desplomando. El hilo
telefnico se le haba incrustado en los nervios, y la voz de la mujer, como una carga galvnica all en
el otro extremo del cobre haca resucitar aquel cadver de amor, aquella pasin muerta, cual una rata
de laboratorio revivida por ese procedimiento.
"Y si una cruel curiosidad femenina, comprobar que an tena influencia sobre ese corazn de varn,
era la causa de la cita?
"Por fin lleg la hora de despejar todas las dudas.
"El encuentro fue sereno. Dos miradas intensas trataron de pulsar los estados de nimo. Un saludo
corts y empezaron a pasear por un sendero del parque de Providencia, entre remansos de follajes
arreglados con una elegante rusticidad.
"Un silencio presente como un ser los acompaaba. La tarde poco a poco fue cayendo con su
penumbra. El silencio se convirti en un estado tenso que cada cual esperaba que el otro interrumpiera;
pero ninguno se atreva a romper aquello con una palabra que hubiera sonado con el tono hueco y
deshumanizado de los ecos en algunos oquedales.
"l paliaba aquella tensin mirando al cielo donde las primeras estrellas empezaban a rutilar y ella, con
la cabeza baja, contemplaba la tierra oscura y cercana.
"De pronto, suavemente, apoy su mano en el brazo de l. Estuvo a punto de temblar, apret los
dientes y los puos hasta hundirse las uas en las carnes y as contuvo el temblor que pudo haberlo
traicionado. Pero un hormigueo inund todo su cuerpo. Una presin voluntariosa fue librndolo hasta
adquirir otra vez su aplomo.
"Ella, por suerte, no not el estado de angustia por el que acababa de pasar su acompaante; si lo
hubiera notado, se habra salvado de caer vencida en esa lucha por la dominacin que encierra todo
amor.
"Usted ver, seora, que el amor es recproco solo en su primera etapa; despus, uno ama ms y el
otro solo se deja amar; la pasin generalmente empieza cuando ya existe una completa indiferencia en
uno de los sujetos -afirm el joven.
"Una luna brillante ascendi por detrs de la cordillera, del ro vino una brisa suelta que se perdi entre
el follaje, removindolo, y todo pareci complotarse para un instante romntico.
"Eran dos inteligencias despiertas que entablaron una lucha para no ceder a ese instante; una lucha en
la que intervenan la naturaleza, el ambiente de aquella hora y esos dos corazones debilitados por un
estado de nimo especial.
"Trataron as de no ser cogidos por la oleada romntica del caer de la noche.
"Para descargarse de la espesa fuerza sentimental que provena de la tierra, de las sombras, de los
juegos de luz del follaje, etc., se detuvieron de sbito y se miraron, interrogantes, a los ojos.
"Los dos tenan una palabra fra, tal vez vulgar, sin importancia ni asunto, para quebrar aquel embrujo
de la hora, pero se les qued atravesada en la garganta ante el encuentro de los ojos y no resistieron.
La naturaleza, la hora, el ambiente, triunfaron.
"Un beso largo y sostenido contuvo todos aquellos aos de separacin y dio salida a la tensin del
momento.
"Ella confes haber sido un poco cruel, calculadora. Dijo que una seguridad demasiado grande en el
amor de l, se haba desviado en un extrao sentimiento de crueldad, algo parecido al goce de los
flagelados.
"S, seora se interrumpi el joven hay flageladores del espritu, de los sentimientos, que flagelan a los
seres que aman! El amor lleva un pequeo engendro de odio, y ay del da en que el diminuto monstruo
se desarrolle o se refuerza en ciertos apasionantes temperamentos!
"Se haba divorciado, y el conocimiento de otros hombres le haba demostrado la grandeza de ese
primer amor, dndose cuenta del error que haba cometido al dejarlo.
"Se entregaron esa noche con todo el bagaje de recuerdos y sentimientos que haba acumulado el
pasado; pero al da siguiente, nuestro protagonista amaneci como uno de esos cajones cordilleranos
que un da despejado, aparecen al otro revueltos de nubes.
"Era la felicidad que se haba desplomado tan de golpe sobre l, atontndolo? Era un resabio
cauteloso ante una posible nueva jugada de la flageladora? Qu haba, pues, en esa desazn sentida
solo en algunos das melanclicos de la lejana adolescencia? Amaba ahora solo la carne de aquella
mujer y no al espritu que la animaba?
"Recordaba que algo, en un instante, haba pasado esa noche. Algo terrible, semejante solo a esa
desesperanza que nos produce la muerte cuando nos arrebata el misterio que ambamos, dejndonos
solo la basofia de la carne inerte.
"A travs de los das fue sedimentndose una verdad: No la amaba!
"El tiempo haba hecho desaparecer aquel amor; pero la quemadura de la hoguera haba dejado su
cicatriz y sobre ella se haba construido un sentimiento falso, una creencia que se encarg la propia
causante de destruir. Fue un fantasma que se esfum al primer contacto con la realidad.
"S, seora! continu el narrador, subiendo el tono de la voz, ya exaltado, para finalizar proclamando la
tesis de su historia. El amor eterno dura tres meses, como dijo el poeta, los otros son amores falsos que
se fincan en una herida, en una cicatriz, como hongos malsanos de los cuales debemos precavernos!
Son, en fin, el caso de las solteronas cuyos amores viven, porque estn muertos! Si un da se
levantara de la tumba alguno de esos adolescentes amados, estoy seguro de que estas viejas ya no
sentiran nada por l! Si, solo viven porque estn muertos!"
Oculto el rostro con un pauelo, la mujer de los ojos verdes atraves presurosa el departamento y fue a
encerrarse en su cuarto.
Es usted cruel, tena la cara arrasada de lgrimas y no s cmo pudo resistir hasta el final el relato! -
dijo la dama y continu dirigindose al joven- . Ms cruel que ella, porque ella lo ama intensamente y
usted, al parecer de su teora, no la quiere ya...
El joven tom su sombrero y se despidi de la seora.
Pero al llegar a la calle una brisa refresc su faz, y junto a la agradable reaccin naci una duda:
Y si todo lo que he dicho no fuera ahora cierto? Acaso uno odia, sufre o goza permanentemente?
Acaso en una sola hora uno puede tener todas las variaciones del alma, todas las contradicciones del
corazn humano, mientras la forma, la accin, es una sola y permanente, y por lo tanto, falsa tambin?
Dio media vuelta y volvi sobre sus pasos.
El vagabundo
Baldomero Lillo
En medio del vido silencio del auditorio alzse evocadora, grave y lenta, la voz montona del
vagabundo:
-...Me acuerdo como si fuera hoy; era un da as como ste; el sol echaba chispas all arriba y pareca
que iba a pegar fuego a los secos pastales y a los rastrojos. Yo y otros de mi edad nos habamos
quitado las chaquetas y jugbamos a la rayuela debajo de la ramada. Mi madre, que andaba
atareadsima aquella maana, me haba gritado ya tres veces, desde la puerta de la cocina: "Pascual,
treme unas astillas secas para encender el horno!"
Yo, empecatado en el juego, le contestaba siguiendo con la vista el vuelo de los tejos de cobre:
-Ya voy, madre, ya voy.
Pero el diablo me tena agarrado y no iba, no iba... De repente, cuando con la redondela en la mano
pona mis cinco sentidos para plantar un doble en la raya, sent en la espalda un golpe y un escozor
como si me hubiesen arrimado a los lomos un hierro ardiendo. Di un bufido y ciego de rabia, como la
bestia que tira una coz, solt un revs con todas mis fuerzas...
O un grito, una nube me pas por la vista y vislumbr a mi madre, que sin soltar el rebenque, se
enderezaba en el suelo con la cara llena de sangre, al mismo tiempo que me deca con una voz que me
hel hasta la mdula de los huesos:
-Maldito seas, hijo maldito!
Sent que el mundo se me vena encima y ca redondo como si me hubiese partido un rayo... Cuando
volv tena la mano izquierda, la mano sacrlega, pegada debajo de la tetilla derecha.
Mientras los campesinos se estrechaban en torno del banco ansiosos de contemplar de cerca el
prodigio, el viejo habase desabrochado la blusa y puesto al descubierto el pecho hundido, descarnado,
con la terrosa piel pegada a los huesos. Y ah, justamente debajo de la tetilla derecha, vease la mano,
una mano plida, con dedos largos y uas descomunales adherida por la palma a esa parte del cuerpo
como si estuviese soldada o cosida con l.
Un murmullo temeroso parti del grupo y voces ahogadas profirieron:
-Pobrecito!
-Qu castigo, mi Dios!
-Qu ejemplo, Jess bendito!
El vagabundo esper que los murmullos y las exclamaciones se extinguiesen y luego continu:
-Una noche se me apareci, en sueos, Nuestro Seor, y me orden que me fuera por el mundo para
que mi castigo, confundiendo a los incrdulos, sirviese de ejemplo a los malos hijos.
Los padres y las madres clavaron en los rostros confusos de sus juveniles retoos una mirada que
pareca decir:
-Han odo? Esto es para ustedes! Olvidarn la leccioncita?
El silencio tena algo de religioso y de solemne cuando el viejo prosigui:
-Honra a tu padre y a tu madre dice la ley de Dios, y yo les encarezco, mis hijos, que nunca, jams,
desobedezcan a sus mayores. Sean siempre dciles y sumisos y alcanzarn la felicidad en este mundo
y la gloria eterna en el otro.
-Amn! -dijeron muchas voces trmulas por la emocin.
La ramada bajo la cual se cobijaba el vagabundo era la prolongacin de un pajizo rancho, morada de
uno de los ms ancianos vaqueros del fundo. A cincuenta metros estaba la carretera, a la que daba
acceso una puerta de trancas cuyas varas, corridas de un lado, descansaban por una de sus
extremidades en el suelo, dejando un paso estrecho que un caballo poda salvar con un pequeo salto.
El terreno sobre el cual se alzaba la choza, era llano y estaba cerrado por una ligera empalizada de
ramas secas. En lo alto el sol fulguraba intensamente derramando sus blancos resplandores sobre los
campos sumidos en el letargo de la quietud y el sopor.
El mendigo, sentado en el banco junto al cual los campesinos van depositando en silencio sus limosnas,
murmura con trmula y cascada voz:
-Dios y la Santsima Virgen se lo paguen, hermano!
De pronto, en el camino, frente a la puerta de trancas, aparecen dos jinetes magnficamente montados.
Uno tras otro salvan el obstculo y avanzan en derechura hacia la ramada. Todas las lenguas
enmudecen a la vista del patrn y de su hijo que hablan, al parecer, acaloradamente.
Los labriegos se miran y se hacen guios con aire malicioso. Estn hartos de aquellas escenas y
cuchichean con maligna sonrisa:
-El viejo hall la horma de su zapato.
-La hall, la hall.
Cllanse de nuevo para or las voces destempladas de los jinetes, que habiendo refrenado sus
cabalgaduras gesticulan con tono spero de disputa.
Don Simn, el hacendado, es un hombre de sesenta aos, alto, corpulento, de mirada viva y penetrante.
Lleva la barba afeitada y su cano y retorcido bigote, que la clera eriza, deja ver una boca de labios
delgados, adusta e imperiosa. Su historia es breve y concisa. Simple vaquero en su juventud, a fuerza
de paciencia y perseverancia alcanz los empleos de capataz, mayordomo y, por ltimo, administrador
de una magnfica hacienda. Muy hbil, trabajador infatigable, hizo prosperar de tal modo los intereses
del propietario que ste lo hizo su socio dndole una crecida participacin en las ganancias. A la muerte
de su bienhechor adquiri con sus economas un pequeo fundo en los alrededores, fundo que
ensanch merced a compras sucesivas hasta hacer de l una propiedad valiossima. Viudo haca
mucho tiempo, slo tena aquel hijo. Contaba el mozo veintids aos. De estatura mediana, bien
conformado, posea un semblante expresivo, franco y abierto. Su carcter, como el de su padre, era
muy irritable y arrebatado, mas en su corazn haba un gran fondo de bondad.
Los campesinos le queran entraablemente y eran a menudo los encubridores y cmplices de sus
calaveradas. vido de placeres y de libertad y jinete esplndido, era fantico por las carreras de caballo.
Contbase el caso muy reciente de haber regresado un da a casa, en ancas del caballejo de un
inquilino, sin poncho, sin faja y sin espuelas: todas esas prendas, incluso el caballo y la montura,
habalas apostado y perdido en unas famosas carreras en las Playas de la Marisma. Esta conducta del
mozo, su ligereza, su ninguna afeccin al trabajo y su rebelda a los consejos paternales, exasperaban y
llenaban de amargura el corazn del hacendado. Todo lo haba intentado para enderezar aquel arbolillo
que era carne de su carne y su nico heredero para quien haba acumulado esa fortuna, cuya
conservacin imponale a sus aos tan dursimas fatigas. En su afn de hacer de l un campesino, un
hombre de trabajo, un continuador de su obra, no quiso enviarle a la ciudad para recibir una educacin
cualquiera. Desdeaba, adems, profundamente, esa sabidura que conceptuaba intil, superflua y aun
perjudicial. Con la lectura y la escritura y un poco de aritmtica y contabilidad haba de sobra para
abrirse camino en la vida. l no haba pasado de all y pocos podan vanagloriarse de haber alcanzado
una prosperidad como la suya. Consecuente con los principios que haban sido la norma de toda su
vida, todo su sistema de educacin descansaba en la severidad y el rigor. Este proceder le enajen,
poco a poco, el afecto de su hijo, quien lleg a mirarle, a veces, como un enemigo a cuyo despotismo
era lcito oponer la astucia, la hipocresa y el engao. Cuando el nio se hizo hombre, esta oposicin de
caracteres se acentu y cav entre ellos un abismo. "Son el agua y el aceite", decan los campesinos, y
as era la verdad. Nada poda juntarles y todo les separaba. Es un perdido, un vagabundo, deca el
hacendado, cuya infancia y juventud pasadas en la servidumbre y cuya vida ulterior, opresora y cruel
para los dems, haban endurecido de tal modo su corazn, que no poda comprender la esencia de
aquella naturaleza tan distinta de la suya. La aversin del mozo por el trabajo continuado, su desapego
por el dinero, su debilidad para con los inferiores eran para don Simn otros tantos delitos
imperdonables. Y redoblaba las amonestaciones y las amenazas, sin obtener ms que una sumisin
efmera que el anuncio de una fiesta, de unas carreras, echaba pronto a rodar.
Los jinetes haban puesto nuevamente sus caballos al paso y sus voces sonaban claras y distintas en el
silencio que reinaba en la ramada.
-Te digo que no irs...
-Padre, slo voy a ver correr la yegua overa. En seguida me vuelvo... Se lo juro a usted.
-T debas estar enterado, desde hace tiempo, que cuando ordeno alguna cosa, no me vuelvo atrs.
Djate, pues, de majaderas. En la aparta de los novillos podrs correr todo lo que te d la gana.
Los inquilinos cuchichean en voz baja:
-Que hay carreras en la Marisma?
-S, la del mulato con la yegua overa. Don Isidrito est muy interesado porque don Cucho le ha ofrecido
la mitad de la apuesta si jinetea la potranca y gana la carrera.
Padre e hijo se detienen delante de la vara donde estn atados una veintena de caballos y el
hacendado, despus de recorrer con una mirada aquellos rostros cohibidos que se desvan temerosos,
dijo al dueo del rancho, que se haba adelantado hacia l, sombrero en mano:
-Jernimo, vas a ir con todos los que estn aqu al potrero de la Aguada para rodear los novillos y
encerrarlos en el corral. Nosotros, y mir de soslayo a su hijo, vamos a ir al cerco de los Pidenes y a la
vuelta haremos la aparta de la novillada de dos aos. Cuidado con corretearme demasiado las reses!
El labriego inclin la cabeza y murmur un quedo y humilde:
-Est bien, seor.
Un sonoro tintineo de espuelas sigui a la orden, y los campesinos empezaron a desfilar unos tras otros
por ambos lados de la ramada para ir a tomar sus cabalgaduras.
De pronto, en el hueco que dejaran, el hacendado percibi al vagabundo inmvil sobre el banco,
teniendo junto a s el montoncillo de las limosnas. Clav sobre l una mirada furibunda y con voz
vibrante profiri:
-Qu hace aqu este viejo pcaro?
Ninguna voz se alz para responder. Don Simn pase su fiera mirada interrogadora por aquellas
cabezas que se bajaban obstinadamente y prosigui:
-Yo no s qu gentes son ustedes! Siempre estn llorando hambres y miserias, pero en cuanto
aparece por aqu uno de estos holgazanes, que los embauca con cuentos absurdos, ya estn
desvalijando la casa para regalarlo y festejarlo como si fuera un enviado del cielo.
Desde un rincn parti una vocecilla cascada:
-Pero, seor, es un pecado, acaso, la caridad con los pobres?
-Es que esto no es caridad, es despilfarro, complicidad; as es como se fomenta el vicio y la
holgazanera...
Hablaba atropelladamente, con el rostro rojo de ira, y
volvindose hacia el anciano inquilino, le dijo:
-A ver, Jernimo, despgale la mano a ese farsante.
El interpelado alz la cabeza y mir aterrorizado a don Simn. Era tan cmica la expresin de aquella
fisonoma desfigurada por el espanto, que el hacendado estuvo a punto de soltar la risa. "Este idiota,
pens, cree que si hace lo que le mando se abrir la tierra para tragrselo".
No insisti en repetirle la orden y se dirigi a los dems:
-Ya que Jernimo se ha tullido de repente y hasta ha perdido el habla, vaya uno de ustedes: t, Pedro;
t, Nicols; t, Lorenzo -y fue pronunciando as varios nombres. Pero al parecer, a todos habales
ocurrido el mismo fenmeno, pues ninguno se movi ni contest.
Aquella resistencia produjo, ms que clera, asombro y admiracin en el hacendado. Cmo! Hasta
ese extremo llegaba la ciega credulidad de esas gentes que se atrevan a arrostrar su enojo antes que
poner sus manos en el mentiroso viejo? Y ms que nunca se afirm en su resolucin de sacarlos de su
engao, hacindoles ver la falsedad de aquella historia ridcula.
Pase una ltima mirada por aquellas cabezas que se abatan en silencio, hoscas y huraas, y orden
imperioso:
-Isidro, apate y desenmascara a ese bribn.
El mozo lo mir extraado y balbuce con un tono de viva repugnancia:
-Padre, tngale lstima, perdnelo por esta vez.
La clera, amortiguada un instante, resurgi en el hacendado, furiosa:
-T, tambin t?
El joven, desentendindose de este vibrante apostrofe, prosigui suplicante:
-Djelo usted, padre, es tan viejito! No me obligue a cometer una mala accin!
-Qu es lo que llamas una mala accin? Dilo, dilo pronto!
-Violentar a este viejito, padre, avergonzarlo descubrindole sus carnes... Adems, no creo que por una
inocente mentira...
-Inocente mentira, inocente mentira...? A esta criminal superchera llamas inocente mentira...? Lo que
me parece a la verdad mentira es tener un hijo como t -vocifer frentico don Simn, y enarbolando la
pesada chicotera, avanz resueltamente sobre el mozo.
Este, viendo en los ojos de su padre la intencin manifiesta de agredirlo, se desmont prontamente y
penetr bajo la ramada, decidido a cumplir la odiosa orden con toda la blandura y suavidad posibles.
De pronto, aquella misma voz cascada y senil se alz de nuevo en su rincn sombro:
-Padre nuestro que ests en los cielos...
Don Simn, que haba recobrado en parte la serenidad, dijo con tono de zumba:
-Ah, le van a rezar las letanas por si muere en la operacin! Pero, le perdonarn all arriba?
La voz interrumpi el rezo para decir:
-Ya est perdonado.
Don Simn, muy divertido, pregunt:
-Cmo lo sabe usted, abuela?
-Porque ya est aqu el Anticristo que lo ha de crucificar.
El hacendado dio un respingo en la silla y vocifer a gritos:
-Vieja imbcil, piara de brutos! Conque soy el Anticristo? El Anticristo?
Y mientras repeta el ominoso epteto, se revolva en la montura buscando en torno a alguien en quien
descargar el peso de la ira que lo ahogaba. Pero no vio sino rostros inclinados y ojos que miraban
fijamente el suelo. Volvise nuevamente hacia el fondo de la ramada y exclam:
-Isidro! Hasta cundo esperas? Acabemos de una vez!
El vagabundo, que desde la llegada del patrn no haba despegado los labios, guardando una
inmovilidad absoluta, cuando el mozo estuvo a su lado empez a gemir plaideramente:
-Don Isidrito, apidese de este pobre viejo! Yo lo conozco a usted de mediano..., no me maltrate.
Hgalo por la seorita, su mam, esa santa que nos mira desde el cielo! Yo he rezado mucho,
muchsimo por ella y por usted. Ay, mi amito, mi nio Dios, por las llagas de Nuestro Seor,
defindame de su padre, favorzcame por amor de Dios!
En el corazn del joven aquellos clamores repercutieron dolorosamente. Experimentaba por el viejo una
profunda piedad. Quiso tentar un ltimo esfuerzo para aplacar la clera de su padre, pero las ltimas
palabras de ste, reiterndole el imperioso mandato, vencieron sus escrpulos y resignado alarg la
mano hacia el pecho del vagabundo, quien sin dejar de gemir rechaz aquel ademn con su huesuda
diestra. Esto se repiti varias veces hasta que el mozo cogi con la suya, robusta y poderosa, aquella
mano obstinada y terca. El viejo, con una fuerza increble para sus aos, trat de libertar su mueca de
aquellas tenazas, se recogi como una araa y se desliz al suelo, forcejeando con tal desesperacin,
con tanta maa y destreza, que el mozo hubo de soltarle sin haber logrado su intento. El joven, cuyos
dientes estaban apretados, cambi de tctica. Alarg los brazos y alzando al mendigo del suelo lo
tendi de espalda sobre el asiento. Pero aquel cuerpo decrpito, aquel brazo y aquellas piernas
semejantes a secos y quebradizos sarmientos, se agitaron con tales sacudidas que, tumbndose el
banco, ambos luchadores rodaron por el suelo con gran estruendo. Se oy una rabiosa blasfemia y un
puo alzndose airado, cay sobre la faz del vagabundo, que se torn roja bajo una oleada de sangre
que brot de su boca y de su nariz, y manch sus sucias greas, sus bigotes y su barba.
Instantneamente ces el viejo de gemir y debatirse, y el mozo, desabrochndole la blusa, desprendi
de su sitio la famosa mano sin gran trabajo.
Don Simn se desmont precipitadamente y acudi presuroso junto al mendigo, diciendo a sus
servidores:
-Vengan, vengan todos!
Al empezar la refriega, las mujeres haban huido hacia el interior del rancho lanzando histricos
sollozos, y los campesinos, volviendo la espalda a la ramada, mostrbanse atareadsimos recorriendo
los arreos de sus cabalgaduras.
Mientras el hacendado se inclina sobre el vagabundo, que, extenuado por la lucha, no hace el menor
movimiento, el mozo, de pie, cejijunto y hurao, mira hacia la carretera. En su combate con el viejo algo
se ha roto y desvanecido en lo ms recndito de su corazn. Basta mirarlo para conocer que no es el
mismo. Si los campesinos se hubiesen vuelto hacia l, de seguro que habran visto que una sbita y
total transformacin se haba operado en el "Nio", como entre ellos lo llamaban. Pareca haber
envejecido de repente diez aos y su mirada dura y brillante y el desdeoso pliegue de la boca
demostraban que el padre haba recobrado su hijo, cegndose en sus almas el abismo que los
separaba.
Entre ambos el viejo yaca de espalda con los ojos entornados; sus brazos estaban extendidos a lo
largo del cuerpo y en su pecho desnudo vease un trozo de piel descolorida. Era el sitio en que apoyaba
durante tantos aos la mano, la sacrlega mano con que hiriera el rostro de aquella que le llev en sus
entraas.
Don Simn examin largamente aquel miembro, cuyo cutis delicado, casi blanco y sus largas uas lo
llenaron de admiracin. De repente se enderez y pregunt triunfalmente:
-Qu hay! Te convenciste de que todo no era ms que una mentira?
-Completamente, padre; tena usted mucha razn.
El hacendado se qued estupefacto, gozoso. No eran slo las palabras sino el tono en que fueron
dichas lo que le sorprenda y llenaba de satisfaccin. Aquel acento enrgico no era ya del muchacho
taimado y voluntarioso que tanto lo hiciera sufrir, sino el de un hombre razonable que reconoca al fin
sus errores y enderezaba sus pasos por la senda del deber. Admirable influencia de la justicia y la
verdad! Un ciego haba abierto los ojos; faltaban los otros, dnde se haban metido?
Don Simn avanz hacia la esquina de la ramada y rugi con amenazador acento:
-Aqu todos!
Los campesinos, que se haban echado sobre la hierba formando pequeos grupos, se alzaron del
suelo perezosamente, y viendo que el patrn los contemplaba de hito en hito, echaron a andar hacia la
ramada con una lentitud y una cachaza tan desesperante, que el hacendado palideci de coraje ante
aquella deliberada y testaruda negligencia.
En ese momento reson el galope de muchos caballos y una magnfica cabalgata cruz por la carretera.
A travs de la nube de polvo vironse brillar un instante los lujosos arreos de los jinetes y de los
corceles.
Una voz viril y poderosa se elev desde el camino:
-Isidro, te esperamos en la Marisma; esta tarde corre la yegua overa!
El mozo dijo resueltamente a espaldas de don Simn:
-Padre, yo no voy a la aparta.
El hacendado se volvi hosco con la mirada centelleante:
-Qu dices?
-Que tengo que ir all... adonde le dije.
Don Simn alarg la diestra y cogiendo al joven por la abertura de la manta, lo zarande rudamente,
aturdindolo con sus gritos:
-Que tienes que ir! A dnde? A las carreras...? Dilo de una vez. Reptelo.
Y la frase desafiadora, irreparable, sali de los labios trmulos del mozo:
-Voy adonde me da la gana!
An vibraban estas palabras cuando la diestra del hacendado cay sobre la mejilla izquierda del
rebelde, que troc instantneamente su palidez cadavrica en una escarlata vivsima...
Los campesinos que llegaban se detuvieron en seco. El hijo haba enlazado al padre por la cintura y
echndole diestramente la zancadilla lo tumb en tierra boca arriba. Cay el mozo encima, pero,
alzndose presuroso, se precipit sobre su caballo, un retinto magnfico, y se lanz a toda rienda hacia
la puerta de trancas.
El hacendado, de pie, la diestra en alto, los ojos inyectados de sangre, crdena la convulsa faz, lanz
entonces, con acento de una sonoridad extraa, el fatal anatema:
-Maldito seas, hijo maldito!
Al orlo el mozo hizo un movimiento en la montura como para mirar hacia atrs, y el nervioso bruto,
desviado por aquella leve inclinacin del jinete, salt oblicuamente, yendo a chocar con sus patas
delanteras en la vara superior. Retembl la tierra con el golpe y una densa nube de polvo se elev
desde el camino frente a la puerta de trancas. Los labriegos saltaron sobre sus caballos y corrieron a
escape en socorro del cado; pero, antes de que hubiesen recorrido la mitad de la distancia, el retinto,
que se haba alzado tembloroso sobre sus patas, lanzando un resoplido de espanto, emprendi una
vertiginosa carrera por la calzada desierta. De la montura penda algo informe como un pjaro cuyas
alas abiertas fuesen azotando el suelo...
Voces espantadas resbalaron en el aire inmvil:
-Santo Dios, se le enred la espuela en el lazo!
Mientras los campesinos corren a rienda suelta tras el desbocado animal, que les lleva una larga
delantera, don Simn, sentado en el suelo, da manotadas al aire queriendo coger algo invisible que gira
a su derredor. De vez en cuando dice con tono de infantil alborozo, mientras entreabre su cerrada
diestra con gran cuidado:
-Ven, Isidro, mira, ya lo atrap!
Pero, en la mano nada hay, y, tendindose de espalda bajo la ramada, con los ojos entornados,
qudase inmvil, tratando de percibir el toque misterioso que ha cesado de repente. Una idea le
obsesiona: Cmo y cundo se apag en su corazn el taido de aquel cascabel que, a pesar de su
pequeez, vibra tan poderosamente en los corazones inexpertos! De pronto todo se aclar en su
espritu. El insidioso taido se extingui en su corazn el da en que empu en sus manos el ltigo de
capataz. Es verdad que sus voces eran ya muy dbiles y apagadas, pues siempre resisti con entereza
sus prfidas insinuaciones encaminadas a apartarle de la soada meta de la fortuna y del poder.
Arrojado de all, vengativo y malvolo, fue a buscar un albergue en el corazn de su mujer, donde rein
como soberano absoluto. Ah, cmo le hizo sufrir, a l, emancipado de toda sensiblera, aquella
naturaleza dbil, crdula y enfermiza! Muerta la esposa, el cascabel, obstinado y rencoroso, se anid en
el corazn de su hijo. Encontr all un terreno bien preparado para extender su diablica influencia,
influencia que se mantuviera en ese reducto propicio quizs hasta cuando si el mozo, desoyendo por
primera vez el maligno repique, no hubiese castigado como se mereca al mendigo, descargando el
puo sobre su hipcrita y mentirosa faz. Libre qued al instante del husped maldito. Mas, a partir de
ah, perdase su huella. Dnde se haba metido? Durante un momento los dientes del hacendado
rechinaron furiosos ante su impotencia para descubrir el asilo del detestado enemigo. Haca poco que le
pareci orle repicar burlonamente en torno de l, mas debi ser aquello una ilusin de sus sentidos.
Ah, si pudiera atraparle, si pudiera atraparle!
De repente se estremeci y entreabriendo lentamente sus cerrados prpados, vio inclinado sobre su
rostro el plido semblante del vagabundo. Apenas pudo reprimir un grito de victorioso jbilo: el cascabel
estaba dentro del corazn del mendigo y repicaba con inusitado bro su perturbadora melopea. Si
hubiese alguna duda sobre su presencia, all estaban para desvanecerla los ojos hmedos del viejo que
le miraban como jams, nadie, le haba mirado nunca. Mientras enderezaba su poderoso busto, su
diestra se desliz con disimulo bajo la faja que cea su cintura.
Algunas mujeres que haban penetrado bajo la ramada huyeron lanzando espantosos alaridos. En el
suelo, tendido de espaldas, yaca el vagabundo con el pecho abierto, desangrndose por una horrible
herida. A su lado, de rodillas, estaba el hacendado machacando sobre la piedra de moler la sangrienta
entraa. Mientras esgrima el trozo de granito destinado a triturar el grano, canturreaba apaciblemente:
-De balde chillas, cascabel del diablo..., te voy a reducir a polvo, a polvo impalpable que esparcir a los
cuatro vientos...
Un galope precipitado resuena en la carretera. Precede a la cabalgata un jinete en un caballo blanco de
espuma. Es Isidro, el hijo del hacendado. Rota la hebilla de la espuela se desprendi el mozo de la
montura y rod en el polvo que amortigu considerablemente la violencia de la cada. Al trasponer la
puerta de trancas un coro de voces femeninas se alz clamoroso:
-Milagro, milagro, si es el nio, don Isidrito... Alabado sea Dios!
Canto y baile
Manuel Rojas
Los muebles de aquel saln de baile eran tapizados con brocato color rojo; rojo era tambin el papel
que cubra las paredes y roja la alfombra que, despus de orillar de encarnado las patas de las sillas y
sillones, terminaba sbitamente ante el piano. En las ropas de las mujeres de aquel saln de baile
predominaba igualmente el color rojo. Los espejos, cuatro grandes, colocados uno encima del piano,
otro al fondo, en la pared contraria a la que ocupaba el primero, y dos frente a frente en las paredes
restantes, recogan y multiplicaban aquel tono como una sinfona en rojo, tal vez si conscientemente
organizada por la duea de casa, que no ignorara, ya que eso formaba parte de su conocimiento del
negocio, que el color rojo influye en los nervios, excitando a los apacible y enloqueciendo a los irritables.
El piano, negro, alto, profundo, destacndose entre el rojo, semejaba un catafalco contrariado,
constreido, a pesar de su seriedad, a presenciar aquella orga ultrarroja. A su lado haba una mesilla
vacilante con cubierta de lata, donde las mujeres acostumbraban a tamborilear con la palma de las
manos para evitar el baile. Pareca una desordenada y pequea murga al lado del piano.
El saln tena forma rectangular; dos puertas se le abran en un mismo muro. Los muebles de aquel
saln de baile eran viejos; pero firmes, como hechos para soportar la cada de cuerpos vacilantes y
cansados; nicamente su brocato rojo claudicaba ya, deshilachado y un poco desvado, y los muelles,
molestos por la presin de tantos aos, se erguan amenazadores e hirsutos bajo la tela lustrosa. La
alfombra, gastada por los millares de pies que haban bailado y zapateado sobre ella, mostraba algunos
flecos rojizos.
Cuatro mesitas de color negro, que hacan, con su color, menos sensible la soledad obscura del piano,
extendan sus cubiertas opacas en los espacios que quedaban libres entre los muebles.
De da el saln permaneca desierto y los grandes espejos, vacos de imgenes mviles, se miraban
entre s, con ojos claros veteados de rojo, como personas que no tuvieran nada que hacer. El saln y
sus muebles, el piano y las mesitas se multiplicaban en ellos a sus anchas.
Pero de noche... De noche las lunas claras se llenaban de imgenes, negras o blancas, que se movan
dentro de ellas y a travs de ellas como grandes peces en un estanque con algas rojas y negras, y a
veces eran tantas las imgenes, que los cuatro espejos no bastaban para reflejarlas y retenerlas a
todas.
Se llegaba al saln despus de atravesar un estrecho y obscuro patio, en cuyo centro varios bambes
estiraban sus delgadas caas verdes. A ambos lados del patio se abran las puertas de los cuartos de
las mujeres, cuartos que no estaban amoblados sino por una cama, un velador, una silla y un bacn de
fierro enlozado.
La puerta de calle era maciza y ancha y una luz roja llameaba en lo alto de su ceo adusto. En una de
sus hojas haba una ventanilla enrejada, que serva para mirar desde dentro a los que desde fuera
llamaban. Una gruesa tranca la atravesaba de lado a lado. Al entrar al zagun se vea, a la izquierda,
por el vano de una puerta que no estaba nunca cerrada, la habitacin de la duea de casa; un catre
grande, bronceado, adornado de cintas y encajes, con sobrecama de seda roja y amplios almohadones,
alzaba en el medio de esta habitacin sus brillantes varillas.
El patio, de noche, estaba siempre obscuro y nicamente lo alumbraban de modo ambiguo los
resplandores que salan por las puertas del saln de baile; al fondo estaba el depsito de los licores,
dos o tres cuartuchos destinados a usos menores y una pared de escasa altura, lmite ltimo de la casa
de canto y baile de doa Mara de los Santos.
***
A las ocho y media de la noche de aquel da sbado, empezaron a llegar, en hilera alternada, los
parroquianos de la casa. Algunos venan en coche, baja la capota; cantaban y gritaban, golpeando las
palmas y accionando violentamente; la obscura calle se llenaba con sus aullidos. Otros llegaban a pie,
en grupos vacilantes. Golpeaban la maciza y sorda puerta, que devolva un sonido opaco, como de
tronco de rbol; se descorra la placa de hierro del ventanuco y una voz de vieja inquira:
-Quin es?
Esta pregunta era nada ms que una frmula, pues fuera el que fuera con tal que no fuera polica, la
puerta se abra en seguida. Contestaban todos a una y nada se entenda, pero el hecho de que no se
entendiera nadie equivala a una clara contestacin. Se corra la tranca, se abra luego la puerta
lentamente y los hombres se hundan en la obscura oquedad del zagun. La puerta se cerraba despacio
tras ellos.
As fue absorbiendo la casa a sus parroquianos. Algunos salan poco despus de haber entrado dando
como excusa la excesiva cantidad de personas que llenaban el saln o la ausencia de la mujer que
preferan.
Desde el zagun se oa ya la algazara del saln, un ruido espeso de msica, de zapateo, de gritos, de
jaleo y de voces. La voz de la mujer que tocaba el piano y cantaba, la tocadora, se elevaba agudamente
por encima del tumulto, con acento desgarrador; pareca que la maltrataban o la heran, arrancndole
gritos de dolor: Ay, ay, ay!
Si yo llorara...
El corazn, de pena,
se me secara.
El ritmo del baile era siempre el mismo; nicamente cambiaba la letra de sus coplas. Era un ritmo vivo e
impetuoso, pero idntico, que vibraba en el aire como una sola cuerda de un solo tono, saliendo
despus hacia el patio, envuelto entre los gritos y los zapateos y perdindose en los rincones. Un
tamborileo claro y seco, hecho con los nudillos de los dedos sobre la caja de una guitarra, surga en los
espacios que dejaban vacos el canto y la msica. En ese tamborileo, alma verdadera del baile nacional,
la cueca, que marcaba un ritmo monocorde y constante, estaba el encanto y la atraccin de l. Algunas
manos tocando sus palmas y otras sonando sobre la vacilante mesilla con cubierta de lata, ayudaban a
animar el baile que sin tamborileo y sin palmadas habra cerrado sus alas, dejando caer al suelo, como
un murcilago, su ritmo monocorde.
Bailaban los hombres con los ojos bajos, serios, como si cumplieran una obligacin ineludible;
nicamente en las vueltas, de pasada, mientras el hombre acariciaba a la mujer con su pauelo
arrugado, ambos se sonrean, como quienes estn cometiendo a escondidas alguna picarda. Despus,
los pauelos daban vueltas en el aire y la seriedad recomenzaba. El ritmo impetuoso pareca
dominarlos, cindolos a su voluntad, impidindoles pensar en otra cosa que no fuera su seguimiento.
El mundo exterior desapareca para ellos; estaban unidos, mientras duraba el baile, por una especie de
compromiso contrado ante una persona que temieran. Muy pocos, casi ninguno, tena en sus
movimientos vivacidad y entusiasmo.
Pero el final del baile los libertaba y una explosin de gritos y aullidos surga de sus gargantas, haciendo
oscilar la araa de cuatro luces que penda en el centro del saln y empaando los espejos con un vaho
caliente. Las manos se extendan vidamente hacia los grandes vasos llenos de vino, colocados encima
de las mesillas negras. Algunos se vaciaban el licor en la garganta, no beban; estaban dominados por
el deseo de embriagarse pronto y perder la timidez y su cordura, timidez y cordura que les impedan
desatar toda la puerilidad y locura que bullan en sus corazones. Pero poco a poco todo se iba andando,
andando sin prisa y cerca de la media noche ya el saln era una reunin de posesos que se retorcan
de embriaguez, bailaban a saltos, desdeando el ritmo imperioso del baile, gritaban, rean a gritos,
abrazndose, llorando. Con las ropas en desorden y mojadas de chorreaduras de licor, revueltas las
apelmazadas cabelleras, los rostros congestionados, las narices anhelantes y las bocas llenas de una
saliva clara que no podan controlar, rodaban al suelo, hipando. Las mujeres se los llevaban a sus
cuartos, vacilantes, los ojos vidriosos, mudos como idiotas.
En medio de este derrumbe, una voluntad y un espritu permanecan firmes: los de doa Mara de los
Santos. Sentada junto al piano en una amplia silla de paja, desbordante de grasa y de trapos,
contemplaba la barahnda humana; ella no se entusiasmaba, ella no rea, ella no beba, no haca otra
cosa que cobrar lo que se consuma. Sus ojos sin expresin controlaban el negocio; ni una gota de vino
se beba o se derramaba sin que hubiese sido religiosamente pagada. Su mano derecha bajaba y suba
desde el brazo de la silla hasta el bolsillo de su delantal, que poco a poco se hinchaba como un sapo,
lleno de dinero.
As se iba la noche...
***
Despus de medianoche, el saln se despej bastante; cuatro horas de baile y de licor eran ms que
suficientes para derribar al ms fuerte. Sin embargo, algunos, cuyas cabezas sin duda eran de fierro o
de madera, persistan an; pero no bailaban, beban solamente, conversando entre ellos, tartajeando,
rindose y profiriendo tremendas palabras. Las mujeres haban sido olvidadas; ellos no venan por ellas,
venan por beber, por embriagarse, y las utilizaban al principio como un medio de lograr su objeto.
Hasta el baile era para ellos un pretexto para emborracharse. Sentadas, inclinaban ellas sus humildes
cabezas, esperando una nueva remesa de hombres que vinieran a buscar all su desequilibrio y su
demencia alcohlica y a los cuales ayudaran en la tarea. Ese era su papel. No existan all como
mujeres, simplemente como mujeres, sino como medio de alcanzar esto o lo otro.
En la calle se oan gritos; los hombres que salan de la casa se quedaban parados al borde de la acera,
embotados, sin conciencia alguna; permanecan as un instante, procurando darse cuenta del sitio y
estado en que se encontraban, y cuando al fin se orientaban, desaparecan gritando en la noche. Otros
peleaban, cayendo al suelo y sonando sordamente como sacos llenos de papas y de sandas.
Tres o cuatro dorman sobre los sofs del saln; intiles fueron los gritos y los remezones inducindolos
a despertar y retirarse. Sus camaradas, aburridos, los haban abandonado y all estaban, como si
estuvieran fosilizados, plidos, recorridos de improviso por largos escalofros que les hacan rechinar los
dientes.
La casa permaneci as, en silencio, durante largo rato. Las mujeres dormitaban; los borrachos, ahtos
ya y callados, no hacan ademn alguno de retirarse; ah estaban, sin saber por qu estaban all, pues
ya no sentan deseo de nada, ni de beber, ni de bailar, ni de hablar. Se miraban entre s, dirigindose
forzadas e inexplicables sonrisas. Pero de pronto, el obscuro patio se llen de voces claras, firmes,
alegres. La duea de casa, que no beba, ni bailaba, ni dorma, anim a las mujeres:
-Ya viene gente...
-Las mujeres, soolientas y destempladas, se acercaron a la puerta. Una fila de individuos penetr al
saln. Al verlos, la patrona se encogi de hombros y dijo:
-La que faltaba, la palomilla.
Era, en efecto, la palomilla, la terrible y peligrosa palomilla; pero no la formada por chiquillos vendedores
de diarios, lustrabotas y raterillos, sino otra muy distinta: la palomilla cuchillera, la fina palomilla, que
mariposea en la noche bajo la luz de los faroles suburbanos y desaparece al amanecer en los zaguanes
de los conventillos, la palomilla que roba cuando tiene ocasin de hacerlo y mata cuando la dejan y
cuando nadie la ve, y que, sin embargo, no es ladrona ni asesina de profesin, faltndole audacia para
lo primero y valor para lo segundo, pues no es ni valiente ni audaz sino en la obscuridad y en la soledad
de las callejuelas apartadas.
La duea de casa tena razn al no recibirlos con agrado; la palomilla no es generosa, puesto que es
pobre de condicin y miserable de espritu; no es amable, puesto que es brutal; no es tranquila, puesto
que es maleante. Gastaban poco y se divertan mucho, pero su diversin era fra como una daga y triste
como una mscara.
Eran seis hombres y los seis iban vestidos de una manera desaliada y pobre. Camisa sin cuello, gorra
o sombrero, ropas lustrosas y deshilachadas; algunos calzaban zapatos gastados y rotos, otros llevaban
alpargatas; varios no tenan chaleco.
Uno de ellos se acerc a la duea de casa. Era un hombre como de veintiocho aos, alto y delgado, con
movimientos de autmata en todo su cuerpo; los brazos le colgaban flccidamente de los enjutos
hombros; tena un rostro grande, huesudo, lampio, de color mate, linftico, sin expresin, de labios
finos y descoloridos, entre los cuales asomaban largos dientes verdosos. Todo l daba una fuerte
impresin de frialdad, que haca encogerse a las mujeres como ante una culebra. Se llamaba Atilio,
apodado "El Maldito", es decir, el cuchillero sin valor.
-Buenas noches, misi Mara -dijo, con una sonrisa que quera ser jovial-. Cmo le va?
-No tan bien como a vos. Qu andan haciendo por ac?
-Venimos a visitarla; a divertirnos un ratito.
-Pero no vayan a pelear!
-No, somos gente tranquila...
-S, muy tranquila. Cuntas veces han estado presos esos que vienen contigo?
Atilio se encogi de hombros y mostr sus dientes verdosos:
-Las cosas de misi Mara... Siempre tan tandera!
-S, no ves que yo no los conozco. Cundo saliste en libertad?
-El mircoles. Fjese que me estaban echando la culpa de la muerte del Negro Agustn. Tanto tiempo
que no lo veo!
-Tanto tiempo que no lo veo! El da antes que lo mataran estuvieron aqu con l.
-Je, je Las cosas de misi Mara!...
-Bueno, van a tomar algo?
-S, unos diez vasitos de vino. Aqu est la plata.
Extendi la mano, mostrando en la palma de ella un arrugado y sucio billete de diez pesos; pero la
duea de casa vacil en tomarlos. A pesar de su avaricia, era generosa con la palomilla, pero esta
generosidad era solamente un clculo; regalndoles un poco de licor, se iran en cuanto lo terminaran, y
como lo que ella quera era que se fueran cuanto antes, raras veces les cobraba. Adems, con ello
haca mritos para que no le robaran. Por fin dijo:
-No, no me pagues; les regalo los diez vasos.
-Muchas gracias, seora Mara; siempre tan generosa con los pobres.
-Pero no peleen ni se roban nada.
-Cmo se le ocurre! No somos gente tragediosa...
-Hum!
Volvi a empezar la msica y el baile; bailaban los palomillas en parejas, animndose unos a otros con
speros gritos y palmoteando las flacas manos, que sonaban como delgadas tablas. Bailaban
gravemente, dramticamente, con una expresin trgica en sus rostros demacrados; hacan la menor
cantidad posible de movimientos y sus piernas parecan pegadas unas a otras, de tal modo eran lentos
y breves sus pasos. Exigan que la letra de los cantos fueran tristes, que no hablaran de amores
alegres, ni de esperanzas sencillas; cuando las tocadoras no les daban en el gusto, cantaban ellos,
acompandose del piano, con voz blanca, sin tono, versos que parecan escritos en la crcel o en el
hospital: Mi vida!
Solicito un imposible,
por un imposible muero;
imposible es olvidar
el imposible que quiero...
Ay, ay, ay! Y los que bailaban, al zapatear silenciosamente sobre la alfombra, con movimientos
arrastrados y sin moverse de un mismo lugar, parecan hacer un agujero en el suelo.
Poco a poco se fueron animando. Al terminar de bailar, beban moderadamente, hacindose guios de
inteligencia. No servan ni una gota a las mujeres; el licor era para los hombres. Y ellas bailaban sin
ganas, por obligacin y por temor. De aquellos hombres no se poda esperar amor, ni generosidad, ni
siquiera amabilidad; pero, tampoco haba que olvidarlos o desairarlos, porque se poda recibir de ellos
algo ms duro y para ellas ms temibles: una bofetada o una pualada.
***
Una hora larga hara que aquellos seis hombres estaban all, cuando penetr al saln un nuevo grupo
de individuos, la mayor parte de ellos vestidos de negro, decentemente. La duea de casa, que conoca
a cada uno y a todos sus parroquianos, coment:
-Bah! Primero la palomilla y ahora los ladrones... Se junt el hambre con las ganas de comer...
Se haban reunido las dos ramas ltimas de la fauna santiaguina: los palomillas y los ladrones. Cuando
stos entraron, bailaban Atilio y uno de sus compaeros. Los recin llegados se agruparon en la puerta
del saln, observando y comentando.
-Son malditos. Fjate cmo bailan.
-Ese que baila, el ms alto, es el maldito Atilio.
-He estado preso con l en el mismo calabozo.
-Cuchillero fino.
-Pega a la mala, por detrs y a la segura...
Los otros, por su parte, hacan lo mismo:
-Son ladrones.
-Ese chico de bigotes es Tobas, el maletero.
-Ese alto es el Cabro Armando, llavero.
-Andan tomando.
-Vmonos -insinu uno.
-Por qu? -interrog Atilio, que terminaba de bailar-. Qu nos pueden hacer ellos que nosotros no les
hagamos? Adems, aqu se trata de divertirse y no de pelear. Sigamos bailando...
Al ver a los ladrones, las mujeres palmotearon de contento. Para ellas el ladrn es siempre ms amable
y ms generoso que el palomilla; gasta cuanto tiene y quiere que todos se alegren junto a l. Las
mujeres los conocan bien y fueron hacia ellos, olvidando a los otros. Pero la duea de casa, que
conoca muy bien el carcter de unos y otros, intervino:
-No dejen solos a los nios; hay que atender a todos.
Las mujeres se rebelaron:
-Qu, esos rotos! Ni las gracias le dan a una cuando terminan de bailar, ni un traguito le sirven.
Palomilla y basta...
Los ladrones pidieron una considerable cantidad de licor y pagaron en el acto. La zalagarda empez de
nuevo, pero ahora estruendosamente, con mpetu renovador; los ladrones bailaban y cantaban, gritando
con aturdimiento, riendo, cortejando a las mujeres, bromeando entre ellos. Eran muy buenos camaradas
que se divertan juntos durante un momento, sin importarles el momento siguiente, que para ellos era
siempre desconocido.
Entretanto, los palomillas quedaron olvidados en un rincn, bebiendo en silencio y mirando a mujeres y
hombres con ojos de rencor. Hicieron dos o tres tentativas para que las mujeres bailaran nuevamente
con ellos, pero no lo consiguieron; contestaban:
-Estoy tan cansada.
-Otro ratito...
-Estoy comprometida.
Se daban aires de seoritas. El maldito Atilio, que recibi una contestacin semejante, apret los
dientes y se puso ms plido; los labios se le pusieron ms delgados. Murmur:
-Bueno est...
-Y volviendo hacia su asiento, dijo a sus compaeros:
-Afrmense, atos, porque de aqu alguien va a salir para los mrmoles de la Morgue.
Los dems, que no tenan el avezamiento y la destreza de su camarada, se pusieron nerviosos,
palpando inconscientemente los mangos de sus cuchillas, esperando el instante de la ria. ste no se
hizo esperar. En un saln lleno de hombres y mujeres de esa calaa, no haba de faltar. Una de las
mujeres, al terminar de bailar y desorientada por el gritero y el baile, equivoc la mesa de los ladrones
con la de los palomillas y tom un vaso, bebiendo un trago de vino; pero apenas haba realizado este
ltimo movimiento, advirti su error y mir hacia los maleantes. Doce ojos la miraban fijamente. Quiso
pedir disculpas, pero antes de que lograra pronunciar una palabra recibi un insulto y un empujn que la
estrell violentamente contra uno de los ladrones. Y el maldito Atilio, de pie junto a la mesa, le grit:
-Tenemos cara de tontos nosotros o crees que venimos aqu a regalarte el vino? Miren que nia...
La mujer, furiosa, contest:
-Palomilla, maldito!
-Y qu ms me sacas? -pregunt Atilio con sorna.
-Cobarde!
-Y qu ms?
Un insulto brutal rebot contra el rostro de madera de Atilio y ste march impetuosamente contra la
mujer, levantando el brazo. Pero en ese instante un hombre se interpuso entre los dos. Era un hombre
de baja estatura, pero grueso y musculoso, lleno de vivacidad y resolucin en sus movimientos; su
rostro moreno luca un bigotillo negro y rizoso; los ojos eran grandes y llenos de fuego. Un diente de oro
le relumbraba en la sonrisa, hacindola ms viva. Era la anttesis del maldito Atilio, fro y estirado como
una raz marina. Detuvo al maldito ponindole una mano en el pecho y hacindole retroceder.
-Qu pasa? -pregunt ste, asombrado.
-Eso es lo que digo yo, seor! Qu pasa? -contest el otro- Para qu tanta bulla por un poco de
vino? Yo se lo devolver si tanta falta le hace y tanto lo siente. Tome...
Fue hacia la mesa y cogiendo dos vasos llenos de vino los coloc en la mesa de Atilio.
-Ah tiene su vino; no llore.
Atilio se encogi como un gusano al ser tocado:
-Y quin le mete a usted en lo que no le importa?
-Me meto porque soy capaz de meterme. O cree que el nico capaz aqu es usted? Psch, qu
niito...
El tono del ladrn era agresivo y duro. Los dems presenciaban la escena sin intervenir, sorprendidos,
tan rpido era el desarrollo de ella y tan enrgico su contenido. Estaban separados los dos grupos de
hombres, y las mujeres, al fondo del saln, arrumadas al piano, parecan una parvada de pollos
asustados. La patrona sali hacia el patio y desde all observaba los acontecimientos, pronta a llamar a
la polica.
-Pero Atilio, agachado, con los hombros encogidos, estiraba los brazos y abra las manos en un gesto
de sorpresa:
-Bueno, pues seor, qu le digo yo? As ser, pues...
Pero el otro no se dejaba engaar.
-No, no se encoja de hombros. Si yo le conozco... En cuanto me d vuelta usted se me va a echar
encima; pero a m no, hermanito. Si es brujo me va a pegar por detrs; si no, no.
-Y con qu le voy a pegar yo?
-Con qu me va a pegar? Con su cuchilla, que la tiene en la cintura o debajo del brazo... Squela,
qu espera?
-Cuchilla... De dnde saco yo cuchilla?
-Bueno, basta... Sigamos bailando -intervino uno de los compaeros del ladrn.
-Bailemos -contest l. La tocadora se sent al piano y empez a tocar desmaadamente, sin quitar los
ojos del espejo; las mujeres se rehicieron y la duea de casa volvi al saln. Le pareca que el asunto
haba terminado. Sin embargo...
Tobas, el ladrn, que no quitaba ojo de las manos del maldito, quiso probarlo y se dio vuelta, dndole la
espalda, pero observndole por el espejo; Atilio, que no esperaba sino este movimiento para proceder a
su modo, sin sospechar que era una trampa que se le tenda, levant rpidamente la mano hacia la
axila del brazo izquierdo; pero Tobas se dio vuelta y se lanz contra l, sujetndole el brazo derecho.
-Qu va a hacer, seor, que va a hacer!
-Sulteme! -grit el otro, forcejeando, rabioso por haber sido sorprendido.
-Sultese usted solo, si es capaz!
Pero el maldito se esforzaba intilmente por soltarse; el ladrn lo tena sujeto con mano de hierro.
Tobas era mucho ms bajo de estatura que Atilio, siendo, en cambio, ms fuerte; su rostro enrojeci
con el esfuerzo, mientras que el de Atilio empalideca. La duea de casa volvi a salir al patio y se fue
directamente a la puerta. El asunto ya no tena arreglo; alguien iba a quedar tirado en el suelo. De
pronto, haciendo un violento esfuerzo, el maldito logr deslizar un poco el brazo y su mano apareci
empuando una cuchilla. Uno de los palomillas, ms nervioso o ms decidido que los otros, se lanz
hacia Tobas, pero recibi un puetazo que lo derrib sordamente sobre la alfombra. Y el agresor,
saltando al medio del saln y sacando una daga, grit:
-Ya, Tobas, sultalo, que yo lo afirmo.
Sin soltar el brazo derecho de Atilio, el ladrn dio un puetazo en el rostro de su contrincante,
empujndolo, al mismo tiempo que lo soltaba; luego salt hacia atrs y grit:
-Psamela!
Recibi el arma e hizo frente a Atilio que se le vena encima, parndolo con un movimiento de su daga.
Las mujeres salieron gritando.
-Y ahora, compadre Atilio, encomindese a su madre, porque usted no le volver a pegar a nadie a la
mala! -grit Tobas.
Atilio tuvo miedo. Tena costumbre de manejar cuchilla, pero no en esa forma y frente a un hombre
apasionado como aquel; sin embargo, el hecho era inevitable y si no hera y mataba pronto, sera l el
herido o el muerto. Se recogi sobre s mismo y ocult su arma bajo el sombrero, mostrando solamente
la punta de ella asomada bajo el ala.
Los dems se dispusieron a pelear igualmente. Con los dientes y los puos apretados se miraban con
rabia, dirigindose preguntas breves y agresivas:
-Y qu, pues, y qu?
-Y qu?
-Scala!
-Scala vos primero...
Un brazo volte en el aire y los espejos recogieron un reflejo metlico. Tobas sorteando la pualada,
avanz resueltamente, acercndose a Atilio, y en el momento en que ste echaba el brazo hacia atrs,
su mano estir el brazo, lo recogi y lo volvi a estirar y las dos veces su arma encontr el cuerpo del
maldito. Atilio se encogi, cayendo pesadamente al suelo. Ms plido y demacrado que nunca, sus ojos
miraban hacia un punto lejano. Tobas grit:
-Tan diablo y tan maldito que eres y por dos chuzacitos que te pegu ya te ests muriendo...
Se oy una voz de mujer que gritaba:
-La polica!
Uno de los ladrones cogi una silla y dio un fuerte golpe a la araa; se apagaron las luces y en la
obscuridad nadie supo lo que pas.
Cuando la polica, precedida de la duea de casa, entr al saln, encontr en el suelo al maldito Atilio
que se desangraba copiosamente y en los sillones a tres borrachos que dorman a pierna suelta. Los
dems haban desaparecido.
As termin, en la casa de doa Mara de los Santos, aquella noche de canto y baile.
Trapito sucio
Mariano Latorre
Pichuca, la nica hija del Ojo de Buey, no estaba dormida , sin embargo el silencio que dulcemente la
rode apenas los tres borrachos abandonaron el cuarto, termin de despertarla. Como en los
amaneceres, sentse en su colchoncito de hojas de maz, que a cada uno de sus movimientos cruja
como si bajo l gritasen un milln de grillos asustados. Se restreg los ojos una y otra vez. El silencio
como una araa invisible, empez a tejer en torno suyo una tela de medrosa soledad. Soledad hecha de
ruidos confusos y tenues; sordo correr de ratones, baratas que se perseguan en los viejos papeles
despegados, dulce sollozo de una llave de agua a medio cerrar en el ancho patio del conventillo. El
sobresalto trajo la claridad de la conciencia. Estaba sola. Creyndola dormida, sus padres y su padrino
salieron a divertirse. En su cabecita sobreexcitada, esta Noche Buena que alegraba a todos y de la cual
la eliminaban a ella, haba prendido como un prodigio. La angustia apret la garganta con sus anillos de
serpiente. Fue un sollozo convulsivo, primero; llanto aliviador y luminoso, despus. En su hmedo
bienestar brill, entonces, una resolucin: conocer el secreto de la Noche Buena.
Psose de pie y empez a vestirse. No mucho que ponerse una faldita sucia, un resto de rebozo. Los
tiesos cabellos los amarr en un manojo con una tirita roja que guardaba cuidadosamente: nico gesto
de coquetera de Pichuca.
Vistise con toda clase de precauciones. Crea que mil ojos invisibles, y burlones la vigilaban e iban a
impedirle su salida a la calle. Tropez con la mesilla de trabajo de su padre. No se movi, envuelta en
un precipitado torbellino de latidos que duraron tanto como los argentinos temblores de la lmpara en su
viejo soporte de metal. Al borde del banquillo estuvo largo rato, en espera de algo impreciso, que estaba
prximo y lejos al mismo tiempo, dentro y fuera de su cabecita en llamas.
La luna pascual derram, de pronto, su tibia leche plateada por el cuarto sucio e inund de paz el
corazn tembloroso de la nia. En la puerta entreabierta herva una fantstica claridad, que marcaba
una ruta de ensueo.
Pichuca avanz hacia el patio, pero volvise bruscamente al observar, sobre el catre de madera de sus
padres un halo de flgidas vibraciones. Un Nio Dios le sonrea en su marco de madera y le sealaba la
noche con su dedito gordezuelo, como una mariposa cansada de vaguear por los aires.
Confiadamente avanz Pichuca hacia el patio. Sus pececitos negros, curtidos, no teman el spero ripio
ni las piedras puntiagudas. No dud ya ms; deslizse a lo largo de las paredes del conventillo, y en la
despareja calle de arrabal avanza confiada. Una fuerza desconocida parece guiarla. Ni miedo ni
temores.
En la atmsfera clara recrtanse los ngulos agudos de las tejas y son pozos de plata los patios
abandonados.
giles, incansables; corren sus piececitos hacia adelante, sin saber a dnde. Pegse a un muro, para
dejar que una carretela, estallante de gritos y de cantos, pasase con spero balanceo. Hasta el
caballito, sacado de sus sueos, trotaba con vigorosos golpes de cascos, contento de la alegra que
mojaba sus lomos como una llovizna de cristal.
Cort el negror de la calle de arrabal el estrpito llameante de un tranva y en la direccin de sus rieles
corri Pichuca decidida, orientada por su instinto. En esta nueva soledad sentase segura de s misma,
mucho ms que en la penumbra soledosa del conventillo.
De sus padres no se acordaba. Su autoridad muri ante la del nio Dios y ante su noche buena, en
cuyo enigma luminoso un payasito de Talagante sonrea con su ancha boca pintarrajeada y haca
cabriolas grotescas, apenas sus dedos, apretados con nerviosa Impaciencia, juntaban los maderos del
trapecio.
Una avenida cuajada de luces se abri ante ella. Tranvas repletos de gentes alegres, de nios que
llevaban osos peludos y payasos de trajes vistosos, corran entre regueros de chispas y campanilleos
ruidosos. Hacia el corazn de la ciudad, rojo temblor de luz en el cielo llevaba una muchedumbre
annima su ruidosa despreocupacin Entre ellos, Pichuca era un trapito sucio y maloliente.
En vano levantaba los ojos hacia sus caras, no respondan egostamente distrados. Sentan sola. Y
entonces, en un gesto de angustiosa defensa apretaba el retazo de pauelos contra su busto
descarnado. Y esto quera decir mucho; por lo menos, el no tener un juguete, cualquier cosa que
apretar contra su corazn henchido de misteriosas aspiraciones, vido de goces imprecisos
El azar la puso, en el desordenado flujo de la multitud alegre, frente de una pequeuela regordeta,
sentada en la humilde puerta de una casa humilde. Estaba sola, curiosamente abiertos los ojos
infantiles. Aislada como ella. As le pareci a Pichuca. En sus brazos, un gran mono de carey, vestido
como una guagua, daba la impresin de mirarla con curiosidad. La nia le hablaba a su mueco
barnizado. Dirigale tiernas palabras:
Tiene hambre el niito? No? Tiene hambre.
Pegada a la pared, Pichuca la observaba con pedigeo titubeo. Una sbita ternura subi a su
garganta. Poco a poco se fue acercando sin hablar.
La nia advirti su presencia; de pronto se puso de pie bruscamente abrazando al mono con gesto
protector.
Grit agudamente hacia el interior de la casa:
-Mam, una chiquilla rota! Mam, una chiquilla rota!
Antes que la mam acudiera a los gritos de la nia, las piernas flacas de Pichuca, aptas para todas las
carreras, cruzaron la calle. En unos segundos estaba en la acera y corra en las ondas de otra corriente
humana Pero una espina se clav en su corazn. Una espina aguda que perforaba su corazoncito
palpitante.
Chiquilla rota! Chiquilla rota!
Pichuca no se daba cuenta de lo que esto significaba. Era para ella un enigma como el rechazo de la
niita del mono de carey. Pens volver al conventillo, y, sin moverse permanecer en su pallasa
crujidora, no sentir sino las carreras de las baratas en la pared o el tictac del misterioso reloj de la
pobreza, pero la multitud que caminaba por la acera pegada a los muros fros de las casas detenerse,
segura de s misma la funda en su violento deseo de libertad y de goce. Hacia el ro sigui sin darse
cuenta. Junto a la vitrina de una pastelera de barrio, mismo vaivn de la muchedumbre la detuvo
algunos segundos. Las tortas amarillas con ribetes de mermelada y merengues, animaron su lengua
entre sus dientecitos ratoniles con nerviosa celeridad. Con qu envidia vea entrar al interior iluminado
a los nios de la mano sus padres o de sus mams.
La espina se hundi ms en su corazn y su manecita negra la revolva con inconsciente terquedad.
Era, sin embargo, un corazoncito fuerte, confiado ,a quien el Nio Dios protega en esta noche nica.
Por eso nada la amedrent en adelante. Eso si ,un abismo se haba creado el entre el mundo y ella y
,ella orgullosamente se haba puesto sobre el mundo.
Asomada al pretil del ro negro, bullanguero respir un instante con egosta libertad. El ruido metlico de
la charanga de un circo golpeaba sus odos, resonaba dentro de su cabeza. Un rosario de luces rojas y
amarillas prendase a la noche. Y la carpa, traspasada de luz, ondeaba al viento que vena de las
cordilleras como un gran trapo suelto. Se fue acercando poco a poco. Prudencialmente ahora. Y cuando
estallaba un aplauso y sombras nerviosas se desplazaban en el blanco lienzo transparente, un
escalofro de placer recorra sus nervios excitados.
No se acerc a la puerta del circo, aunque en su cabecita astuta la idea de colarse por debajo de la
carpa le pareci muy fcil de ejecutar. Una tranquila resignacin. Haba sustituido a su afn de
acercarse a la muchedumbre. Ya nada la asombraba. Segua adelante sin curiosidad alguna como si
fuese a dejar los zapatos de su padre a un cliente del barrio de las Hornillas. Atraves, de este modo, el
puente y entr en la calle 21 de Mayo. No envidiaba, ahora, a los nios que por las aceras arrastraban
carritos o hacan sonar ruidosas cornetas. Vealos pasar indiferente. No buscaba los ojos de los
transentes ni osaba acercarse a los chiquitines burgueses que pasaban junto a ella. Frente a una gran
vitrina iluminada, mir curiosamente los enanitos barbudos de piernas cortas y gran cabeza, como los
de los cuentos que le oy a su madre junto al brasero, y la hicieron estallar de alegra los grandes osos
peludos, parados sobre una nevada de algodn, en la actitud de dar un abrazo.
Su asombro ray en el pasmo cuando al llegar a la Alameda, vi girar la gran rueda luminosa, que se
hunda en la noche espolvoreada de luna, con su carga de hombres y mujeres. para reaparecer, en
vertiginoso volteo. chorreante de luces y estridentes sonidos.
Durante media hora, pegadas a la reja de un carrusel sus negras manitas, mir galopar los caballos
fantsticos, que los nios manejaban confiados, sin embargo.
Pero aqu la esperaba, oculta en la sombra, su segunda prueba de Noche Buena. Esta vez no fu ella la
que tuvo contacto con la multitud que la rodeaba sin aceptarla. No, no fu ella. Las manos aferradas
histricamente a la baranda del carrusel, miraba el rodar de los carritos y el balanceo de los caballos
grises blancos de revueltas crines. Fu una mujer gorda la que repar en ella. Una voz chillona la hizo
pensar que no estaba sola en el mundo y que an para mirar los carruseles desde afuera, es preciso
llevar zapatos y vestidos limpios.
-Llvate a Pepito, Salustio, que esa chiquilla debe tener piojos.
Y el marido, mirndola de travs, se alej rpidamente con el chico, al extremo opuesto del carrusel.
No se molest Pichuca en lo ms mnimo: su experiencia la defenda como un escudo. Saba que no
era de la raza de esos nios que tienen juguetes y viven en grandes casas llenas de luz. Sabia que no
era de esa raza, pero ignoraba an de dnde provena, aunque viviese en la misma ciudad y bajo un
mismo cielo.
Por lo dems, sus piececitos eran sabios en las astutas carreras para hacerse invisible en el conventillo
o en medio de la calle, an en la tibieza lunada de la noche pascual.
Tumultuoso hervir de gentes y gloria de luces que despertaba a los viejos olmos soolientos, cargados
de polvo, prolongbase en interminable perspectiva hacia adelante. Y dentro de este murmullo vago, de
corriente lejana, las voces de heladeros y vendedores de frutas taladraban la gasa inmvil de polvo en
suspensin. Slo una voz ronca de vieja persista en el bullicio, a
fuerza de repetir el mismo pregn:
Como en la arbolera, las peras!
Y en el aire quieto, empapado de temblorosa luz, el aroma picante de las albahacas y el agrio de los
claveles y clavelinas campestres, respiraba a ratos en oleadas clidas.
Como en la arbolera, las peras!
Pichuca se detuvo de improviso en su camino: una corneta de cartn quiz olvidada por un nio,
blanqueaba en el piso polvoriento. La mir vidamente, esquivando los encontrones de la gente y
temerosa de perderla de vista.
Volvera a buscarla el nio que la perdi? La encontrara otra antes que ella? Violentos latidos de su
corazn la detuvieron. Alguien poda pisarla y deshacerla; pero, oh milagro inesperado!, la multitud
pasaba cerca de la plebeya bocina sin tocarla. Una enorme bola de conscripto, la de un gigante, se
imagin Pichuca, puso su doble suela a un milmetro de la corneta. La nia estuvo a punto de lanzar un
grito de alarma, pero la bota formidable se achic repentinamente y, vuelta a su tamao normal, se uni
a su compaera y continuaron sonoras y torpes su camino, sin rozarla. No supo la nia cmo se
encontr junto a ella. No haba sino inclinarse y tomarla, pero el recuerdo de la nia y de su grito
insultante . chiquilla rota, chiquilla rota! paraliz su intento. Sin embargo, la sonrisa del Nio Jess
del conventillo y el rayo de luna prendido en el vidrio de la estampa, haban hecho brotar como un lirio
mgico la confianza en su almita desolada. Se inclin y tom el juguete, lo ocult bajo el rebozo y
anduvo algunos pasos, pero un violento deseo de poner la boquilla de la corneta en sus labios la hacia
rechinar los dientes como en un escalofro y el loco sonajeo de cornetines que azotaba el aire espeso
haca su deseo cada vez ms apremiante.
Termin por sacar la corneta de debajo del rebozo. Al ponerle los labios, una duda atraves su cerebro.
Y si la corneta no sonaba? Si haba sido abandonada por intil o si el Nio Dios la castigaba por
haberla tomado del suelo sin que nadie se la diese? Volvi a esconderla; pero, en un sbito arranque, la
puso en su boca: un largo sonido brot del interior. Con toda la fuerza de sus pulmones, Pichuca toc
su annima corneta. Las speras vibraciones borraron su angustia y le dieron una personalidad en
medio de la multitud. A los mil ruidos que por todas partes se cruzaban como regueros de chispas,
haba unido el suyo, virginal, Era un canto de libertad, rudo, primitivo, pero su vida tena un objeto en
este instante.
Su exaltacin no dur mucho Ahora la atenaceaba algo ms apremiante y que el esfuerzo de media
hora hizo agudamente trgico: el hambre. Y esto era ms difcil que tomar del suelo una corneta
perdida.
Insidiosamente, por la espalda, lleg hasta sus naricillas vidas el aroma penetrante de los duraznos
primaverales Se volvi como un resorte. Pilas de bolitas granates de piel brillante como un terciopelo
dorado por la luz de un candil, se amontonaban frente a una mesita. Detrs, un viejo barbn, de voz
atiplada, gritaba, al mismo tiempo que con una rama espantaba las moscas.
A los pelatos priscos! A los pelatos priscos!
Aproximse ms al viejo. Sus dientecillos hambreados, casi se disolvan entre la saliva Qu dulce
deba ser el jugo de esos duraznos maduros! Haba tantos, tantos, y, sin embargo, aquel viejo de barba
blanca no le dara ninguno.
Vnole, de pronto, el impulso de pedirle con voz humilde, muy triste, uno, uno solo; pero no se atrevi: El
grito de alarma de la nia del mono de carey reson en su recuerdo una vez ms:
Chiquilla rota! Chiquilla rota! rota!
Y con infinitas precauciones fu retrocediendo para que el viejo no la advirtiese. La punta del pauelo se
levant con dolorosa lentitud hasta sus ojillos lagrimecidos; pero estas crisis le duraban poco a Pichuca,
muy poco. Se aisl del ro humano que se deslizaba por el centro de la Alameda, tras el tronco de un
rbol. El viejo olmo colonial pareci protegerla con el ancho abanico de sus hojas nuevas. Nadie la vera
all. Adormilada, se estuvo quietecita, como fundida con la dura corteza, pero alerta al menor ruido.
Poco a poco se fu corriendo por el tronco hasta sentarse en las races y el ruido sordo de la ciudad que
rompa en inesperados gritos y cornetazos estridentes se fu apagando para Pichuca; pero
sorpresivamente tuvo una brusca vuelta a la realidad. Algo leve,
como si alguien invisible llamase su atencin, toc la punta de su piececito desnudo. Pens en una
barata o en un San Juan atontado por la luz que subiese por el empeine, y fu acercando
precavidamente su mano para cerciorarse.
Nada en el empeine. No quiso retirar su piececito del punto en que sinti el roce, imaginando que este
llamado misterioso no volvera a repetirse si se mova.
Dios mo!, qu es esta bolita blanda, enorme, que cede a la presin de sus dedos? No es un insecto,
no. No hay movimiento alguno de patas asustadas.
Quiz una pelota que ha venido rodando hasta sus mismos pies desde el centro de la calzada?
Tomla entre manos , y su olor penetrante lo delat. Era un duraznito de la Virgen, oliente an a
primavera. En una envoltura color rub ocultaba el tesoro de su carne dorada, l secreto de las huertas
annimas de los conventillos. Con su habitual gesto de desconfianza, lo escondi bajo el rebozo,
observando a su alrededor.
El viejo de barbas blancas segua impasible ofreciendo a la multitud pasajera sus pelatos priscos. Se
callaba, slo para vender a su pblico de sirvientas y conscriptos las docenas de duraznos de
diciembre, envueltos en cartuchos de diario De aquel montoncito oscuro y aromtico debi rodar el
durazno como un pedrusco por la falda de una colina minscula. No haba duda. De pronto, su
corazoncito comenz a latir apresuradamente. En la tierra, a sus mismos pies, haba cuatro duraznillos
ms, opacos de polvo. Cuatro movimientos astutamente espaciados y las cuatro bolitas oscuras
estuvieron en sus manos.
Dando la vuelta al rbol, se alej Pichuca con su tesoro hacia un costado del paseo. sola, con fruicin
egosta los fu limpiando hasta dejarlos relucientes como bolas de carey. Sus dientecillos ansiosos se
clavaron en la pulpa azucarada y fresca de los duraznos. Satisfecha, alegre casi, ech a andar entre la
muchedumbre. Los nios y sus juguetes coloreados ya la interesaban.
Una llamita tibia dulcificadora, animaba su cuerpo, y en esta llamita sonrea el Nio Dios que le regal
una corneta o hizo resbalar para ella los duraznos de la mesilla del viejo de las barbas blancas.
Al or los repiques alegres, precipitados, con que un monaguillo juguetn se entretena en el campanario
de la iglesia, all mismo a dos pasos no dud del milagro protector. Llenaban el aire esos repiques.
Chocaban los sonidos entre si. Reanse las campanas apagando voces, cornetas y tambores.
Frente a ella abriase la ancha puerta iluminada, que le record la de su cuarto, encendido de plata
lunar. Una interminable fila de mantos perdase en el dorado resplandor del temple, y en la ola humana
que penetraba se escabull Pichuca al interior. Creyse repentinamente en la gloria. As cuajada de luz
la concibi en sus sueos de nia pobre. En torno a las imgenes resplandecan rosarios de luces o
arcos de oro semejantes a divinas aureolas. Sbitamente qued inmvil, paralizada. La realidad de su
sueo estaba all, palpitante, frente a ella.
El mismo Nio Dios sonreale desde un altar, pero vivo esta vez. El dedito gordezuelo alargbase con
carioso imperio hacia las cabezas de hombres y mujeres, extraamente suavizadas por la luz.
En torno a Jess la piedad popular haba amontonado corderillos albos, pjaros deformes, monitos de
greda en extraas actitudes.
En un extremo de las gradas arrodillse unciosamente y en su boquita sucia son la ingenua oracin
infantil con un gargarismo de agua corriente.
Luego dej con toda clase de precauciones su cornetita entre los corderillos y los pjaros.
Sentase cansada. El sueo haba tocado con su ala de seda sus ojos visionarios. Andaba a
tastabillones, tropezando con todo el mundo, que se apartaba con sorprendida brusquedad a cada
choque, y en la angustia de no poder detenerse y descansar sin sobresaltos, la hiri, como una
punzada, la vuelta a su casa. Deba encontrarse en ella antes que sus padres llegasen, pero el
conventillo pareca estar al otro extremo del mundo, en un punto adonde ella no llegara nunca.
Habalo borrado casi de sus recuerdos. Los rezos, la risa continua de las campanas y el aroma del
incienso pascual, terminaron por marearla. Su dolor slo era un llanto calladito, ronco, que nadie peda
or en aquel momento. Andaba maquinalmente, mientras su cabecita envolvase en sombras. Un mundo
nuevo germinaba en esa obscuridad. Sobre un colchoncillo crujidor durmi unos segundos, y luego,
empujada por la marca de fieles, su cuerpo casi exnime tropez con un tabique de un confesionario y
se desliz hacia el ngulo que ste formaba con la pared.
No se movi ya. En el rincn de sombra, nadie pudo advertir ese bultito harapiento, acurrucado, casi
muerto; ni el propio sacristn, que apag uno a uno las cirios humeantes y cerr despus, las enormes
puertas coloniales de la iglesia.
Pichuca dorma ya profundamente, olvidaba de todo. En un comienzo le pareci que bajaba desde muy
alto, por entre las estrellas, sin tocarlas nunca, con una suave vacilacin de plumas que desciende.
Imaginse que unas alas le haban brotado de las hombros por entre las roturas de su rebozo, cuyas
puntas, al bajar, se agitaban en el aire puro, transparente, lleno de luminoso sosiego.
Y nada ms, Pichuca no alcanz a notar el silencio de las grandes campanas ni la soledad gris del
templo donde brill como un astro de fuego la lamparilla votiva, ni menos la fuga del incienso a travs
de los vitrales entreabiertos, a fundir su azulada tenuidad con el alma roja del polvo, detenido sobre la
noche.
You might also like
- Buscando el final feliz: Hacia una nueva lectura de los cuentos maravillososFrom EverandBuscando el final feliz: Hacia una nueva lectura de los cuentos maravillososNo ratings yet
- Resúmenes Seleccionados: James Petras: RESÚMENES SELECCIONADOSFrom EverandResúmenes Seleccionados: James Petras: RESÚMENES SELECCIONADOSNo ratings yet
- Del libro a la pantalla: Relaciones del cine y la literaturaFrom EverandDel libro a la pantalla: Relaciones del cine y la literaturaNo ratings yet
- Migraaaantes o sobra gente en este puto barco o el salón de la alambradaFrom EverandMigraaaantes o sobra gente en este puto barco o el salón de la alambradaRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- Resumen de Ajuste Estructural y Reforma del Estado en la Argentina de los 90: RESÚMENES UNIVERSITARIOSFrom EverandResumen de Ajuste Estructural y Reforma del Estado en la Argentina de los 90: RESÚMENES UNIVERSITARIOSNo ratings yet
- Desde la Vereda de la Historia. Crónicas de Carlos Morla Lynch: Desde la Vereda de la Historia. Crónicas de Carlos Morla LynchFrom EverandDesde la Vereda de la Historia. Crónicas de Carlos Morla Lynch: Desde la Vereda de la Historia. Crónicas de Carlos Morla LynchNo ratings yet
- Stuart Hall Estudios Culturales Dos ParadigmasDocument3 pagesStuart Hall Estudios Culturales Dos ParadigmasRoberto LeivaNo ratings yet
- Miradas axiológicas a la literatura hispano americana. Actas del II coloquio internacionalFrom EverandMiradas axiológicas a la literatura hispano americana. Actas del II coloquio internacionalNo ratings yet
- Emancipación y redención en la filosofía de Walter BenjaminFrom EverandEmancipación y redención en la filosofía de Walter BenjaminNo ratings yet
- Luchas inmediatas: Gente, poder y espacio en la España ruralFrom EverandLuchas inmediatas: Gente, poder y espacio en la España ruralNo ratings yet
- Resumen de Los Hilos Sociales del Poder: RESÚMENES UNIVERSITARIOSFrom EverandResumen de Los Hilos Sociales del Poder: RESÚMENES UNIVERSITARIOSNo ratings yet
- Caminos divergentes: una mirada alternativa a la obra de GaboFrom EverandCaminos divergentes: una mirada alternativa a la obra de GaboNo ratings yet
- La Vorágine: Sus CaucheríasDocument6 pagesLa Vorágine: Sus CaucheríasNophal DubNo ratings yet
- DucellDocument8 pagesDucellDianaNo ratings yet
- La Mandrágora - Reseña - TBYRDocument3 pagesLa Mandrágora - Reseña - TBYREsme Hernández100% (1)
- Hall, Stuart Notas Sobre La Deconstruccion de Lo PopularDocument10 pagesHall, Stuart Notas Sobre La Deconstruccion de Lo PopularÁlvaro Fernández BravoNo ratings yet
- Tipos, Géneros y Estrategias (Verón)Document4 pagesTipos, Géneros y Estrategias (Verón)Nadia Amad100% (1)
- Junot DiazDocument9 pagesJunot DiazClaudioMaizNo ratings yet
- Sobre La Narrativa Fantástica de María Luisa BombalDocument7 pagesSobre La Narrativa Fantástica de María Luisa BombalfilomelamarieNo ratings yet
- Literatura Medieval EspañolaDocument18 pagesLiteratura Medieval Españolaginna lopezNo ratings yet
- El Buen Salvaje en Netzula y Seliztli.Document2 pagesEl Buen Salvaje en Netzula y Seliztli.Isaac Muñoz Peralta100% (1)
- Las MascarasDocument2 pagesLas MascarasIngAlfredoCordobaNo ratings yet
- 1 Moreno Marvel, Las Fiebres Del MiramarDocument4 pages1 Moreno Marvel, Las Fiebres Del MiramarValentina Nuñez SierraNo ratings yet
- Dialnet CuerposQueRompenElSilencio 5467050Document13 pagesDialnet CuerposQueRompenElSilencio 5467050Mariana NatarenoNo ratings yet
- Manuel Mujica Lainez: El Rey Cacambo (Le Royal Cacambo)Document6 pagesManuel Mujica Lainez: El Rey Cacambo (Le Royal Cacambo)Anonymous p8Zxab60PNo ratings yet
- Estética Del CinismoDocument2 pagesEstética Del CinismoMiguel HUEZO-MIXCONo ratings yet
- Introducción Al Análisis de Los Descriptivo - HamonDocument4 pagesIntroducción Al Análisis de Los Descriptivo - Hamonluisi21No ratings yet
- Ejemplo de Literatura GauchescaDocument2 pagesEjemplo de Literatura GauchescaDani MarroquinNo ratings yet
- Colombia. Hacia Una Hoja de Ruta.Document20 pagesColombia. Hacia Una Hoja de Ruta.Debates Actuales de la Teoría Política ContemporáneaNo ratings yet
- Algunas Observaciones Sobre La Obra "Carnes Tolendas. Retrato Escénico de Un Travesti" Desde La Teoría Queer.Document12 pagesAlgunas Observaciones Sobre La Obra "Carnes Tolendas. Retrato Escénico de Un Travesti" Desde La Teoría Queer.María Paula AvilaNo ratings yet
- PP 179Document81 pagesPP 179Stephen DedalusNo ratings yet
- Resumen LOS COMPLEJOS DE LA CENICIENTADocument3 pagesResumen LOS COMPLEJOS DE LA CENICIENTAAzuu RodríguezNo ratings yet
- 3.portantiero J. C - Durkheim El Problema Del OrdenDocument3 pages3.portantiero J. C - Durkheim El Problema Del OrdenIvana GutierrezNo ratings yet
- SimmelDocument45 pagesSimmelNerea SolerNo ratings yet
- Ponencias de Mesa de Trabajo. Gabriel García MárquezDocument170 pagesPonencias de Mesa de Trabajo. Gabriel García Márquezcursodramaturgia100% (1)
- José María López Valdizón PDFDocument3 pagesJosé María López Valdizón PDFRicardo González100% (1)
- El Musulman Heroico Que Realza Al CristianoDocument13 pagesEl Musulman Heroico Que Realza Al CristianoAmin ChaachooNo ratings yet
- Axolote PDFDocument6 pagesAxolote PDFManunNo ratings yet
- Alteraciones TemporalesDocument20 pagesAlteraciones TemporalesYari GonzálezNo ratings yet
- Análisis Narrativo Por Grupos (2 COPIAS DE TODO EL DOCUMENTO)Document33 pagesAnálisis Narrativo Por Grupos (2 COPIAS DE TODO EL DOCUMENTO)Yari GonzálezNo ratings yet
- Estrategias para La EvaluaciónDocument1 pageEstrategias para La EvaluaciónMatías Iago Dinamarca AvalosNo ratings yet
- Orientaciones Reglamentos evaluacion-DECRETO - WEB 3Document34 pagesOrientaciones Reglamentos evaluacion-DECRETO - WEB 3Johana Fabiola Navarro SotoNo ratings yet
- Estrategias Pedagogicas LecturaDocument50 pagesEstrategias Pedagogicas LecturaAndrés A. Cuevas TapiaNo ratings yet
- Creencias, Prejuicios y EstereotiposDocument18 pagesCreencias, Prejuicios y EstereotiposYari GonzálezNo ratings yet
- Relato PolicialDocument31 pagesRelato PolicialYari GonzálezNo ratings yet
- 5.evaluación Formativa en El Aula Orientaciones para Directivos PDFDocument82 pages5.evaluación Formativa en El Aula Orientaciones para Directivos PDFLuis R Contreras GNo ratings yet
- Continuidad de Los ParquesDocument3 pagesContinuidad de Los ParquesYari González0% (1)
- Estrategias de Evaluación FormativaDocument4 pagesEstrategias de Evaluación FormativaYari GonzálezNo ratings yet
- Taller de Lenguaje G.1Document5 pagesTaller de Lenguaje G.1Yari GonzálezNo ratings yet
- Plan Psu Ivº 2019Document4 pagesPlan Psu Ivº 2019Yari GonzálezNo ratings yet
- Cronicas 1Document4 pagesCronicas 1Yari GonzálezNo ratings yet
- Documento - Estrategias - Ev - Formativa - Aeg - Calidad Dela ED PDFDocument48 pagesDocumento - Estrategias - Ev - Formativa - Aeg - Calidad Dela ED PDFClaudio CeronNo ratings yet
- Mód. 1 P.S.UDocument7 pagesMód. 1 P.S.UYari GonzálezNo ratings yet
- Manual de Instrumentos de EvaluacionDocument60 pagesManual de Instrumentos de EvaluacionPedroPlanasSilvaNo ratings yet
- PSU Lenguaje-2011 PDFDocument44 pagesPSU Lenguaje-2011 PDFYari GonzálezNo ratings yet
- Mód. 2 PsuDocument6 pagesMód. 2 PsuYari GonzálezNo ratings yet
- Sanchez Otalora Claudia - Siete Dias para Amar (Yecom) PDFDocument96 pagesSanchez Otalora Claudia - Siete Dias para Amar (Yecom) PDFYari GonzálezNo ratings yet
- PSU Lenguaje20101 PDFDocument47 pagesPSU Lenguaje20101 PDFYari GonzálezNo ratings yet
- Miniensayo I Facsimil 2004 DEMREDocument8 pagesMiniensayo I Facsimil 2004 DEMREYari GonzálezNo ratings yet
- SEGAL ERICH - El Amor de Mi Vida PDFDocument84 pagesSEGAL ERICH - El Amor de Mi Vida PDFYari González67% (6)
- Resumen de Lenguaje PsuDocument13 pagesResumen de Lenguaje PsuYari GonzálezNo ratings yet
- Sanchez Otalora Claudia - Un Amor Inolvidable (Yecom) PDFDocument103 pagesSanchez Otalora Claudia - Un Amor Inolvidable (Yecom) PDFYari GonzálezNo ratings yet
- Resumen de Lenguaje Psu.Document13 pagesResumen de Lenguaje Psu.macavgNo ratings yet
- Mód. 1 P.S.UDocument7 pagesMód. 1 P.S.UYari GonzálezNo ratings yet
- Mccue Noelle Berry - Amor A Primera Vista PDFDocument95 pagesMccue Noelle Berry - Amor A Primera Vista PDFYari González100% (4)
- Mcdowell Donna - Tiempo de Amar PDFDocument124 pagesMcdowell Donna - Tiempo de Amar PDFYari GonzálezNo ratings yet
- Miniensayo I Facsimil 2004 DEMREDocument8 pagesMiniensayo I Facsimil 2004 DEMREYari GonzálezNo ratings yet
- Miniensayo Facs DEMRE 2007 01Document8 pagesMiniensayo Facs DEMRE 2007 01Yari GonzálezNo ratings yet
- Contrato Compra VentaDocument2 pagesContrato Compra VentaRayner AlfaroNo ratings yet
- Actividad Unidad 2 FisicaDocument10 pagesActividad Unidad 2 FisicaDeisy ZapataNo ratings yet
- Quispe Condori Rosa YuvanaDocument121 pagesQuispe Condori Rosa YuvanaSheyla ValenzuelaNo ratings yet
- La Alfabetización Informacional (ALFIN) - Bibliotecas EscolaresDocument9 pagesLa Alfabetización Informacional (ALFIN) - Bibliotecas EscolaresalitahernandezNo ratings yet
- Entrenamiento SV8100 (In-Mail) (LASC)Document26 pagesEntrenamiento SV8100 (In-Mail) (LASC)Jose LibrosNo ratings yet
- Energías Renovables en México y El MundoDocument11 pagesEnergías Renovables en México y El MundoMario Eduardo Muñoz MéridaNo ratings yet
- Deber PronosticosDocument21 pagesDeber PronosticosJovii Benalcázar0% (1)
- Arco en C Radius XP Range - Intermedical en EspañolDocument5 pagesArco en C Radius XP Range - Intermedical en EspañolDPTO TECNICO OFICINANo ratings yet
- Diferencias Reglamento IPSC AAIPSCDocument6 pagesDiferencias Reglamento IPSC AAIPSCPaco Madrid LópezNo ratings yet
- PlaneaciónDocument4 pagesPlaneaciónJORGE ZAID AGUILAR MARTINEZNo ratings yet
- Practicas de Excel Bachillerato 1Document24 pagesPracticas de Excel Bachillerato 1luis8osunaNo ratings yet
- DPC For 001 Transmittal BravanteDocument17 pagesDPC For 001 Transmittal BravanteLUISA RICONo ratings yet
- Bienvenida A MatematicasDocument2 pagesBienvenida A Matematicasairyameacosta07No ratings yet
- Microcontroladores (Pic) .3Document17 pagesMicrocontroladores (Pic) .3FRANCISCO ORTEGA GARZONNo ratings yet
- Escala SalarialDocument5 pagesEscala SalarialEl LitoralNo ratings yet
- Guia3 DesarrolloDocument43 pagesGuia3 DesarrolloRomito MForeverNo ratings yet
- Fast Fan Page Profits EspanolDocument24 pagesFast Fan Page Profits EspanolRPG Sistemas SistemasNo ratings yet
- Los Sistemas Operativos: Presentado Por: Felipe Delgado RodriguezDocument18 pagesLos Sistemas Operativos: Presentado Por: Felipe Delgado RodriguezFelipe DelgadoNo ratings yet
- Prospecto Esma 2010Document36 pagesProspecto Esma 2010Ynothna Reivaj Zenitram100% (1)
- Garantía de Calidad - SGCDocument64 pagesGarantía de Calidad - SGCFati100% (1)
- Baremo Incapacidades TraumatologicasDocument21 pagesBaremo Incapacidades TraumatologicasGabriel BalbuenaNo ratings yet
- Defensa de La EncíaDocument23 pagesDefensa de La EncíaAndy Alvarado López100% (1)
- Parrilla Del 31/10/10Document2 pagesParrilla Del 31/10/10Xornal de GaliciaNo ratings yet
- TesisDocument113 pagesTesismehida_3No ratings yet
- Proyecto 1670041 2022-23 1Document9 pagesProyecto 1670041 2022-23 1Manuel CortésNo ratings yet
- Panel FotograficoDocument3 pagesPanel FotograficoEdwin Alex Medina ChuquilìnNo ratings yet
- Practica 15Document6 pagesPractica 15MARIA LOURDES SILVA GARCIANo ratings yet
- No Conformidades-2 VS SI CONFORMIDADESDocument6 pagesNo Conformidades-2 VS SI CONFORMIDADESPaolo LinaresNo ratings yet
- Final Pdu0.aDocument184 pagesFinal Pdu0.aJorge CheNo ratings yet
- Causas Comunes y EspecialesDocument7 pagesCausas Comunes y EspecialesAiram Avila100% (1)