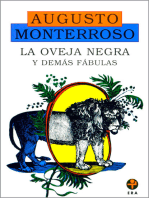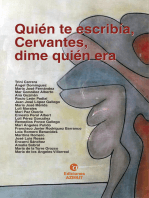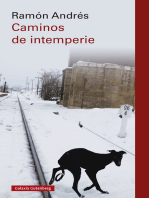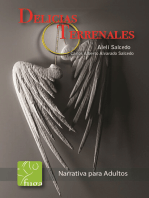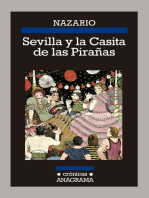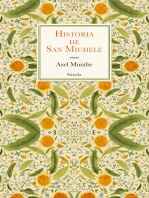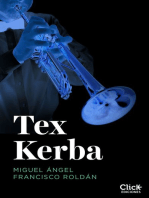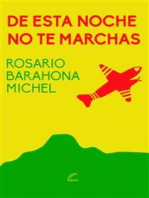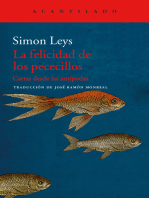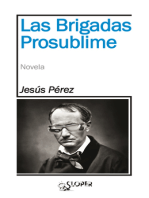Professional Documents
Culture Documents
Cuentos y Fabulas de Augusto Monterroso 7° Basico.
Uploaded by
DiegoNahuelRiveraLopez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
180 views7 pagesOriginal Title
cuentos y fabulas de Augusto Monterroso 7° basico.
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
180 views7 pagesCuentos y Fabulas de Augusto Monterroso 7° Basico.
Uploaded by
DiegoNahuelRiveraLopezCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 7
La honda de David
Autor: Augusto Monterroso
Haba una vez un nio llamado David N., cuya puntera y habilidad en el
manejo de la resortera despertaba tanta envidia y admiracin en sus amigos de
la vecindad y de la escuela, que vean en l -y as lo comentaban entre ellos
cuando sus padres no podan escucharlos- un nuevo David.
Pas el tiempo
Cansado del tedioso tiro al blanco que practicaba disparando sus guijarros
contra latas vacas o pedazos de botella, David descubri que era mucho ms
divertido ejercer contra los pjaros la habilidad con que Dios lo haba dotado,
de modo que de ah en adelante la emprendi con todos los que se ponan a su
alcance, en especial contra Pardillos, Alondras, Ruiseores y Jilgueros, cuyos
cuerpecitos sangrantes caan suavemente sobre la hierba, con el corazn
agitado an por el susto y la violencia de la pedrada.
David corra jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente.
Cuando los padres de David se enteraron de esta costumbre de su buen hijo se
alarmaron mucho, le dijeron que qu era aquello, y afearon su conducta en
trminos tan speros y convincentes que, con lgrimas en los ojos, l
reconoci su culpa, se arrepinti sincero y durante mucho tiempo se aplic a
disparar exclusivamente sobre los otros nios.
Dedicado aos despus a la milicia, en la Segunda Guerra Mundial David fue
ascendido a general y condecorado con las cruces ms altas por matar l solo a
treinta y seis hombres, y ms tarde degradado y fusilado por dejar escapar con
vida una Paloma mensajera del enemigo.
El Conejo y el Len
Autor: Augusto Monterroso
Un celebre Psicoanalista se encontr cierto da en medio de la Selva, semiperdido.
Con la fuerza que dan el instinto y el afn de investigacin logr fcilmente subirse
a un altsimo rbol, desde el cual pudo observar a su antojo no slo la lenta puesta
del sol sino adems la vida y costumbres de algunos animales, que compar una y
otra vez con las de los humanos.
Al caer la tarde vio aparecer, por un lado, al Conejo; por otro, al Len.
En un principio no sucedi nada digno de mencionarse, pero poco despus ambos
animales sintieron sus respectivas presencias y, cuando toparon el uno con el
otro, cada cual reaccion como lo haba venido haciendo desde que el hombre era
hombre.
El Len estremeci la Selva con sus rugidos, sacudi la melena majestuosamente
como era su costumbre y hendi el aire con sus garras enormes; por su parte, el
Conejo respir con mayor celeridad, vio un instante a los ojos del Len, dio media
vuelta y se alej corriendo.
De regreso a la ciudad el celebre Psicoanalista public cum laude su famoso
tratado en que demuestra que el Len es el animal ms infantil y cobarde de la
Selva, y el Conejo el ms valiente y maduro: el Len ruge y hace gestos y
amenaza al universo movido por el miedo; el Conejo advierte esto, conoce su
propia fuerza, y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser
extravagante y fuera de s, al que comprende y que despus de todo no le ha
hecho nada.
El burro y la flauta
Autor: Augusto Monterroso
Tirada en el campo estaba desde haca tiempo una
Flauta que ya nadie tocaba, hasta que un da un
Burro que paseaba por ah resopl fuerte sobre ella
hacindola producir el sonido ms dulce de su vida,
es decir, de la vida del Burro y de la Flauta.
Incapaces de comprender lo que haba pasado,
pues la racionalidad no era su fuerte y ambos
crean en la racionalidad, se separaron presurosos,
avergonzados de lo mejor que el uno y el otro
haban hecho durante su triste existencia.
El eclipse
Autor: Augusto Monterroso
Cuando fray Bartolom Arrazola se sinti perdido acept que ya nada podra
salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo haba apresado, implacable y
definitiva. Ante su ignorancia topogrfica se sent con tranquilidad a esperar la
muerte. Quiso morir all, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo
en la Espaa distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde
Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que
confiaba en el celo religioso de su labor redentora.
Al despertar se encontr rodeado por un grupo de indgenas de rostro impasible
que se disponan a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolom le pareci
como el lecho en que descansara, al fin, de sus temores, de su destino, de s
mismo.
Tres aos en el pas le haban conferido un mediano dominio de las lenguas
nativas. Intent algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.
Entonces floreci en l una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura
universal y de su arduo conocimiento de Aristteles. Record que para ese da se
esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo ms ntimo, valerse de aquel
conocimiento para engaar a sus opresores y salvar la vida.
-Si me matis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.
Los indgenas lo miraron fijamente y Bartolom sorprendi la incredulidad en sus
ojos. Vio que se produjo un pequeo consejo, y esper confiado, no sin cierto
desdn.
Dos horas despus el corazn de fray Bartolom Arrazola chorreaba su sangre
vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol
eclipsado), mientras uno de los indgenas recitaba sin ninguna inflexin de voz, sin
prisa, una por una, las infinitas fechas en que se produciran eclipses solares y
lunares, que los astrnomos de la comunidad maya haban previsto y anotado en
sus cdices sin la valiosa ayuda de Aristteles.
El perro que deseaba ser humano
Autor: Augusto Monterroso
En la casa de un rico mercader de la Ciudad de Mxico, rodeado de comodidades
y de toda clase de mquinas, viva no hace mucho tiempo un Perro al que se le
haba metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahnco
en esto.
Al cabo de varios aos, y despus de persistentes esfuerzos sobre s mismo,
caminaba con facilidad en dos patas y a veces senta que estaba ya a punto de
ser un hombre, excepto por el hecho de que no morda, mova la cola cuando
encontraba a algn conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba
cuando oa las campanas de la iglesia, y por las noches se suba a una barda a
gemir viendo largamente a la luna.
EL CONCIERTO
de Augusto Monterroso
Dentro de escasos minutos ocupar con elegancia su lugar ante el piano. Va a recibir
con una inclinacin casi imperceptible el ruidoso homenaje del pblico. Su vestido,
cubierto con lentejuelas, brillar como si la luz reflejara sobre l el acelerado aplauso
de las ciento diecisiete personas que llenan esta pequea y exclusiva sala, en la que
mis amigos aprobarn o rechazarnno lo sabr nuncasus intentos de reproducir la
ms bella msica, segn creo, del mundo.
Lo creo, no lo s. Bach, Mozart, Beethoven. Estoy acostumbrado a or que son
insuperables y yo mismo he llegado a imaginarlo. Y a decir que lo son. Particularmente
preferira no encontrarme en tal caso. En lo ntimo estoy seguro de que no me agradan
y sospecho que todos adivinan mi entusiasmo mentiroso.
Nunca he sido un amante del arte. Si a mi hija no se le hubiera ocurrido ser pianista yo
no tendra ahora este problema. Pero soy su padre y s mi deber y tengo que orla y
apoyarla. Soy un hombre de negocios y slo me siento feliz cuando manejo las
finanzas. Lo repito, no soy artista. Si hay un arte en acumular una fortuna y en ejercer
el dominio del mercado mundial y en aplastar a los competidores, reclamo el primer
lugar en ese arte.
La msica es bella, cierto. Pero ignoro si mi hija es capaz de recrear esa belleza. Ella
misma lo duda. Con frecuencia, despus de las audiciones, la he visto llorar, a pesar
de los aplausos. Por otra parte, si alguno aplaude sin fervor, mi hija tiene la facultad
de descubrirlo entre la concurrencia, y esto basta para que sufra y lo odie con
ferocidad de ah en adelante. Pero es raro que alguien apruebe framente. Mis amigos
ms cercanos han aprendido en carne propia que la frialdad en el aplauso es peligrosa
y puede arruinarlos. Si ella no hiciera una seal de que considera suficiente la ovacin,
seguiran aplaudiendo toda la noche por el temor que siente cada uno de ser el
primero en dejar de hacerlo. A veces esperan mi cansancio para cesar de aplaudir y
entonces los veo cmo vigilan mis manos, temerosos de adelantrseme en iniciar el
silencio. Al principio me engaaron y los cre sinceramente emocionados: el tiempo no
ha pasado en balde y he terminado por conocerlos. Un odio continuo y creciente se ha
apoderado de m. Pero yo mismo soy falso y engaoso. Aplaudo sin conviccin. Yo no
soy un artista. La msica es bella, pero en el fondo no me importa que lo sea y me
aburre. Mis amigos tampoco son artistas Me gusta mortificarlos, pero no me
preocupan.
Son otros los que me irritan. Se sientan siempre en las primeras filas y a cada instante
anotan algo en sus libretas. Reciben pases gratis que mi hija escribe con cuidado y les
enva personalmente. Tambin los aborrezco. Son los periodistas. Claro que me temen
y con frecuencia puedo comprarlos. Sin embargo, la insolencia de dos o tres no tiene
lmites y en ocasiones se han atrevido a decir que mi hija es una psima ejecutante. Mi
hija no es una mala pianista. Me lo afirman sus propios maestros. Ha estudiado desde
la infancia y mueve los dedos con ms soltura y agilidad que cualquiera de mis
secretarias. Es verdad que raramente comprendo sus ejecuciones, pero es que yo no
soy un artista y ella lo sabe bien.
La envidia es un pecado detestable. Este vicio de mis enemigos puede ser el escondido
factor de las escasas crticas negativas. No sera extrao que alguno de los que en este
momento sonren, y que dentro de unos instantes aplaudirn, propicie esos juicios
adversos. Tener un padre poderoso ha sido favorable y aciago al mismo tiempo para
ella. Me pregunto cul sera la opinin de la prensa si ella no fuera mi hija. Pienso con
persistencia que nunca debi tener pretensiones artsticas. Esto no nos ha trado sino
incertidumbre e insomnio Pero nadie iba ni siquiera a soar, hace veinte aos, que yo
llegara adonde he llegado. Jams podremos saber con certeza, ni ella ni yo, lo que en
realidad es, lo que efectivamente vale. Es ridcula, en un hombre como yo, esa
preocupacin.
Si no fuera porque es mi hija confesara que la odio. Que cuando la veo aparecer en el
escenario un persistente rencor me hierve en el pecho, contra ella y contra m mismo,
por haberle permitido seguir un camino tan equivocado. Es mi hija, claro, pero por lo
mismo no tena derecho a hacerme eso.
Maana aparecer su nombre en los peridicos y los aplausos se multiplicarn en
letras de molde. Ella se llenar de orgullo y me leer en voz alta la opinin laudatoria
de los crticos. No obstante, a medida que vaya llegando a los ltimos, tal vez a
aquellos en que el elogio es ms admirativo y exaltado, podr observar cmo sus ojos
irn humedecindose, y cmo su voz se apagar hasta convertirse en un dbil rumor,
y cmo, finalmente, terminar llorando con un llanto desconsolado e infinito. Y yo me
sentir, con todo mi poder, incapaz de hacerla pensar que verdaderamente es una
buena pianista y que Bach y Mozart y Beethoven estaran complacidos de la habilidad
con que mantiene vivo su mensaje.
Ya se ha hecho ese repentino silencio que presagia su salida. Pronto sus dedos largos y
armoniosos se deslizarn sobre el teclado, la sala se llenar de msica, y yo estar
sufriendo una vez ms.
El grillo maestro
All en tiempos muy remotos, un da de los ms calurosos del invierno, el
Director de la Escuela entr sorpresivamente al aula en que el Grillo daba a
los
Grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la
exposicin en que les explicaba que la voz del Grillo era la mejor y la ms
bella
entre todas las voces, pues se produca mediante el adecuado frotamiento de
las
alas contra los costados, en tanto que los pjaros cantaban tan mal porque se
empeaban en hacerlo con la garganta, evidentemente el rgano del cuerpo
humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos.
Al escuchar aquello, el Director, que era un Grillo muy viejo y muy sabio,
asinti varias veces con la cabeza y se retir, satisfecho de que en la Escuela
todo siguiera como en sus tiempos.
You might also like
- Los Cuentos Cortos de Tito MonterrosoDocument6 pagesLos Cuentos Cortos de Tito MonterrosoAllan JolomnáNo ratings yet
- Cuentos Cortos ColeccionDocument7 pagesCuentos Cortos ColeccionJoel Chavez VillalpandoNo ratings yet
- 5 CUENTOS GuatemaltecosDocument6 pages5 CUENTOS GuatemaltecosElder Daniel63% (27)
- Cuentos GuatemaltecosDocument5 pagesCuentos GuatemaltecosHenry CabnalNo ratings yet
- 5 Relatos Cortos para LeerDocument6 pages5 Relatos Cortos para LeerAnonymous JgABAbU100% (1)
- Sobre las ruinas de la ciudad rebelde: La novela que nos muestra el arte mayor de la seda en todo su esplendor en el siglo XVIIIFrom EverandSobre las ruinas de la ciudad rebelde: La novela que nos muestra el arte mayor de la seda en todo su esplendor en el siglo XVIIINo ratings yet
- ANTOLOGIADocument16 pagesANTOLOGIAYajaira Zambada100% (4)
- Obras Maestras de H.P. Lovecraft: Recopilación exclusivaFrom EverandObras Maestras de H.P. Lovecraft: Recopilación exclusivaRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- 5 Cuentos GuatemaltecosDocument3 pages5 Cuentos GuatemaltecosBuc Amilcar AjtzacNo ratings yet
- Augusto MonterrosoDocument27 pagesAugusto Monterrosofelipe.pablo2753No ratings yet
- La felicidad de los pececillos: Cartas desde las antípodasFrom EverandLa felicidad de los pececillos: Cartas desde las antípodasRating: 4 out of 5 stars4/5 (22)
- Libro de Tito MonterrosoDocument7 pagesLibro de Tito MonterrosoYessenia STNo ratings yet
- La Ventana Tapiada - Ambrose Bierce - AlbaLearning Audiolibros y LibrosDocument3 pagesLa Ventana Tapiada - Ambrose Bierce - AlbaLearning Audiolibros y LibrosNorompo UnplatoNo ratings yet
- Casamiento de Negros - 3º Medio BDocument3 pagesCasamiento de Negros - 3º Medio BDiegoNahuelRiveraLopezNo ratings yet
- Yo Soy Tu Amigo Fiel - LetraDocument1 pageYo Soy Tu Amigo Fiel - LetraDiegoNahuelRiveraLopez0% (1)
- Canto Negro - AcordesDocument1 pageCanto Negro - AcordesDiegoNahuelRiveraLopezNo ratings yet
- Callejero - AcordesDocument2 pagesCallejero - AcordesDiegoNahuelRiveraLopez100% (1)
- Hans Christian AndersenDocument6 pagesHans Christian AndersenDiegoNahuelRiveraLopezNo ratings yet
- Para Seguir ViviendoDocument1 pagePara Seguir ViviendoDiegoNahuelRiveraLopezNo ratings yet
- AxiologiaDocument4 pagesAxiologiaromarioNo ratings yet
- Act 5 IO1Document4 pagesAct 5 IO1Esmeralda GaytanNo ratings yet
- Liderazgo e InnovaciónDocument38 pagesLiderazgo e InnovaciónIan Dnvn VrtdlNo ratings yet
- Rickettsias DiapositivasDocument10 pagesRickettsias DiapositivasJuana100% (1)
- Amortiguamiento en EstructurasDocument9 pagesAmortiguamiento en EstructurasFrancis LozadaNo ratings yet
- 7 Desperdicios de La Manufactura EsbeltaDocument2 pages7 Desperdicios de La Manufactura EsbeltaEliana Pilco100% (1)
- Jonnatan Narvaez Lengua AncestralDocument4 pagesJonnatan Narvaez Lengua AncestralLeslid MendozaNo ratings yet
- Federici Teorizar y Politizar El Trabajo DomésticoDocument35 pagesFederici Teorizar y Politizar El Trabajo DomésticoKAREN VALESCA CIFUENTES ARCENo ratings yet
- PARENTESCODocument15 pagesPARENTESCODaniel BernalNo ratings yet
- Lcg-1103 Mercadotecnia InternacionalDocument13 pagesLcg-1103 Mercadotecnia InternacionalJulio Cesar Zamudio CerdaNo ratings yet
- Normas de Elaboración de Proyectos Del Instituto Universitario Tecnológico de Los LlanosDocument27 pagesNormas de Elaboración de Proyectos Del Instituto Universitario Tecnológico de Los LlanosAnnys Rocio PerezNo ratings yet
- Cidet 06173 Luminarias Indoor y Color Kinetics 080219 1Document12 pagesCidet 06173 Luminarias Indoor y Color Kinetics 080219 1Geovanny Garcia100% (2)
- Autoestima PositivaDocument9 pagesAutoestima PositivamarlagunasNo ratings yet
- ManualDocument12 pagesManualhomer.cuevas.moraNo ratings yet
- La Enfermeria y La Filosofia de Los Cuidados Al Final de La VidaDocument24 pagesLa Enfermeria y La Filosofia de Los Cuidados Al Final de La Vidatumadre123456789No ratings yet
- Ejercicios Química OrgánicaDocument157 pagesEjercicios Química Orgánicaatravatra0% (1)
- Esquema AfasiasDocument5 pagesEsquema AfasiasLaura Gutierrez MerinoNo ratings yet
- Dossier SketchupDocument3 pagesDossier SketchupvergadeburroNo ratings yet
- Guia5 8Document6 pagesGuia5 8Valery Bolaños PatiñoNo ratings yet
- Dimensionamiento de Flotas de EquiposDocument16 pagesDimensionamiento de Flotas de EquiposJuan Avalos50% (2)
- Film Literacy: OkjaDocument3 pagesFilm Literacy: OkjaHannah MartinezNo ratings yet
- Imagen de La Ciudad de Quilpué, Sebastian TejadaDocument7 pagesImagen de La Ciudad de Quilpué, Sebastian TejadaSebastian Tejada EstevezNo ratings yet
- Clase 3 LecturaDocument6 pagesClase 3 LecturaTania AcostaNo ratings yet
- Seleccionados OEA-EADIC Conv 1 2016Document28 pagesSeleccionados OEA-EADIC Conv 1 2016DI333GNo ratings yet
- Caso Práctico-Busqueta y Selección de PersonalDocument2 pagesCaso Práctico-Busqueta y Selección de Personalferney humberto castañedaNo ratings yet
- PGR TH 002 v1 Programa Gestion Inspecciones SeguridadDocument18 pagesPGR TH 002 v1 Programa Gestion Inspecciones SeguridadSebastian Yate GomezNo ratings yet
- 2 Examen FinalDocument7 pages2 Examen FinalJuanfer MendezNo ratings yet
- Modelo Convocatoria Directores 2022Document12 pagesModelo Convocatoria Directores 2022TeofiIo CopaNo ratings yet
- Entregable 02 - Laguna-Lamas-Ñaño - Desarrollo PersonalDocument10 pagesEntregable 02 - Laguna-Lamas-Ñaño - Desarrollo PersonalYardhel Laguna OballeNo ratings yet
- CT5 Explica 32 Arquimedes y Su PrincipioDocument3 pagesCT5 Explica 32 Arquimedes y Su PrincipioArlene gutierrezNo ratings yet