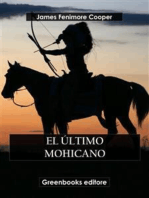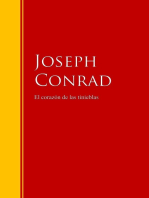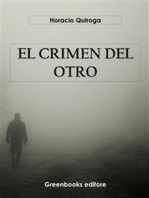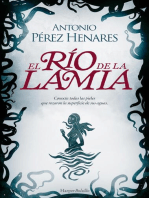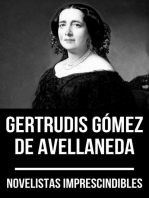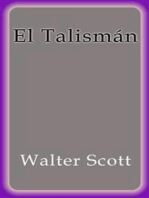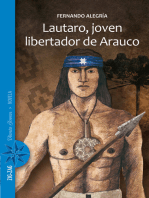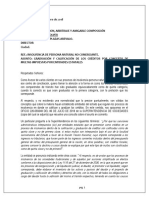Professional Documents
Culture Documents
El Hombre de Vitruvio. Prefacio
Uploaded by
Juanjo Lamelas0 ratings0% found this document useful (0 votes)
235 views17 pagesCopyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
235 views17 pagesEl Hombre de Vitruvio. Prefacio
Uploaded by
Juanjo LamelasCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 17
GALAICO: del país de la bruma
“Los habitantes de las montañas llevan una vida sobria.
No beben más que agua y duermen sobre el suelo; se
dejan crecer mucho el pelo, como las mujeres, pero
cuando combaten lo sujetan con una cinta en la frente…
Las poblaciones de las montañas viven durante dos tercios
del año de las bellotas: las secan y las muelen obteniendo
una harina con la que hacen un pan que se conserva
mucho tiempo. Normalmente beben cerveza y rara vez
vino: el que tienen lo consumen rápidamente en las fiestas
familiares. En vez de aceite emplean manteca… Los
pueblos que están situados más al interior practican el
trueque de mercancías o pagan con láminas de plata
recortadas… A los condenados a muerte se los precipita
desde lo alto de las rocas; a los parricidas se los lapida,
pero siempre lejos de las montañas y de los cursos de
agua.”
Estrabón, Geográficos III (Iberia) 3, 7.
PREFACIO
EL ASEDIO
Amanecía…, amanecía en silencio. La bruma, dueña de los secretos
del bosque, ascendía desde las fragas linderas a los arroyos hacia lo alto del
macizo quebrado, dolorido por fracturas profundas de antiguos cataclismos.
Robles, hayas, avellanos y abedules coloreaban en verdes distintos las
tierras bajas que, protegidas de los vientos gélidos y amparadas en una
humedad perpetua, producían cada noche aquel lienzo fantasmal y cada
mañana lo exhalaban hacia las cumbres. Los lobos habían aullado durante
buena parte de la madrugada impregnando la atmósfera de un zumbido
alborotado e intermitente, pero ante la amenaza del día se habían callado y
al alba el silencio era total; tan abrumador que ni siguiera los pájaros se
atrevían a desplegar su canto a pesar de ser primavera. Los primeros rayos
de sol comenzaban a vencer a la niebla al pie de la colina y los soldados de
guardia podían ver colgar lacios los estandartes pues el viento había cesado
por completo. Las patrullas del campamento suroeste recorrían, como
todos los días durante los últimos seis meses, la parte del foso que los
zapadores habían excavado demarcando el contorno del monte: cinco
millas romanas, la tercera parte de su perímetro. De manera intermitente, la
trinchera enlazaba los riscos pizarrosos con las escarpadas laderas labradas
por los torrentes, con la intención de convertir aquel cerro inexpugnable en
una prisión. Otros dos campamentos, al norte y otro al sureste, completaban
la vigilancia con sendas patrullas para que nadie entrara o saliera del
recinto circunscrito por el foso y rubricado, en los lugares más sensibles,
por una vetusta empalizada que en alguno de sus puntos alcanzaba la altura
de dos hombres.
En el primero de los campamentos el general Furnio se disponía a
arengar a la tropa que, después de tanto tiempo de inactividad, se mostraba
nerviosa. Bajo sus órdenes formaban en el llano robado a matorral diez
cohortes. Delante de las tiendas seis centuriones espoleaban a los soldados
procurando que la formación mostrara la dignidad propia de los
legionarios. Furnio y dos de sus oficiales pasaron revista apresuradamente,
para terminar situándose frente a ellos, en el medio del campamento. Había
novedades que servirían para levantar el ánimo de los hombres. Las
noticias traídas por los exploradores eran excelentes y por fin iba a terminar
casi medio año de sitio a aquel monte yermo situado en los confines del
mundo.
Había entre los legionarios toda clase de individuos: rudos
mercenarios, jóvenes de reemplazo y veteranos a punto de jubilarse. Todos
ellos se amalgamaban en una caterva humana sometida a base de mano
dura, porque la motivación para el soldado raso no era mucha. La paga era
mala, la comida peor y las posibilidades de promoción casi nulas. Sin
embargo les asistía un designio divino: estaban allí para la mayor gloria de
Roma y ese pensamiento llenaba la corteza de miras de la mayoría,
haciéndolos sentir portadores de una misión que les abriría las puertas de la
eternidad. Algunos se sentían héroes anónimos, aunque para sus superiores,
para su general, para el mismísimo Augusto, no eran más que el medio de
corroborar el poder el Imperio en las cuatro esquinas del mundo conocido.
La Pax Romana, pregonada por el Princeps después de las cruentas guerras
civiles del segundo triunvirato de las que había salido victorioso al someter
a los partidarios del finado Pompeyo liderados en Hispania por su hijo
Sexto, se extendía por las provincias más occidentales del Imperio. La
Tarraconensis volvía a suministrar a Roma el preciado cereal, la Baetica el
aceite, la Lusitania el vino. Por todas partes proliferaban ciudades
florecientes, prósperas aldeas y villas, granjas, calzadas, acueductos, como
huellas irrefutables de que la civilización había llegado de la mano de un
pueblo culto y adelantado. Quedaba sin embargo un pequeño reducto en el
noroeste, una insignificante resistencia de unos pocos caudillos indígenas
que se negaban a someterse a los designios de la gran capital del mundo.
Las Guerras Cántabras habían terminado. El emperador las había dado por
concluidas cuando creyó someter definitivamente a los cántabros y a los
astures, después de incontables escaramuzas, tan incómodas para las
legiones, que habían durado largos años. Y para escenificar su victoria ante
el pueblo de Roma, para recibir loores tan merecidos por hechos acaecidos
tan lejos de la urbe central, había mandado cerrar las puertas del templo de
Jano, que solamente permanecían abiertas en períodos de guerra. Ese había
sido el símbolo definitivo de su Pax. Pero las cosas no estaban tan claras en
los montes de la Gallaecia Oriental. Los últimos grupos de insurrectos,
empujados hacia las abruptas cumbres al norte del río Sil resistían
heroicamente y se habían convertido en una auténtica pesadilla para los
asentamientos romanos de nueva creación. Aquella tierra era yerma, de
largos y fríos inviernos y asfixiantes veranos, escarpada, agreste; a nadie
más que a los nativos interesaría si no fuera por una particularidad: los
arroyos milenarios que vertían sus aguas gélidas y cristalinas al Sil
escondían en sus lechos el metal más preciado por los romanos: oro. El oro
de la riqueza para el Imperio y el oro de la muerte para los indomables
habitantes de las tierras de la bruma.
Furnio comenzó a hablar. Uno de los oficiales, a voz en grito, repetía
sus palabras y el eco las reposaba en los oídos de los soldados como un
zumbido porfiado. La campaña tocaba su fin - les explicaba. – Los espías
habían informado que en el castro quedaban sólo unos pocos hombres que
no resistirían ni siguiera una mañana. Les pedía un último esfuerzo, un
último ataque enérgico para poner fin a aquel episodio tan poco épico que
jamás sería recogido en ninguno de los escritos de los que son tan devotos
los historiadores. Aquel asedio pasivo no pasaría a los anales de las
epopeyas romanas. El general se sentía, en el fondo, como el barrendero
oficial de las legiones; limpiando la última escoria de los montes para que
otros se llevaran la gloria que a él le había huido tantas veces. En el fondo
sentía envidia de los derrotados. Ellos sí que habían demostrado valor.
Aquellos malditos galaicos, bárbaros atrasados, habían probado ser de una
casta excepcional de guerreros capaces de hazañas merecedoras de ser
incluidas en los libros y reproducidas en los frisos de los templos. Si él
fuera uno de esos manipuladores de las palabras no tendría más remedio
que admitir la evidencia de que cualquiera de aquellos niños, de aquellas
mujeres, de aquellos viejos, reunía más arrojo en su corazón que un pelotón
completo de sus aguerridos mercenarios. Sabía sin la menor duda que
luchar por dinero no es lo mismo que hacerlo por honor. Aquellos hombres
del inhóspito norte de Hispania: galaicos, cántabros o astures, llevaban
tatuado en su carácter la dureza de las montañas en las que vivían. Tenían
un sentido tan profundo del territorio que un pedazo de tierra inservible era
razón suficiente para matar o morir. La tierra era la madre que los acogía y
por eso la amaban más que a cualquier otra cosa. La tierra era la aldea la
aldea era el clan, el clan la familia y ésta el patrón que regía todo lo
importante.
La niebla terminó por esfumarse en un penacho blancuzco y un sol
radiante fue apoderándose de la colina desde los valles hasta la cumbre. El
viento volvió a soplar tímidamente, azuzando una columna de humo gris en
la dirección del campamento suroeste. Transportaba un mensaje funesto
por medio de un intenso olor a carne quemada. Los soldados se miraban
llenos de desconcierto, pero su general ya estaba al corriente de lo que
había pasado. La noche había sido larga y aciaga desde que la luna llena se
apoderara del cielo y los galaicos comenzaran a entonar cánticos en el
castro. Pronto se les habían unido los aullidos de los lobos. Una gran
hoguera, en el centro de la aldea, había iluminado el cielo como si en ella
se estuviese quemando toda la madera del monte. Los cánticos habían
durado casi hasta el amanecer. No eran canciones alegres sino más bien
desgarrados coros premonitorios de algo que era inminente e inevitable. De
pronto cesaron y un silencio breve había dado paso a un bullicio lloroso de
plañideras. Se habían oído gritos atroces, maldiciones y blasfemias contra
los romanos y contra sus dioses. Tres horas antes de la salida del sol
aquella frenética actividad había cesado en la colina y únicamente los lobos
continuaron predicando desde su desconocido paradero lo que estaba
aconteciendo. Poco después una veintena de galaicos se había lanzado
contra la empalizada suroeste, salvándola gracias a una escalera
rudimentaria. Uno a uno, habían ido cayendo en el foso, que en aquel lugar
alcanzaba más de cuatro metros de anchura, y allí habían encontrado la
muerte, lanceados por una de las patrullas. El silencio se hizo por fin
definitivo. La bruma desplegó su manto intangible sobre todas las cosas y
disolvió el dolor infinito de aquella noche mortecina en brazos de una
aurora difusa.
Para finalizar su arenga, Furnio, sin hacer uso de la voz prestada de
su oficial predilecto, explicó a la tropa lo que había sucedido en aquella
montaña.
- Esos malditos han demostrado valor. – Señalaba con el índice de la
mano derecha hacia el castro. - Las mujeres y los niños murieron
envenenados y luego sus cuerpos fueron arrojados a la gran hoguera
que habéis visto resplandecer en lo alto. Muchos guerreros saltaron
por propia voluntad a las llamas y los que no reunieron valor para
inmolarse fueron pasados a cuchillo por sus propios compañeros. –
Se hizo una pausa. Uno de los informadores cuchicheó en su oído e
inmediatamente el general prosiguió. – Sólo unos pocos cobardes
intentaron huir a la desesperada y yacen ahora en el foso, ensartados
por nuestras lanzas. – Se sacó la espada corta del cinto y la levantó
hacia el cielo. Sus oficiales lo imitaron. - ¡Victoria! – Gritaron a
coro, y toda la formación repitió la palabra tres veces mientras
golpeaban los escudos.
Rompieron filas y se dispusieron a subir al monte para hacer oficial
la toma del último reducto de la insurgencia indígena. Una vez más la
maquinaria de guerra romana había funcionado a la perfección¸ una vez
más se había demostrado que la paciencia es una virtud tan valiosa como la
valentía y el arrojo en el combate. En los seis meses de cerco al Medulio
apenas habían tenido bajas. Únicamente alguna incursión suicida de los
sitiados, desesperados por el hambre, se podía contar entre las anécdotas
dignas de ser incluidas en las crónicas del asedio. Muy diferente había sido
el camino hasta allí. Los galaicos y los demás pueblos del norte eran unos
expertos en la guerrilla y en pequeños grupos atacaban a las patrullas y a
las expediciones de suministros. Aparecían con la niebla y con ella se iban,
sin demasiado ruido, sin demasiado botín, pero con la moral alimentada
para intentarlo una vez más. Semejaban un pequeño enjambre de abejas
enloquecidas atacando a un oso; pero esta vez el oso había dado con el
panal, y el panal no era sino aquel pequeño poblado de casitas redondas de
piedra acurutadas por un tejado vegetal en el que se refugiaban los últimos
representantes de una raza y de una época.
Cayo Furnio ordenó a dos patrullas que fueran a los otros dos
campamentos para convocar a Publio Carisio y a Fabio Máximo en lo alto
de la colina e inmediatamente comenzó, acompañado de unos treinta
hombres, el ascenso al poblado. El camino hacia la puerta principal del
castro había sido invadido por los brezos y los tojos cuajados de flores
porque la primavera había explotado ya en blancos y amarillos. En un
pliegue caprichoso del terreno por el que se descolgaba cascabeleando
entre las piedras el agua de un manantial un bosque de tejos se apoderaba
de la umbría subiendo hasta estrellarse contra la muralla de piedra que
encerraba el poblado. Por su linde, después de un cuarto de hora de
ascenso, los soldados cruzaron la puerta del muro. Las casitas de pizarra se
apretaban como las uvas en un racimo. Avanzaban con extremada cautela,
como esperando oír en cualquier momento el grito instintivo con el que
aquellos salvajes solían iniciar el ataque, pero nada sucedió. Por todas
partes se desperdigaban los cuerpos de sus enemigos: las mujeres y los
niños aparecían abrazados en la puerta de sus viviendas. Petrificadas como
estatuas, algunas madres amparaban en sus regazos a sus hijos; a otras no
les había dado tiempo ni de llegar a sus casas y yacían en los caminos
empedrados tiradas como pedazos de carne inerte. Pequeñas hogueras en
las que humeaban cazuelas de barro habían servido para cocer las hojas y
las semillas de los tejos. Ésa había sido la causa de su muerte: habían
bebido aquel veneno y habían caído fulminados como si un rayo divino les
hubiera parado el corazón. Los soldados se mostraban amedrentados.
Habían tropezado muchas veces con la muerte. La habían causado por la
fuerza del hierro pero la visión de aquel esperpéntico escenario les
contagiaba una congoja que no podían explicar. Una muerte silenciosa
había viajado con la bruma durante la noche y se había llevado las almas de
decenas de indígenas. No había sin embargo ningún hombre entre los
muertos, por lo que Furnio ordenó a sus soldados que se desplegaran para
registrar las casas. Poco a poco fueron recorriendo todo el poblado hasta
llegar al punto más alto. Allí, en un gran foso humeante se amontonaban
los cuerpos calcinados de los guerreros. El olor a cuero quemado era
nauseabundo y los romanos tuvieron que protegerse tapando sus narices
con las capas. Aquello explicaba los gritos lejanos de la noche. Para un
guerrero la muerte por veneno era indigna, por eso los más valerosos de
entre ellos se habían arrojado a las llamas. Un poco más abajo, en la ladera
norte se hacinaban los cadáveres de unos cincuenta hombres. Parecía que
los hubieran amontonado allí para arrojarlos a las llamas. Algunos de ellos
no presentaban herida alguna, pero otros tenían el cuello rajado de manera
muy eficiente para proporcionarles una muerte con poco sufrimiento. Tal
vez el veneno no había sido suficiente para todos. Quizás no hubieran
querido recibir la muerte por su propia mano o no habían estado lo
suficientemente borrachos para arrojarse a las llamas. Carisio apareció con
sus hombres rodeando aquella mole amorfa de brazos y piernas. Traían la
consternación en sus caras al irse haciendo cargo de lo que allí había
acontecido durante la noche. El egregio militar estaba curtido en mil
batallas y no se amilanaba fácilmente al presenciar la muerte. Venía de
someter a los astures en la ciudad de Lancia y de conquistar la Asturias
Transmontana. Había cercenado miembros, segado cabezas con su espada
como si fueran centeno maduro; había limpiado los Montes Cántabros de
insurrectos que aguijoneaban continuamente las avanzadillas romanas y su
rostro se había mantenido impasible ante los gritos del enemigo; pero lo
que estaba viendo lo superaba. Tenía que hacer enormes esfuerzos por
evitar el vómito que le producían aquellas visiones, aquel hedor penetrante,
pero a pesar de que estaba al límite de su aguante no se permitía un gesto
de debilidad y, al contrario de todos sus hombres, subía a la loma con la
frente alta y sin proteger sus narices del olor ni sus ojos del humo. Cuando
Carisio llegó al borde del foso ardiente saludó a Furnio con un recio
apretón de antebrazos y ambos intercambiaron comentarios acerca de lo
que estaban viendo. Mientras los soldados de ambas guarniciones se fueron
mezclando y moviéndose hacia el este de la aldea para evitar que el viento
les persiguiera con su mensaje siniestro.
Pocos minutos después apareció por la ladera norte Fabio Máximo, a
la cabeza de una veintena de soldados. El humo de la hoguera casi extinta
arremetió contra ellos con fuerza en un repentino cambio de viento y todos
bebieron obligatoriamente una bocanada de náusea. Se escucharon
maldiciones y blasfemias dirigidas al mismísimo Júpiter. Algunos de
aquellos mercenarios hincaron la rodilla para vomitar. La hilera de dos se
deshizo sin una orden para tal efecto y, aguantado la respiración, muchos
corrieron hacia donde estaban las tropas de Furnio y Carisio. Fabio había
venido desde la recién nacida Lucus Augusti, a cuatro jornadas de marcha
de allí, y había estado apoyando a las otras dos guarniciones durante los
últimos tres meses, justo después de que se terminara el foso que aislaba
completamente la aldea, para evitar el continuo goteo de fugitivos que
intentaban huir hacia las sierras nororientales donde era prácticamente
imposible darles caza y donde terminaban por formar pequeños grupos que
dificultaban el aprovisionamiento de los asentamientos romanos.
La mañana se oscureció de repente. Castillos de nubes de un gris
plomizo escondieron el sol y una penumbra fantasmal atenazó el macizo.
Comenzó a caer una lluvia primaveral de gruesas gotas que se estrellaban
sonoramente contra los cascos de los tres hombres, por lo que buscaron
cobijo dentro de una de las casas circulares que mantenía su techo intacto.
Los soldados, a falta de lugares de abrigo, bajaron un poco la ladera para
buscar refugio en el bosquecillo de tejos. Cuando los tres generales
estuvieron reunidos bajo cubierto, sentados en sendos toros de madera
alrededor de una lumbre agradecida que uno de los asistentes de Carisio
había encendido, relajaron sus semblantes. Los tres comentaron durante
más de una hora el estado de la región. En los meses precedentes al sitio,
las tropas de Furnio habían batido los montes siguiendo el margen derecho
del río Sil desde su desembocadura en el Miño. Las Fabio habían limpiado
los caminos de montaña por los que se trazaría la calzada que uniría con la
meseta la nueva ciudad del norte fundada por él mismo. Por su parte
Carisio había partido de Astúrica Augusta ocupado de la parte oriental del
macizo montañoso hasta llegar a los pies del Monte Medulio. Las
escaramuzas con los indígenas habían sido una fuente nueva de aprendizaje
para los legionarios, acostumbrados a la lucha organizada en un campo de
batalla. El precio que habían tenido que pagar por las enseñanzas había sido
alto, pero había merecido la pena porque toda región estaba bajo el control
de Roma. Con la toma del monte en el que se habían refugiado los últimos
rebeldes, azuzados por el avance de las tropas romanas, apenas quedaba ya
resistencia digna de mención; únicamente algunos grupos aislados habían
huido hacia las sierras más altas y allí, lejos de los caminos de tránsito de
las caravanas de abastecimiento, no constituían ningún peligro. Los tres
militares se mostraban ciertamente optimistas en cuanto al final de su labor
en Gallaecia; optimistas y esperanzados porque podrían por fin retomar la
actividad política de la se habían visto apartados por aquella misión
incómoda y tan poco propicia para contribuir a engrandecer sus carreras
militares.
Cayo Furnio solicitó a su asistente que hiciera lectura de un pliego
lacrado con el sello imperial. Tal documento hacía mención en lo
concerniente al reparto del territorio conquistado. Se le concedían poderes
plenos para tomar decisiones sobre la concesión de tierras a los soldados de
mérito que estuvieran cercanos a la jubilación. Tal maniobra era una forma
muy inteligente de colonización que permitía garantizar la estabilidad y el
control de Roma sobre sus vastas posesiones. Al otorgar una partida de
terreno a los legionarios veteranos se garantizaba que éstos defendieran por
propio interés la estabilidad del territorio. Desde los primeros tiempos de la
República esa medida había dado excelentes resultados convirtiendo las
provincias en auténticas extensiones de la gran capital, a la abastecían de
todo cuanto necesitase. Por todas partes en la Galia, en Hispania y hasta en
los mismísimos confines orientales del Imperio prosperaban las ciudades,
se establecían relaciones comerciales con los lugareños, y se extendía la
Romanización como concepto globalizador en economía, política, derecho,
cultura y religión. La maquinaria romana funcionaba en ese sentido de un
modo impecable, amparando bajo su protección a cuantos naturales
hicieran esfuerzos por adaptarse a los nuevos tiempos.
De vuelta a sus acuartelamientos las novedades corrieron entre los
soldados. Los que más se alegraron fueron los veteranos. Se contaban, sólo
en la guarnición del sudoeste, casi cien hombres afortunados cercanos a
cumplir los cuarenta y seis años que les permitirían licenciarse. La promesa
tierras fértiles en las que vivir como terratenientes romanos un merecido
retiro fue acogida por eso con especial entusiasmo. A la media tarde, bajo
un cielo que amenazaba con una nueva descarga de agua, el general daba
lectura del escrito imperial, del mismo modo al que lo estarían haciendo, a
aquella misma hora, los responsables de las otras dos guarniciones. Los
legionarios, en perfecta formación ante sus tiendas, murmuraban entre
sonrisas. Aquella noticia era un merecido colofón a tantos meses de asedio
y un buen presagio que les invitaba a olvidar el horror que habían visto en
el monte. El general Furnio, en un discurso amplificado por el asistente,
estaba pletórico. Con criterio de buen orador había administrado sus
palabras como lo haría ante el Senado un avezado político. Primeramente,
en un ejercicio de falsa modestia, había desproveído a su victoria de
cualquier tipo de enaltecimiento personal distribuyendo entre la tropa el
mérito del triunfo y el honor de aquel éxito militar. Luego había mitificado
la resistencia de los insurrectos para hacer de aquella victoria sórdida un
hecho digno de ser recogido en las crónicas como un acto heroico de las
legiones. Por último había sabido vender el edicto imperial como si él
hubiera tenido algo que ver con un procedimiento tan habitual en aquellos
tiempos. Aquel hombre, aguerrido veterano de la batalla de Accio, había
pasado por momentos muy delicados a lo largo de su dilatada carrera y ello
lo había dotado de un don especial en el manejo de los hombres que le
había permitido prosperar aún a costa de las propias equivocaciones. Tras
la batalla entre Antonio y Octavio, con éste como vencedor absoluto había
sabido hacer las paces con el nuevo dirigente de Roma, accediendo al
puesto de senador secular. No cabía la menor duda de que Furnio sabía
manejar los tiempos para terminar siempre en una posición ventajosa. La
tropa, en la explanada del campamento, rompió en aclamaciones a su jefe
militar, y éste terminó henchido de ese orgullo especial que hacía que los
grandes oficiales de las legiones nunca quisiesen retirarse, sino seguir
ganando y ganando más batallas porque la gloria era el verdadero oxígeno
que les insuflaba vida.
Cuando estaba a punto de ordenar a sus soldados que rompieran filas
Sempronio apareció por la puerta sur de la empalizada que salvaguardaba
el campamento. Venía acompañado de los diez hombres que se habían
quedado bajo su mando de vigilancia en el castro. Delante de ellos
avanzaba a trompicones un grupo de mujeres empujadas por los golpes de
los escudos, algunas con sus niños en brazos, que acabaron dando con sus
huesos por los suelos a los pies del general. Los guardias se cuadraron ante
el superior y luego el centurión avanzó dos pasos y después de golpearse el
pecho con su antebrazo en señal de respetuoso saludo, comenzó a relatar
los pormenores de aquella inesperada captura. Bajo un roquedo cercano al
manantial, habían hallado una pequeña gruta en la que aquel grupo de había
ocultado con la esperanza de aguantar allí unos pocos días hasta que se
desmantelaran los campamentos romanos. Unos matorrales camuflaban el
orificio de entrada de manera que era imposible sospechar nada, pero el
llanto de uno de los bebés había sido tan inoportuno que uno de los
guardias los había descubierto. Furnio se mostró contrariado por aquel
incidente que estaba a punto de arruinar su atinado discurso. Durante unos
instantes se mantuvo callado, sopesando su decisión, pero una de las
cautivas precipitó los acontecimientos. Del suelo se levantó la única
anciana del grupo. Se trataba de una vieja huesuda y greñosa que en lugar
de producir lástima en el militar le produjo asco, máxime cuando ésta
avanzaba decididamente hacia él profiriendo sonidos guturales que
sonaban amenazantes. Él no entendía las palabras de aquella lengua de
animales, pero por la cara mustia que estaba poniendo el oficial que le
había servido de altavoz, estaba claro que aquella agorera no le estaba
echando ninguna bendición. Uno de los lugartenientes, un joven impetuoso
que se hallaba a su izquierda, sacó su espada corta y la hundió en el vientre
de la anciana. Al quitar el hierro la mujer se desplomó a los pies del oficial
con lamento ahogado. Los murmullos crecieron entre los soldados y
algunas de las mujeres indígenas que habían permanecido tiradas en el
suelo húmedo se acercaron a la muerta prorrumpiendo en llantos. El joven
oficial limpió su espada y la devolvió a la vaina mientras miraba a su
superior con la convicción del deber cumplido y volvió a flanquearlo como
si no hubiera pasado nada. Pero Furnio no pensaba lo mismo. Aquella
muerte parecía querer anunciarle un augurio siniestro; sin embargo, no
queriendo mostrar ningún signo de debilidad ante la tropa, permaneciendo
altivo y con la mirada impasible. Cuando fue preguntado por otro oficial
acerca del destino que dictaba para aquellos infelices la orden fue tajante:
- No quiero prisioneros – se limitó a decirle, - y se dio media vuelta.
La formación rompió filas y el oficial seleccionó a unos cuantos
hombres para que materializaran los deseos del general. Cuando éste entró
en su tienda Sempronio le siguió a pocos pasos y solicitó con nerviosa
humildad ser recibido. Ambos se quedaron solos bajo el austero toldo que
servía de puesto de mando.
- Señor, mi señor, - inició tímidamente el centurión- Sabéis que llega
el día de mi retirada…
- Lo sé, mi querido Sempronio, – convino el general, - y bien conoces
el aprecio que te tengo, pues me has servido bien desde los días de la
Guerra Civil.
- Y son ya veintidós años, - mi general, - completó el centurión.
- Veintidós años bien merecen la mejor partida de tierra, el mejor lote.
Si es eso lo que te preocupa puedes estar tranquilo, que me encargaré
personalmente de que el reparto te beneficie. – Señaló Furnio
mientras daba cuenta de una copa de vino.
- No es eso, mi señor, no es eso.
- Entonces… No comprendo.
- Veréis, mi señor, -explicó rudamente el soldado, poco acostumbrado
a hablar con un superior de temas que no fueran estrictamente
militares. – Yo ya soy viejo, mi señor, y los dioses no han querido…
-Los gritos de las mujeres que iban siendo ajusticiadas casi a la
puerta de la tienda aceleraron su petición ante el temor de que fuera
tarde. – Yo ya soy viejo, - volvió a repetir nerviosamente, - y los
dioses no han querido que mi mujer me diera un hijo varón. Ahora
que voy a tener una tierra propia quisiera un heredero que me dé
ilusión para trabajarla…
- Y quieres uno de los niños…. – Dedujo certeramente el general.
- Sí, mi señor… uno de los niños…
A la íntima confesión siguieron unos segundos de angustioso silencio
que al viejo centurión le parecieron siglos, hasta el punto de encontrar
ridículo el paso que estaba dando. Conocía de casos en el que algún
soldado se había hecho con niños después de alguna batalla, pero nunca de
ninguno en el que hubiera una petición expresa de tal hecho a un superior.
No pudo menos que abrir su boca para completar su compungido semblante
cuando oyó la estentórea carcajada de Furnio.
- ¡Corre, ve a buscarlo antes de que acaben con todos! – Le gritó el
general señalando la entrada de la tienda.
Allí, bajo el toldo, Sempronio parecía un adolescente gigante y
fondón al que le habían hecho el mejor regalo de su vida. Corrió hacia la
puerta y salió precipitadamente hasta el punto de tropezarse con alguno de
los cuerpos degollados. Se dirigió a uno de los soldados de su guardia.
-¿Cuál es el niño que lloraba en la cueva?
El joven recluta señalo a una de las mujeres que aún vivía.
Acuclillada en el suelo, abrazaba desesperadamente a su criatura y la
besaba, ambos envueltos en lágrimas. El centurión le arrebató el bebé de
las manos mientras dos soldados sujetaban a la mujer. Cuando un tercer
soldado se disponía a rajarle el cuello lo paró en seco. El bebé era
demasiado pequeño. Con el niño en brazos volvió a entrar en la tienda y
salió en menos de un minuto, con el general riendo a su espalda. Hizo una
señal a la mujer para que lo siguiera. Los dos soldados dejaron libres sus
muñecas y la joven se arrastró unos pasos hasta que logró incorporarse del
instante infausto en el que viera cómo le arrebataban a su hijo y la muerte
le pasaba por delante de sus ojos.
- ¡Será un buen romano! – Gritaba alborozado el centurión mientras
mostraba el bebé a sus compañeros. – ¡Será un buen romano!
You might also like
- La Elipse Templaria - Abel Caballero PDFDocument208 pagesLa Elipse Templaria - Abel Caballero PDFargs56No ratings yet
- El misterio de un hombre pequeñito: novelaFrom EverandEl misterio de un hombre pequeñito: novelaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Historia de La Iglesia de Cristo Tomo 3 - Daniel RopsDocument472 pagesHistoria de La Iglesia de Cristo Tomo 3 - Daniel RopsFamiliaCarvajalRincón100% (1)
- Caballero, Abel - Elipse Templaria, LaDocument208 pagesCaballero, Abel - Elipse Templaria, LaGonzalo PascuaNo ratings yet
- PDFDocument224 pagesPDFJavier RakshaNo ratings yet
- Recuerdos Del Tiempo Viejo El 26 de MayoDocument10 pagesRecuerdos Del Tiempo Viejo El 26 de MayoLuis Nicolás Chambilla HerreraNo ratings yet
- Abel Caballero - La Elipse Templaria PDFDocument302 pagesAbel Caballero - La Elipse Templaria PDFRodromestreNo ratings yet
- El corazón de las tinieblas: Biblioteca de Grandes EscritoresFrom EverandEl corazón de las tinieblas: Biblioteca de Grandes EscritoresRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (60)
- Literatura 4to 8vaDocument6 pagesLiteratura 4to 8vasofiaNo ratings yet
- Manuel Mujica Lainez La SirenaDocument3 pagesManuel Mujica Lainez La SirenaSabri GrossoNo ratings yet
- La Sirena - Manuel Mujica LáinezDocument5 pagesLa Sirena - Manuel Mujica Láinezbljazmin20No ratings yet
- Resumen HasbelDocument4 pagesResumen Hasbelhermanoshermanos179No ratings yet
- Abel Caballero - La Elipse TemplariaDocument225 pagesAbel Caballero - La Elipse TemplariaMyriam NeiraNo ratings yet
- Leyendas BoliviaDocument11 pagesLeyendas BoliviaGerman Perez60% (10)
- Censal Tercer Trimestre SextoDocument27 pagesCensal Tercer Trimestre SextoMarilyn MontesinoNo ratings yet
- El castillo de los CárpatosFrom EverandEl castillo de los CárpatosElena Bernardo GilRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Leyenda de Loa PapaDocument17 pagesLeyenda de Loa PapaCarlitos OL100% (4)
- EXAMEN DE ASCENSO CulturaDocument26 pagesEXAMEN DE ASCENSO CulturaJulio César Ylachoque LlamocaNo ratings yet
- Merienda de negrosFrom EverandMerienda de negrosJuan García PuenteRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (201)
- Crc3b3nicas de Alasia Libro IDocument290 pagesCrc3b3nicas de Alasia Libro ICarlosDanielMuñozDiazNo ratings yet
- Novelistas Imprescindibles - Gertrudis Gómez de AvellanedaFrom EverandNovelistas Imprescindibles - Gertrudis Gómez de AvellanedaNo ratings yet
- Ravena Fue La Tumba de RomaDocument416 pagesRavena Fue La Tumba de RomaGustavoNo ratings yet
- Leyendasdemitierra PDFDocument11 pagesLeyendasdemitierra PDFchristiantaz71% (7)
- La velada del helecho o El donativo del diablo (Anotado)From EverandLa velada del helecho o El donativo del diablo (Anotado)No ratings yet
- Moorcock Michael El Baston RunicoDocument358 pagesMoorcock Michael El Baston Runicopflores_622080No ratings yet
- Leyenda PDFDocument16 pagesLeyenda PDFozkarartNo ratings yet
- La Leyenda de AitorDocument41 pagesLa Leyenda de AitorVardulianNo ratings yet
- Trepando Los AndesDocument314 pagesTrepando Los AndesDavid DiazNo ratings yet
- (Leído) A. Marcelino 379-95Document18 pages(Leído) A. Marcelino 379-95juan philippon prietoNo ratings yet
- 31 El Arte de Fabricar TonelesDocument2 pages31 El Arte de Fabricar TonelesOrlando Arocha100% (1)
- La Selva Dormida. Capítulo 1Document14 pagesLa Selva Dormida. Capítulo 1Juanjo LamelasNo ratings yet
- Resumen de La Leyenda de Las Lágrimas DoradasDocument1 pageResumen de La Leyenda de Las Lágrimas DoradasJuanjo LamelasNo ratings yet
- La Leyenda de Las Lágrimas Doradas. Capítulo IDocument18 pagesLa Leyenda de Las Lágrimas Doradas. Capítulo IJuanjo LamelasNo ratings yet
- Resumen de El Sueño de BelialDocument1 pageResumen de El Sueño de BelialJuanjo LamelasNo ratings yet
- Primer Capítulo El Sueño de BelialDocument11 pagesPrimer Capítulo El Sueño de BelialJuanjo LamelasNo ratings yet
- Informe Arqueológico Cerro RagacheDocument15 pagesInforme Arqueológico Cerro RagacheEdson ChicoNo ratings yet
- Concepto Supersociedades Sobre Las Multas ESCRITO A RESOLVERDocument2 pagesConcepto Supersociedades Sobre Las Multas ESCRITO A RESOLVERAlejandra LondoñoNo ratings yet
- Conquista y Colonización de AmericaDocument12 pagesConquista y Colonización de AmericaVanesa López GonzalezNo ratings yet
- Ley 15477 - 03 Feb 1964Document1 pageLey 15477 - 03 Feb 1964Nedelko EttlingerNo ratings yet
- Analisis La Ladrona de LibrosDocument7 pagesAnalisis La Ladrona de Librosgacia67% (6)
- Normas Técnicas Peruanas.Document2 pagesNormas Técnicas Peruanas.Jhosmin Castro100% (1)
- Solucionario Contabilidad Tema10Document9 pagesSolucionario Contabilidad Tema10Aaron Blanco SanmamedNo ratings yet
- Entrega Previa 2 Escenario 5 (Aleida Ipuana Pushaina)Document2 pagesEntrega Previa 2 Escenario 5 (Aleida Ipuana Pushaina)Aleida Ipuana PushainaNo ratings yet
- Cartilla de La No AgresionDocument12 pagesCartilla de La No AgresionClari DHNo ratings yet
- Pasos Legales para Crear Una Empresa de SW en BoliviaDocument38 pagesPasos Legales para Crear Una Empresa de SW en BoliviaRodney Cespedes Espinoza100% (1)
- Comunicacion Sesion de Aprendizaje #2 4° A-BDocument7 pagesComunicacion Sesion de Aprendizaje #2 4° A-BAriana TorresNo ratings yet
- Consorcio Constructor Tolima S LicitacionesDocument54 pagesConsorcio Constructor Tolima S LicitacionesNatalia CajiaoNo ratings yet
- Poblacion Gitana en CantabriaDocument335 pagesPoblacion Gitana en CantabriaClara Sendino MorenoNo ratings yet
- Resumén, Amparo Directo e Indirecto.Document6 pagesResumén, Amparo Directo e Indirecto.Luis Gomez Gonzalez100% (2)
- Política y Gestión Universitaria El Aporte de CINDA 20 Años PDFDocument496 pagesPolítica y Gestión Universitaria El Aporte de CINDA 20 Años PDFMagdalena VilarNo ratings yet
- Delitos Contra El Orden ConstitucionalDocument32 pagesDelitos Contra El Orden ConstitucionalTania Chunga100% (1)
- SOLICITA HOMOLOGACIÓN ACUERDO DE MEDIACIÓN Sanchez 4Document3 pagesSOLICITA HOMOLOGACIÓN ACUERDO DE MEDIACIÓN Sanchez 4Analía Rinaldi HerediaNo ratings yet
- EnsayoDocument4 pagesEnsayoEdilson MosqueraNo ratings yet
- Los Principios Son Aquellos Valores Que Se Recibe en La Primera InfanciaDocument9 pagesLos Principios Son Aquellos Valores Que Se Recibe en La Primera InfanciareynistelrooyNo ratings yet
- Ataci 118Document28 pagesAtaci 118Marcos EisenbeilNo ratings yet
- Informe #021 UGMDocument1 pageInforme #021 UGMU Ber Valenzuela PadillaNo ratings yet
- Historia Del Derecho - UNEDDocument291 pagesHistoria Del Derecho - UNEDChristian Cervantes BautistaNo ratings yet
- Informe de Trabajo para Exportar Desde Colombia PDFDocument138 pagesInforme de Trabajo para Exportar Desde Colombia PDFdiyamogiNo ratings yet
- 08 Cartilla Excavacion y ZanjasDocument1 page08 Cartilla Excavacion y ZanjasVictor HenriquezNo ratings yet
- Caso21 RÚB UND6Document6 pagesCaso21 RÚB UND6Saretd GonzalezNo ratings yet
- Concurso Nacional de Literatura "Santa Cruz de La Sierra 2019" Géneros: Cuento y PoesíaDocument2 pagesConcurso Nacional de Literatura "Santa Cruz de La Sierra 2019" Géneros: Cuento y PoesíaDiario EL DEBERNo ratings yet
- Ubv CreaciónDocument6 pagesUbv CreaciónDiplomado DramaturgiaNo ratings yet
- Teorías - Pobreza - DesarrolloDocument11 pagesTeorías - Pobreza - DesarrolloJulian David Beltran BriceñoNo ratings yet
- El Orden Conservador - Botana - Cap 1, 2 y 3 PDFDocument31 pagesEl Orden Conservador - Botana - Cap 1, 2 y 3 PDFSabrina TapiaNo ratings yet
- Medieval El Pensamiento de San Agustin Sobre El Derecho Natural Del EstadoDocument19 pagesMedieval El Pensamiento de San Agustin Sobre El Derecho Natural Del EstadoNicolas TruccoNo ratings yet