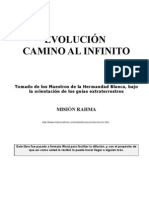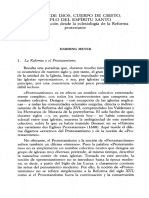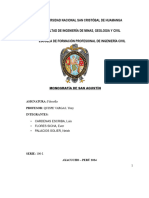Professional Documents
Culture Documents
El Centro Que Nos Descentra
Uploaded by
tdapublicidad3979Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
El Centro Que Nos Descentra
Uploaded by
tdapublicidad3979Copyright:
Available Formats
«EL CENTRO QUE NOS DESCENTRA»
El Espíritu que derramándose en nuestro interior nos abre a la realidad
Vivimos exiliados de nosotros mismos. Y experimentamos este exilio como un desasosiego, una
sequía, un vacío. Por eso necesitamos invocar al Espíritu que derrame amor sobre los corazones. Este
derramarse de Dios en nosotros viene a sanar nuestros tres vínculos fundamentales: nos sana de
nuestro exilio respecto de nuestro Origen, que es Dios; respecto de nosotros mismos, la tierra que
somos y que estamos llamados a habitar; y respecto de los demás, los rostros que pueblan esta misma
tierra.
Este triple exilio se absuelve por el retorno a la propia tierra, que es el corazón. En la Tradición
espiritual, el corazón no es el órgano de la afectividad, sino el centro unificador de la persona humana.
Se trata del «leb» hebreo, al que apelan los profetas como el «lugar» de la conversión: «lava tu
corazón para salvarte» (Jr 4,14); «Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas» (Jr 17,10).
Es la «kardía» de san Pablo y de los Padres del Desierto, puerta del verdadero conocimiento. El
corazón es aquel tesoro del que habla Jesús que, una vez encontrado, requiere que todo lo demás sea
vendido para adquirirlo (Mt 13,44). El corazón es también esa piedra angular (Sal 118,22) que
sostiene el edificio de nuestra persona, constituyendo nuestro ser. Siendo nuestro fundamento, a la vez
está siempre en la lejanía. Esa lejanía que es una profundidad. Por ello, algunas corrientes de la
psicología moderna han llamado al corazón el «yo profundo».
El acceso al corazón es un don del Espíritu. Dios es el que nos abre el camino desde las zonas
desérticas de nosotros mismos hacia las fértiles. Cuando alcanzamos ese núcleo fértil en lo hondo de
nosotros, los que están a nuestro alrededor quedan beneficiados. «El corazón indica la indecible
profundidad del homo absconditus, y es en ese nivel en el que se sitúa el centro de irradiación
específico de cada uno: la persona». La persona, ese don y misterio que es cada uno para sí mismo y
para los demás. Cuando accedemos a nuestro propio centro nos convertimos en una bendición para
todos. Ese centro es la tierra fecunda donde crece la semilla de Reino que llega a hacerse tan grande
que miles de pájaros vienen a cobijarse en sus ramas (Mt 13, 31-32). Quien riega esta semilla es el
Espíritu que derrama amor sobre la tierra de nuestro corazón. Ese Espíritu que es Dios mismo en
nosotros, haciéndonos participar de lo que es Él: capacidad infinita de donación.
1. El Espíritu, el beso entre el Padre y el Hijo
Invocar al Espíritu para que derrame su amor es pedirle a Dios que se dé a sí mismo y que nos
vaya transformando para introducirnos en Él. El modo occidental de comprender al Espíritu Santo es
como una comunión o irradiación del amor que hay entre el Padre y el Hijo: «El Espíritu Santo es el
amor que hay entre el Padre y el Hijo; es su unidad y suavidad, su bien y su beso, su abrazo», dice
Guillermo de Saint-Thierry. La Iglesia de Oriente, en cambio, destaca más la dimensión personal del
Espíritu, con misión propia, según la cual el Espíritu no sólo es un beso, sino que también besa.
Recogiendo ambas Tradiciones, descubrimos que lo que estamos implorando es más que el hecho de
que el Espíritu derrame su amor: lo que pedimos es que se nos dé ese mismo Espíritu Santo, que es
ese Dios-Amor que se da, es decir, que es Dios mismo en tanto que se da; Dios mismo que, besando,
se da a sí mismo en ese beso.
Así, invocando al Espíritu Santo estamos pidiendo participar de la vida misma de Dios. ¿Y en qué
consiste esta vida de Dios, esta vida intradivina? Los Padres griegos hablaron de la perichoresis
trinitaria, es decir, del movimiento incesante de darse y recibirse mutuamente, entre el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo. Este constante darse y recibirse hace que podamos pensar en Dios como un éxtasis
continuo, sin fin. Es decir, que la naturaleza de Dios es un permanente salir de sí, comunicándose, del
Padre como Fuente, del Hijo como receptáculo y del Espíritu como dinamismo de y hacia esa
comunión. Esta donación es también mutua recepción, con lo cual el ser de Dios es también un
recogimiento, un éntasis continuo, por el que cada una de las Personas se recibe a sí misma por el don
que le hacen las demás de sí mismas: el Padre es plenamente Padre recibiendo del Hijo todo lo que le
había entregado (I Cor 15,23-28); también la acción del Espíritu consiste en reconducirlo todo hacia
Él (Jn 16,13; Rom 8,23); el Hijo es el continente que recibe el derramarse del Espíritu del Padre; y el
Espíritu no actúa de lo que es suyo, sino de lo que recibe del Padre y del Hijo: «El Espíritu no hablará
por su cuenta; me glorificará, porque recibirá de lo mío» (Jn 16,13-14). Dicho de otro modo, la vida
interior de Dios se revela como una plenitud que está constantemente vaciándose de sí misma, para
que ese «vacío» se colme de presencia del «Otro». Dios es donación sin término, donación infinita
que engendra lo «otro». Todo lo que existe -lo «otro» de Dios, nosotros- proviene de esta donación y
está llamado a esta donación. Pidiendo que el Espíritu derrame su amor en nosotros, lo que pedimos
es que nosotros podamos participar de este movimiento de recibir para entregar, y de entregar para
recibir. Es decir, pedimos que, como hijos en el Hijo, podamos participar en la relación que hay entre
el Padre y el Hijo por la acción del Espíritu, y seamos convertidos en ella. En Occidente, dice de
nuevo Guillermo de Saint-Thierry:
«Como el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo, como el beso del Padre y el Hijo, por la
unidad consustancial, así en cierto modo le sucede al alma dichosa cuando de modo inefable,
imposible de imaginar, el hombre de Dios merece transformarse, no en Dios, ciertamente, pero sí en
lo que Dios es. El hombre es por gracia lo que Dios es por naturaleza».
Y en la Iglesia de Oriente, por medio de Máximo el Confesor, escuchamos lo mismo:
«Aquel que lo desee ardientemente, recibirá el beso de la salvación, adquiriendo con ello toda la
cualidad de Aquel que le abraza por entero, de forma que el que es abrazado de este modo ya no
puede ser conocido por sí mismo, sino a partir de Aquel que le abraza, como el aire es totalmente
iluminado por la luz y como el hierro es totalmente abrasado por el fuego».
Es decir, estamos llamados a participar de la vida de Dios, a transformarnos en ese amor de Dios
que es Dios mismo. Esto es lo que han anunciado desde antiguo las Escrituras: «Ahora ya somos hijos
de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es» (I Jn 3,2). Esto es lo que han anhelado
siempre los hombres y mujeres transidos de Dios. Ahora bien, ¿en qué consiste esta semejanza con
Dios, esta divinización? El término divinización es poco utilizado en nuestra teología y evoca más
bien ideas negativas: o bien hace pensar en una especie de evaporización del mundo, o bien sugiere
una conquista sutil del poder: aquel «seréis como dioses» de la tentación original narrada en el
Génesis (Gn 3,5). Sin embargo, tal como hemos intentado presentar hasta aquí el ser de Dios, la
divinización que transmite el Espíritu implica precisamente lo contrario: es una posibilidad infinita de
donación, que en Cristo se convirtió en dinamismo de encarnación, es decir, de asunción de todo lo
real en su propia carne, renunciado a toda dominación.
«Dios nos ha hecho donación de preciosas y magníficas promesas para que seáis partícipes de la
naturaleza divina», se lee en la Segunda Carta de Pedro (II Pe 1,4). Invocar al Espíritu para que
derrame su amor en nuestros corazones es disponerse a acoger este don de participar en la vida de
Dios. ¿Diremos que sólo son metáforas, meras imágenes? Uno se pregunta si todavía somos capaces
de creer en estas palabras. Y si es un problema de interpretación, ¿cómo las podríamos interpretar?
Dicho de otro modo, ¿en qué consiste esta participación en la naturaleza divina? ¿Cuáles son los
signos de la transformación del ser humano divinizado?
La respuesta late en los mismos términos del título que sirve de hilo conductor de nuestras
reflexiones: «El Centro que nos descentra».
2. El camino hacia el centro: el lugar del corazón
El retorno al propio Centro no es un retorno cualquiera. Cuando encontramos el verdadero
Centro, no nos ensimismamos. El ensimismamiento es una forma de distracción que no viene de
habitar el propio centro, sino de estar curvados sobre nosotros mismos. Este «estar curvado sobre sí»
es lo contrario de «habitar el propio centro». La curvatura es un autocentramiento que absorbe
nuestras energías, como la viuda enferma del Evangelio (Lc 13, 10-13), mientras que el estar centrado
las despliega. Lo que distingue la curvatura sobre uno mismo del estar centrado es que lo primero
provoca encerramiento, mientras que lo segundo abre y, paradójicamente, des-centra. El
encerramiento es un mecanismo de protección ante todo lo de fuera, que nos hace percibir «lo otro»
como hostil. Viviendo fuera de nuestro Centro, nos debilitamos, y cualquier cosa nos parece una
amenaza o un objeto de conquista. Entonces nos debatimos entre la agresión y el temor. A causa de
nuestro encerramiento, nos relacionamos con lo demás -los demás, nuestro entorno y Dios mismo, y
también con nosotros mismos- o bien arrebatando, violentando, o bien huyendo (replegándonos o
evadiéndonos).
En cambio, cuando habitamos nuestro Centro, la realidad, en lugar de amenaza, se convierte en
posibilidad, en oportunidad de reciprocidad y de comunión. Desde el propio centro, en lugar de
defendernos, nos damos. Y nos damos porque acogemos. El darse procede del mismo movimiento que
el recibir. Haber sido creados «a imagen y semejanza de Dios» (Gn 1,26) significa que estamos
hechos para la relación, tal como hemos visto que Dios mismo es relación y reciprocidad en el interior
de su propio Ser. Perdemos la semejanza cuando la oscurecemos con el autoencerramiento -
apartándonos de lo «otror» o la dominación- absorbiendo o devorando lo «otro». Sin embargo, la
imagen -icono en griego- de la Trinidad en nosotros, aunque sepultada, sigue intacta; la imagen se
desvela cuando nos abrimos, dejamos de devorar y nos disponemos a acoger. Entonces adviene la
posibilidad de la semejanza, es decir, el camino de la «divinización».
3: El don de la oración: su éntasis y su éxtasis
Como criaturas, estamos llamados a entrar en la plenitud de esa transformación que nos convierte
en comunión. Por ello rogamos al Espíritu que infunda su amor en nuestros corazones. Cuando
oramos en profundidad, no hacemos más que esto: participar del ser de Dios, que es amor. Cuando
oramos, estamos abriéndonos a esa reciprocidad que engendra Vida. Una profundidad que viene del
corazón, de ese Centro nuestro -el lugar de la Imagen que Dios ha impreso en nosotros- desde el que
nos abrimos a esta relación. Ahora bien, uno no puede centrarse por sí mismo, sino que es centrado.
Por la oración, recibimos el don de ser centrados por el Espíritu que es derramado hacia ese Centro de
nosotros mismos, desde el Centro de Dios. El Espíritu es esa interioridad de Dios, ese Centro en Dios
que es fuente de toda donación. Como lo que se da desde ese Centro de Dios es el amor, es decir, la
posibilidad de donación misma, el centramiento que produce esta efusión de Dios no es encerramiento
o ensimismamiento, sino apertura y capacidad cada vez mayor de donación.
La oración, pues, es intrínseca a la posibilidad de darse y lleva inscrita en sí misma el signo de la
apertura. Si cuando oramos no nos abrimos, es que no hay oración, sino ensimismamiento, curvatura
sobre sí. La verdadera oración nos salva y nos cura de este encerramiento.
El signo de la auténtica oración es la apertura real al mundo. Los auténticos hombres y mujeres
de oración son los más receptivos a los demás, porque, llenos del Espíritu, viven, desde su centro,
descentrados de sí mismos. Porque el propio Centro, el corazón, no es una fortaleza a defender, sino
un cáliz abierto, dispuesto a verter lo que ha sido derramado en él. Por eso el viejo Ignacio, un día que
oía que alababan a un jesuita por ser hombre de oración, corrigió diciendo: «Sí, es un hombre de
abnegación». No es que la abnegación se contraponga a la oración, sino todo lo contrario: el signo de
la oración es la capacidad de abnegación, porque es la participación en el ser de Dios, que es Des-
centramiento, Vaciamiento sin fin. La oración se va adentrando, consolidando en el corazón, y desde
ese centro nuestro nos va colmando de amor, es decir, de capacidad de donación.
4. Todos somos uno
Por esta salida -ex-stasis- de uno mismo que viene del amor, es decir, del Espíritu de Dios en
nosotros-, podemos llegar a percibir que todos formamos parte de un único destino, que todos somos
uno (Jn 17,23). Algunos seres transfigurados llegan a este estado de solidaridad universal. Silouan del
Monte Athos (1866-1938), por ejemplo. Muerto un año antes de la Segunda Guerra Mundial, percibió
los males que habían sufrido e iban a sufrir sus contemporáneos. Así lo expresó en su cántico sobre el
Llanto de Adán:
«Abrumado de pesar, Adán se lamentaba y pensaba: 'De mí saldrán y se multiplicarán pueblos
enteros; sufrirán, vivirán en la enemistad y se matarán unos a otros'. Este dolor era inmenso como el
mar, Y sólo puede comprenderlo aquel cuya alma ha conocido al Señor y sabe cuánto nos ama».
La solidaridad universal, sentir que todos somos uno, sólo puede venir de haber conocido ese
amor de Dios derramado en los corazones de todos. Desde el propio centro entramos en comunión con
el centro de los demás. Y entonces nos es dado sentir esa solidaridad planetaria que hoy, gracias a los
medios de comunicación, tiene un nombre incipiente: la «aldea global». Televisores, diarios, revistas,
las pantallas de nuestros ordenadores conectados a Internet, son ventanas sobre nuestra aldea, ante la
que podemos comportarnos como simple espectadores o como co-autores. El derramarse del Espíritu
sobre nuestros corazones no puede soportar la parálisis de la mera expectación, porque el Espíritu es
participador y creador. El amor que Él derrama fluye, fluye sin cesar hacia los actos. Si no fluye, es
mera autosegregación de sentimientos. El fluir hacia los actos no es una imposición exterior al amor,
sino que es el signo del amor. La aldea está por hacer.
Cuando andamos curvados sobre nosotros mismos, nos empeñamos más bien en deshacerla.
Encerrados en la dinámica de la dominación, en lugar de la comunión, los medios de que disponemos
aumentan las posibilidades de la agresión o de la distracción, lo que nos hace perpetuar la existencia
como una depredación o un entretenimiento, donde se reparten los roles de víctima y verdugo, y
butacas para los espectadores. La oración en el corazón -y por ella la vida del Espíritu, que es Amor
descentrando el corazón- convierte el rostro de los demás en una llamada incandescente, irresistible.
El amor del Espíritu derramado sobre el corazón arrastra éste hacia los corazones ajenos.
5. Cuanto más abajo, más divino
El Espíritu fue derramado en María el día de la encarnación. Y en Jesús, el Cristo, en el bautismo
del Jordán. Cristo significa precisamente el Ungido. Jesucristo es el Ungido por excelencia, es decir,
Aquel que, por su capacidad de acogida, recibió el derramamiento del Espíritu en sobreabundancia.
Este derramamiento fue conduciendo a Jesús cada vez más hacia abajo. La pasión de Jesús por los
pobres y sencillos (Mt 5,3; 11,25) es la pasión del Dios trinitario por los que están vacíos de poder.
Siendo Él vaciamiento, se vierte, se derrama, sobre aquellos que están en disposición de acogerlo. Y
la disposición para acoger al Dios que se da es el propio vaciamiento. Así, aquellos que se han
despojado -o se van despojando- de toda dominación y los que han sido despojados por la dominación
de otros, son receptáculos del dolor, pero también son los más abiertos al amor. La atracción de Dios
por el dolor humano revela lo más divino de nuestro Dios: su volcarse en aquello que está despojado
en nosotros y en aquellos que han sido despojados por nosotros. Percibir esta presencia suya en estos
despojos es re-velación, porque no es evidente a nuestra mirada opaca -dominadora o evasiva- que
Dios esté presente ni en el dolor ni en la pobreza.
Y es que estamos llamados continuamente a convertir nuestra imagen de Dios. Sobre ella
proyectamos nuestras propias curvaturas: lo creemos omnipotente, omnisciente, etc., palabras llenas
de poder que saturan de sonoridad nuestras cuerdas vocales cuando las pronunciamos. Sin embargo, el
Dios revelado en Jesús es el Dios-más-bajo, el Dios-tan-identificado-con- nuestra-debilidad, con
nuestro vacío y con los que han sido vaciados, que casi no se deja ver. Para mostrarse, para revelarse,
da como signo «un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre» (Lc 1,12), la imagen misma de
la debilidad y de la vulnerabilidad; o el Inocente crucificado que muere perdonando a los que lo están
torturando (Mt 27,54). Para re-velarse en un lugar tan opaco, ha tenido que desgarrarse el velo del
templo (Mt 27,51). Desde ese despojo total, Cristo entrega el Espíritu (Jn 19,30).
En la cruz del Viernes Santo sitúa Juan el día de Pentecostés: el Espíritu derrama su amor en el
corazón del mundo a través de Cristo, vaciado totalmente de sí mismo. Ese vaciamiento de Cristo en
la Cruz es un vaciamiento trinitario: el Padre, el Hijo y el Espíritu están allí entregándose. El Dios
crucificado es el Dios vaciado de sí y vaciado por los hombres. Despojado de todo poder, de toda
forma de dominación, responde a nuestra agresión haciéndose donación, es decir entregando el
Espíritu. En la Cruz, Dios se manifiesta El-totalmente-Otro respecto de nuestras imágenes todavía
demasiado paganas que asociamos con la Divinidad, que quisiéramos poderosa. Pero no. Dios se ha
revelado derramamiento, vaciamiento de Amor, y ello le hace máximamente vulnerable. Así, la
divinización en la que nos introduce el Espíritu que se derrama desde el costado de Cristo no nos
«evaporiza» del mundo, ni nos otorga un poder mágico de dominación sobre la naturaleza o sobre los
demás, sino que, por el contrario, nos convierte más y más en donación, haciéndonos cada vez más
libres para olvidarnos de nosotros mismos e ir al encuentro del dolor y el vacío ajenos.
6. Hombres-de-Dios-para-los-demás
La transformación que va operando el Espíritu en nosotros nos va haciendo receptivos a los
demás de un modo indecible. Valga un ejemplo que recoge Pedro Miguel Lamet en su biografía sobre
Pedro Arrupe: después de una visita a una misión que vivía situaciones difíciles, la comunidad fue a
despedir al Padre Arrupe al aeropuerto; su presencia les había dado coraje para continuar adelante,
pero ahora se quedaban solos de nuevo; el superior de la misión estaba con estos pensamientos
sombríos cuando el Padre Arrupe, que iba unos metros más adelante, se volvió hacia atrás y se puso a
caminar con él, estrechándole por el hombro, sin decirle nada. Tampoco el superior tuvo necesidad de
hablar, porque con ese gesto espontáneo e imprevisto del Padre Arrupe recibió la fuerza que
necesitaba. El Padre Arrupe probablemente no fue consciente de todo lo que sucedía en su
compañero, pero, sin darse cuenta, había sido receptivo a su necesidad. Así es un corazón
transformado por el Espíritu: se convierte en receptividad y donación. Derramado el Amor en él, se
derrama en amor hacia los demás. Y esta solicitud le hace particularmente atento a los que están más
desprotegidos.
Todo ello nos lleva a decir que la vida de Dios en nosotros es consustancial para que vivamos
nuestra vida en los otros. Del mismo modo que Dios es Comunidad de Personas que se dan y se
reciben mutuamente, así nosotros, para ser comunidad de personas, estamos llamados a participar más
y más de la vida de Dios. Los extremos no se oponen, sino que se necesitan mutuamente: para ser
profetas en nuestro tiempo, para que haya personas lúcidas y generosas capaces trabajar por la aldea
global, habremos de ser mujeres y hombres de Dios. Personas que, desde el centro de sí mismas,
recogidas -no encogidas-, expendan la vida de Dios. Esa vida divina que es despojo de toda forma de
poder y descentramiento para acoger al «otro».
El Espíritu que se derrama desde el Costado del Inocente Crucificado contiene la misma dynamis
del Espíritu Creador. La Creación es el inicio de la participación en la vida de Dios; la re-creación que
se implora con cada invocación del Espíritu desbloquea todo aquello que ha sido retenido, absorbido,
para liberarlo de nuevo. El Espíritu nos recuerda que todo lo que tenemos es don, don en su doble
sentido: don en cuanto que recibido y don para entregarlo. Cuando nos liberamos de las garras de la
posesión, entonces entramos en la circularidad de la vida de Dios. Acogiendo el don de Dios, nos
convertimos en don para los demás.
«Nadie será malvado ni nadie hará daño, porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios,
como las aguas colman el mar», anuncia Isaías (Is 11,9). Las aguas colmando el mar es el Espíritu
derramado sobre la Tierra, nuestra pequeña aldea, donde la curvatura de la dominación o de la
inhibición se habrá transformado en receptividad para la acogida y la donación. Tal es el
conocimiento de Dios que anunciaron los profetas, el conocimiento del Padre que tuvo Jesús y que el
Espíritu va derramando y alumbrando en los corazones, hasta conducirnos a la verdad plena (Jn
16,13), esa Verdad que nos hace libres para amar (Jn 8,32). Toda otra forma de comportamiento que
no nos abra a la comunión es una forma de desconocimiento que nos exilia de nuestro Origen, de
nosotros mismos y de los rostros que pueblan nuestra aldea.
Xavier MELLONI
Jesuita, miembro de EIDES
(«Escuela Ignaciana de Espiritualidad»)
Manresa - SAL TERRAE, 1998-2001, Págs. 17-26.
You might also like
- La Lámina YO SOYDocument2 pagesLa Lámina YO SOYapi-3702800No ratings yet
- Cuál Es Tú CuerdaDocument2 pagesCuál Es Tú Cuerdaparikawa693No ratings yet
- La Oraciòn de Daniel, 5 Meditaciones de Juan Paulo MartìnezDocument15 pagesLa Oraciòn de Daniel, 5 Meditaciones de Juan Paulo MartìnezLuis Alberto Granados GelvisNo ratings yet
- El Maestro Eres Tu.Document10 pagesEl Maestro Eres Tu.ferlumenNo ratings yet
- Llave de OroDocument9 pagesLlave de Oroanon-563023100% (1)
- ORACIONESDocument19 pagesORACIONESyuliana tenorio saavedraNo ratings yet
- Manual Iniciación La Palma de Buda KiDocument5 pagesManual Iniciación La Palma de Buda KiMarga Bosch MunarNo ratings yet
- El Incienso de La Hora FinalDocument10 pagesEl Incienso de La Hora FinalArmando PereyraNo ratings yet
- Oración KármicaDocument2 pagesOración Kármicamercang100% (1)
- La MenteDocument56 pagesLa MenteElisa Rodriguez Vargas100% (1)
- El Camino Hacia Tu Ángel Solar VOL2Document77 pagesEl Camino Hacia Tu Ángel Solar VOL2api-3781260No ratings yet
- Marco Aurelio - Los Doce LibrosDocument7 pagesMarco Aurelio - Los Doce LibrosJuan Carlos Picón Marcos100% (1)
- 100 Fichas Sobre La Muerte y El MorirDocument324 pages100 Fichas Sobre La Muerte y El MorirAnonymous EnVlg7jWkNo ratings yet
- La Llama TripleDocument3 pagesLa Llama TriplemusmeNo ratings yet
- La relación del pacto con Dios, el Espíritu Santo # 3From EverandLa relación del pacto con Dios, el Espíritu Santo # 3No ratings yet
- La Voz Del AlmaDocument4 pagesLa Voz Del Almaapi-3709572No ratings yet
- Gran EspírituDocument4 pagesGran EspírituShiny Demise ProjectNo ratings yet
- FuegoDocument13 pagesFuegocintiaNo ratings yet
- San Miguel ArcángelDocument2 pagesSan Miguel ArcángelFelix Honorio Ramires TorresNo ratings yet
- El Miedo: Arma Potente Del EnemigoDocument2 pagesEl Miedo: Arma Potente Del EnemigoPaul D. Gutiérrez CoveyNo ratings yet
- El Terror de La Muerte Como Motivacion para Buscar Lo DivinoDocument3 pagesEl Terror de La Muerte Como Motivacion para Buscar Lo DivinoCayetano SperanzaNo ratings yet
- MikaelDocument3 pagesMikaelarteg100% (1)
- La Metafísica de La Separación y El Perdón - Parte IIDocument6 pagesLa Metafísica de La Separación y El Perdón - Parte IIAldo SoaresNo ratings yet
- La Madre DivinaDocument10 pagesLa Madre DivinaAdanRichardNo ratings yet
- Hooponopono SelecciOn de ArtIculosDocument28 pagesHooponopono SelecciOn de ArtIculosJaime Gonzalez VazquezNo ratings yet
- Elías, Un Hombre Comun y CorrienteDocument2 pagesElías, Un Hombre Comun y CorrienteCarlos Guerra PNo ratings yet
- La Santa Trinidad - Ironside - PVCDocument6 pagesLa Santa Trinidad - Ironside - PVCCarlos Genaro Martínez BustamanteNo ratings yet
- Juan El Bautista: Un General de DiosDocument12 pagesJuan El Bautista: Un General de Diosjba-esNo ratings yet
- Aprender Mientras DuermesDocument1 pageAprender Mientras DuermesProfe LilaNo ratings yet
- Sobre BernanosDocument8 pagesSobre BernanoscolbriescaNo ratings yet
- El Camino Hacia Tu Ángel Solar Vol IDocument81 pagesEl Camino Hacia Tu Ángel Solar Vol IBruno GomezNo ratings yet
- Cartas Del Diablo A Su SobrinoDocument37 pagesCartas Del Diablo A Su Sobrinowandanet100% (3)
- Arcángel JavakiahDocument4 pagesArcángel JavakiahVictor Manuel Jimenez MurilloNo ratings yet
- 1 5046297431306666307Document124 pages1 5046297431306666307Neka BracamonteNo ratings yet
- Liturgia Ecumenica de LimaDocument21 pagesLiturgia Ecumenica de LimaDaniel Do Amaral0% (1)
- Bestias Bíblicas - Behemot y El LeviatánDocument5 pagesBestias Bíblicas - Behemot y El LeviatánErnesto Chaves LimongiNo ratings yet
- El Mundo de Los ÁngelesDocument40 pagesEl Mundo de Los ÁngelesFermín Estillado MorenoNo ratings yet
- Material - Ayuno - Emocional DIA 0 PDFDocument8 pagesMaterial - Ayuno - Emocional DIA 0 PDFAdriana SalasNo ratings yet
- Cuidado HeideggerDocument81 pagesCuidado HeideggerAndrea MontoyaNo ratings yet
- Evangelio AcuarioDocument9 pagesEvangelio AcuarioLsor76No ratings yet
- Santo Rosario de Liberacion PDFDocument24 pagesSanto Rosario de Liberacion PDFRoshen Coustin Gonzalez100% (1)
- Angeles - y MetafísicaxDocument453 pagesAngeles - y MetafísicaxAlex Velez100% (1)
- Meditaciones para Los Que No MeditanDocument102 pagesMeditaciones para Los Que No MeditanDavid EmmanuelNo ratings yet
- Resumen El Juego de La VidaDocument9 pagesResumen El Juego de La VidaSusana BravoNo ratings yet
- Libro Arcangel MiguelDocument13 pagesLibro Arcangel MiguelMarcela MarquezNo ratings yet
- 4.1 Krishna, La Verdad AbsolutaDocument14 pages4.1 Krishna, La Verdad AbsolutaJanardan DasNo ratings yet
- CABALA La Dimension InteriorDocument21 pagesCABALA La Dimension Interiorwilfredo torresNo ratings yet
- Que Es La KabbalahDocument6 pagesQue Es La KabbalahimarosenNo ratings yet
- Oraciones y Salmos Sacado de La Alquimia EspiritualDocument26 pagesOraciones y Salmos Sacado de La Alquimia EspiritualRitita La Cantaora0% (1)
- PROYECTO Hospedaje Angeles y Arcangeles-2Document7 pagesPROYECTO Hospedaje Angeles y Arcangeles-2documentos171No ratings yet
- El Santo Ser CristicoDocument19 pagesEl Santo Ser Cristicogi111174100% (2)
- @autoestima Del Alma Vieja - KryonDocument7 pages@autoestima Del Alma Vieja - Kryonmerlinacaminanteuno100% (1)
- Franks Jalics - Aprendiendo A Compartir La FeDocument96 pagesFranks Jalics - Aprendiendo A Compartir La FeMarcelo Barbero100% (1)
- Ritual y Oraciones A Los Arcángeles Que Serán Enviados A Tu Casa A Las 10Document9 pagesRitual y Oraciones A Los Arcángeles Que Serán Enviados A Tu Casa A Las 10johanaNo ratings yet
- Sublime GraciaDocument3 pagesSublime GraciaGustavo IbañezNo ratings yet
- Proteccion Con El Agua BenditaDocument2 pagesProteccion Con El Agua BenditaKat CardonaNo ratings yet
- El Centro Que NosDocument9 pagesEl Centro Que NosVictor RamirezNo ratings yet
- La Nube Del No Saber - El Libro de La Orientacion Particular PDFDocument108 pagesLa Nube Del No Saber - El Libro de La Orientacion Particular PDFtdapublicidad3979100% (2)
- Oración de Alma EnamoradaDocument2 pagesOración de Alma Enamoradatdapublicidad3979No ratings yet
- El Verdadero ArrepentimientoDocument1 pageEl Verdadero Arrepentimientotdapublicidad3979No ratings yet
- Eides 34, El Lenguaje de Los Místicos, Santa Teresa de Jesús - Cristina KaufmannDocument26 pagesEides 34, El Lenguaje de Los Místicos, Santa Teresa de Jesús - Cristina KaufmannTeología URL 2015No ratings yet
- Nouwen Henri - Puedes Beber Este CalizDocument55 pagesNouwen Henri - Puedes Beber Este CalizEduardo Baca Contreras100% (7)
- La Voz Interior Del Amor, Henri NouwenDocument41 pagesLa Voz Interior Del Amor, Henri Nouwentdapublicidad397988% (25)
- Al Espíritu Santo DivinoDocument1 pageAl Espíritu Santo Divinotdapublicidad3979No ratings yet
- Tengo Sed de TiDocument2 pagesTengo Sed de Titdapublicidad3979100% (1)
- Oración de San Gregorio de NarekDocument1 pageOración de San Gregorio de Narektdapublicidad3979100% (2)
- Donde Hay Amor TolstoiDocument4 pagesDonde Hay Amor Tolstoitdapublicidad3979100% (1)
- Garrido, Javier - Seguir A Jesus en La Vida Ordinaria (Ciclos A - B-C)Document346 pagesGarrido, Javier - Seguir A Jesus en La Vida Ordinaria (Ciclos A - B-C)tdapublicidad3979100% (3)
- Credo in Deum Patrem OmnipotentemDocument13 pagesCredo in Deum Patrem Omnipotentemcarlos julio urbina navarreteNo ratings yet
- Pneumatologia HilberathDocument135 pagesPneumatologia HilberathGermán Ángel EmanuelNo ratings yet
- LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA-MISTICA DEL MAYOR SERVICIO-Benjamín González BueltaDocument12 pagesLA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA-MISTICA DEL MAYOR SERVICIO-Benjamín González BueltawaliwNo ratings yet
- 1248Document168 pages1248Raul FranciscoNo ratings yet
- DÍAZ, Irma - El Aliento de DiosDocument146 pagesDÍAZ, Irma - El Aliento de DiosGonzalo MantillaNo ratings yet
- 11.-Cap. 4 Partir de La Vida DivinaDocument10 pages11.-Cap. 4 Partir de La Vida DivinaJeison DazaNo ratings yet
- Las Tentaciones Del Servidor, Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad, 5 PgsDocument5 pagesLas Tentaciones Del Servidor, Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad, 5 PgsAnonymous Xy309m9Sm9No ratings yet
- La Trinidad y El Misterio Pascual en El Evangelio de JuanDocument11 pagesLa Trinidad y El Misterio Pascual en El Evangelio de JuanCarl AlbertNo ratings yet
- Esquema IGLESIA DE DIOSDocument11 pagesEsquema IGLESIA DE DIOSWilliam SilvaNo ratings yet
- Espiritualista Trinitario MarianoDocument10 pagesEspiritualista Trinitario MarianoRo Will100% (1)
- Rahma, Misión - Evolución Camino Al InfinitoDocument15 pagesRahma, Misión - Evolución Camino Al InfinitoshumaiNo ratings yet
- Credo NicenoDocument12 pagesCredo NicenoCamilo Andres Galvez LoperaNo ratings yet
- Oración de La Candelaria-2Document6 pagesOración de La Candelaria-2Rasec Isnay100% (2)
- Pero Venia El Momento de La Prueba A La Que DIOS Padre Sometió A Los ÁngelesDocument1 pagePero Venia El Momento de La Prueba A La Que DIOS Padre Sometió A Los ÁngelesIván Ablalliv MachacaNo ratings yet
- Blavatsky, H.PDocument70 pagesBlavatsky, H.Papi-3696445100% (1)
- Proyecto Final - Oscar Parrao - LETDocument19 pagesProyecto Final - Oscar Parrao - LETJosué EmmanuelNo ratings yet
- Atributos-De-Dios-Varc3b3n-Trinidad O. Arias PDFDocument19 pagesAtributos-De-Dios-Varc3b3n-Trinidad O. Arias PDFWalfre N. García CalmoNo ratings yet
- Eclesiologia Protestante - HARDING MEYERDocument12 pagesEclesiologia Protestante - HARDING MEYERAdalid Garcia RodriguezNo ratings yet
- Ensayo Dios Trino, Dios SalvadorDocument6 pagesEnsayo Dios Trino, Dios SalvadorJuan Felipe Cardozo RamirezNo ratings yet
- Monografía de San AgustinDocument30 pagesMonografía de San AgustinLuis CardenasNo ratings yet
- Sesion de La Santisima TrinidadDocument5 pagesSesion de La Santisima TrinidadWendy AcostaNo ratings yet
- Dios Es Incomprensible Pero ConocibleDocument5 pagesDios Es Incomprensible Pero ConocibleLaura GonzálezNo ratings yet
- Doctrina Del Espíritu SantoDocument10 pagesDoctrina Del Espíritu SantoagustinNo ratings yet
- Génesis 1 A 5 PDFDocument18 pagesGénesis 1 A 5 PDFEsdras Estrella Cruz GalanNo ratings yet
- Libro de Adviento (Emanuelito)Document21 pagesLibro de Adviento (Emanuelito)JuanPabloMataNo ratings yet
- Estudio de La Tehoría de La Preexistencia de MashíajDocument20 pagesEstudio de La Tehoría de La Preexistencia de Mashíajstella sosaNo ratings yet
- Cenaculo en Vientre de Maria 16-10-2016Document42 pagesCenaculo en Vientre de Maria 16-10-2016mariavoirinmariaNo ratings yet
- Aspectos Astrologia EspiritualDocument18 pagesAspectos Astrologia EspiritualDaniel Sob67% (3)
- La Doctrina de San Luis María Grignion de MontfortDocument26 pagesLa Doctrina de San Luis María Grignion de MontfortArias Luz100% (2)
- Curso de Estudio Bíblico Uno Por UnoDocument30 pagesCurso de Estudio Bíblico Uno Por UnoNeider Leonardo Avendano Rodriguez100% (5)