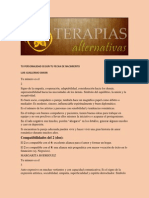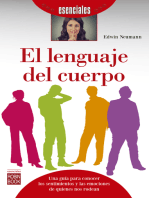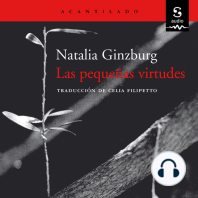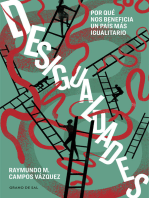Professional Documents
Culture Documents
Melquiades Suxo
Uploaded by
Rubén Zambrana Martínez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
878 views13 pagesPena de muerte para Melquiades [Gobierno del Gral. Hugo Bánzer Suárez]
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentPena de muerte para Melquiades [Gobierno del Gral. Hugo Bánzer Suárez]
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
878 views13 pagesMelquiades Suxo
Uploaded by
Rubén Zambrana MartínezPena de muerte para Melquiades [Gobierno del Gral. Hugo Bánzer Suárez]
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 13
MELQUIADES, EL ÚLTIMO BOLIVIANO EN SUFRIR LA
PENA DE MUERTE
La violación, tortura y asesinato de María Cristina, de
cuatro años, conmocionó a la población boliviana en
1972. El caso abrió entonces el debate sobre la pena
de muerte, mismo que derivó finalmente en el
fusilamiento del asesino de María Cristina: Melquiades
Suxo, el último boliviano en morir bajo la pena capital.
El debate sobre esta forma de "castigo" se reaviva hoy
ante la ola de violencia criminal que vive el país. Es
por eso que vuelvo a publicar este reportaje que fue
publicado en La Razón y que indaga en la historia de
las ejecuciones y la normativa de la pena de muerte en
Bolivia.
"Un trago”. Ése es el último deseo de Melquiades Suxo
Quispe antes de morir. Son las 5.10 del jueves 30 de
agosto de 1973. La Paz dormita aún, mientras el
campesino de 54 años sorbe un gran vaso de singani
Tres Estrellas. A unos metros de su celda, en el sector
‘La Muralla’ del penal de San Pedro, se preparan los
hombres que dentro de unos minutos acabarán con su
vida: un pelotón de fusilamiento conformado por 10
gendarmes.
Ninguno de los protagonistas de esta historia lo sabe,
pero Suxo se convertirá en el último boliviano en ser
ajusticiado de forma legal, bajo el castigo de la pena
capital. El anuncio de la sentencia, meses antes, había
polarizado al país. Unos se mostraban en contra y, los
más, a favor del fallo judicial. Notas de análisis y
peticiones de clemencia dirigidos al presidente de
facto, Hugo Banzer, cargaron de tinta las páginas de la
prensa de la época. Pero el destino de Suxo estaba
sellado. Nada podía aplacar los deseos de venganza y
la indignación generalizada que provocaba el recordar
su crimen. “El delito múltiple en que incurrió Suxo es
horrendo, propio de la voracidad morbosa de un
ignorante o de un criminal nato”, se escribió un día
antes del fusilamiento en el periódico El Diario.
Originario de Pacajes, Melquiades trabajaba como
recolector de arena en Chuquiaguillo. Domiciliado en
Alto Miraflores, Suxo vivía junto a sus dos hijos:
Nazario (17) y Dionisia (14). “Por una serie de factores
dignos de ser analizados por especialistas en
problemas psiquiátricos, padre e hijo habían hecho de
Dionisia el blanco de torpes instintos sexuales”, se lee
en los antecedentes del caso, recuperados en la
investigación monográfica La pena de muerte en la
legislación boliviana, realizada por el abogado Alan E.
Vargas Lima.
Según las investigaciones policiales, en 1972 (no se
menciona la fecha exacta) los Suxo secuestraron a
María Cristina Mamani Leiva (4). Padre e hijo
ultrajaron por varios días a la niña, hasta que ésta
murió el martes 8 de octubre. Su cuerpo fue
encontrado abandonado un día después. La necropsia
practicada a la víctima reveló el horror que vivió en la
casa de los Suxo. El forense Emilio Guachalla informó
a las autoridades judiciales que María murió por un
shock traumático crónico múltiple, “a raíz de los
innumerables castigos y vejámenes que sufrió”.
Recibía alimentación defectuosa y al mismo tiempo era
“castigada con severidad y sadismo”. Así lo
evidenciaron las marcas de objetos contundentes,
hebillas de correa y mordeduras en el cuerpo de la
occisa. Asimismo, se constató la total ruptura del
himen de la niña a consecuencia de los reiterados y
continuos estupros de que fue víctima por parte de
Melquiades y de Nazario.
Tras 11 meses de juicio, en diciembre de 1972, se
dictó sentencia: “En nombre de la nación boliviana y
por la potestad que ella le confiere (...) se condena a
Suxo a la pena de muerte mediante fusilamiento a
efectuarse fuera del radio urbano y cerca del lugar de
los hechos, en forma pública por su condición de autor
principal de la comisión de los delitos de violación y
asesinato”. Su hijo, Nazario, fue condenado a 20 años
de confinamiento, por ser menor de 17 años. Y
Dionisia recibió cuatro años de reclusión por el delito
de rapto.
Los abogados de Suxo apelaron el fallo, pero éste fue
ratificado por la Corte Suprema. Los expedientes del
caso pasaron entonces a manos del presidente
Banzer, única autoridad habilitada para conmutar dicha
pena. Pero, el 28 de agosto de 1973, el Mandatario
determinó “que se cumpla y ejecute la sentencia (...),
junto al sincero deseo de que la majestad de la justicia
boliviana consiga con sus fallos la vigencia del respeto
a la vida (...), resguardando sobre todo a la mujer y a
la niñez boliviana”.
A las 5.30 del jueves 30 de agosto, Suxo inicia el
camino hacia la muerte. En el patio de ‘La Muralla’ le
aguardan los 10 guardias a quienes segundos antes
se les distribuyó 10 cartuchos: cinco de fogueo y cinco
de guerra. A las 5.45 todo acabará para Melquiades,
cuando el jefe del pelotón de carabineros le dispare en
la cabeza el tiro de gracia. “La imagen de una niña
maltratada, la sombra de un delito monstruoso parecía
mitigar la responsabilidad de los representantes de la
ley que dejaban translucir una pena que ni siquiera
pudo ocultar la palabra del ‘deber cumplido’”. (Crónica
publicada en el periódico Hoy, el día de la ejecución).
La muerte llega por telegrama
El ajusticiamiento de los revolucionarios paceños de
julio de 1809 quizá sea el hecho más conocido sobre
la historia de las ejecuciones en el país. Los
protomártires de la Independencia fueron ejecutados
bajo las leyes españolas, normas que permanecieron
vigentes aún en la naciente República. Uno de los
primeros decretos emitidos para el nuevo Estado
sancionaba con la ejecución a los funcionarios
públicos que “hayan corrompido su conducta”. Y la
primera Constitución Política del Estado (CPE), en
1826, estableció la prerrogativa presidencial para
conmutar o cambiar este castigo por otro menos
severo. El Código Penal de 1834 estipuló el
ajusticiamiento en las faltas de mayor gravedad,
especialmente a los que iban en contra de la seguridad
del Estado, asesinato, parricidio y traición a la patria.
“La pena de muerte se
aplicaba con un ritual horroroso, puesto que establecía
que la forma de ejecución sea el garrote y
supletoriamente el fusilamiento, en la ciudad, villa o
cantón donde se haya cometido el delito; practicado
públicamente entre las 11.00 ó 12.00 en lugar donde
puedan estar muchos espectadores. Se debía notificar
la sentencia de muerte al reo 48 horas antes de su
ejecución, quien además debía ser conducido con
grillos, los ojos vendados y con una cadena de hierro
pendiente del cuello; desde la salida del reo de la
cárcel hasta el lugar de ejecución debería reinar un
gran silencio interrumpido solamente por las oraciones
del reo y de los sacerdotes. Una vez consumada la
muerte, el cadáver debía quedar expuesto al público
en el mismo sitio de la ejecución, hasta la puesta del
sol”, se lee en el trabajo realizado por Vargas Lima.
Luego de varias reformas, la CPE de 1961 estableció
que en Bolivia “no existe la pena de muerte” y aplicó
como sanción máxima los 30 años de presidio sin
derecho a indulto. Seis años después, la nueva Carta
Magna se cambió al textual: “No existe la pena de
infamia, ni la de muerte civil”. Según el abogado
Vargas, al no mencionarse de forma expresa la
prohibición a la privación de una vida por vía penal, se
dio lugar a dudas y tergiversaciones. “En 1971, cuando
ingresó el régimen militar de Banzer, lo primero que se
hizo fue dictar un decreto donde se restableció la pena
de muerte en determinados delitos.
Amparado en ese decreto fue que se impuso la
sentencia a Suxo, dejando de lado a la propia
Constitución”, aclara.
Sin embargo, tras la ejecución de Melquiades y la
polémica causada por este hecho, las autoridades
judiciales empezaron a tomar más atención al precepto
establecido en la CPE, referida a dictar como pena
máxima 30 años de presidio. “De forma gradual se
sustituyó la pena capital. Actualmente, la legislación
boliviana no prevé la pena de muerte. Asimismo, la
nueva CPE establece textualmente la prohibición de
penas que vulneren la vida del ser humano,
garantizando así el derecho a la vida”, agrega el
experto en leyes.
Con todo, las primeras décadas de la historia boliviana
están plagadas de ejecuciones, gran parte de ellas
impulsadas por el rencor político. Uno de los
mandatarios que más utilizó este castigo fue Mariano
Melgarejo. Lo hizo, por ejemplo, en contra del
periodista Cirilo Barragán en 1865, por criticar desde
sus páginas al régimen del tarateño. Ese mismo año,
el médico potosino Daniel Bracamonte logró salvar de
este castigo a un capitán de apellido Hoyos, que se
había levantado en armas contra Melgarejo. Tras
sofocar la insurrección en el combate de la Cantera, “el
Presidente se encontraba encerrado en su habitación
(en Potosí) sufriendo una intensa neuralgia en el
pómulo derecho. Bracamonte ingeniosamente llegó
ante el general y sin darle tiempo a nada, ofreció
curarle en 10 minutos. ‘Cuidado con lo que ofrece
doctorcito —dijo Melgarejo—; porque si usted no
cumple, lo hago fusilar aquí mismo. Pero si me cura, lo
hago a usted general, ministro o lo que sea’”, se narra
en el estudio escrito por José Montero, publicado en
los Archivos bolivianos de historia de la medicina.
Según este texto, Bracamonte infiltró opio en la zona
dolorida y en 10 minutos Melgarejo se mostró relajado.
En retribución, el galeno consiguió la indulgencia para
Hoyos.
Ya en el siglo XX, el gabinete del presidente Germán
Busch votó para decidir la ejecución del barón del
estaño, Mauricio Hochschild. Éste se había revelado
en contra de la determinación gubernamental que
obligaba a los empresarios a entregar sus divisas
mineras al Estado. La reunión del gabinete de julio de
1939 quedó plasmada en un acta oficial. En el
documento se describe el momento decisivo del
encuentro cuando Busch concluye: “Hay cinco
ministros (que votan) por la muerte y otros cinco, por la
prisión. Como presidente de la República, yo doy el
voto decisivo: Mauricio Hochschild será fusilado a las
seis de la madrugada”.
Los ministros —incluso los que votaron a favor del
ajusticiamiento— emplearon las próximas horas para
convencer a Busch del efecto que causaría en el país
y en el extranjero un fusilamiento por delitos de orden
económico. “Y consiguieron salvarle. Quizá esa
frustración hizo que el Presidente se suicidara unos
meses después, en agosto de 1939”, escribió
Fernando Díaz Plaja, 40 años después.
Quien no logró la indulgencia presidencial —y ni
siquiera un juicio— fue el sacerdote Severo Catorceno,
acusado de violar a una niña de siete años en
Arampampa. “Cuando Busch recibió el telegrama del
Intendente de Policía de Potosí con la noticia, montó
en santa cólera y ordenó (también por telegrama) el
inmediato fusilamiento del cura. La orden se cumplió al
amanecer del día siguiente, en la pampa de San
Clemente, delante de numeroso público. Más tarde se
comprobó que Catorceno era inocente”, escribió
Roberto Querejazu Calvo en su libro Llallagua.
La maldición de Jáuregui
Ejecución de Jauregui, en el Kenko.
El antiguo Código Penal boliviano establecía normas
para cuando los sentenciados a la pena capital por un
mismo delito eran tres o más personas. No todos
sufrirían tal pena y para ello la ley establecía un sorteo.
“Si los reos condenados no llegaren a 10, morirá uno
solo; si llegaren a 10, morirán dos; si llegaren a 20,
morirán tres, y así sucesivamente, por cada 10 se
aumentará uno. Y los demás, a quienes no les llegaba
la suerte, sufrían la pena de 10 años de presidio”. Para
el sorteo se colocaba en un ánfora tantas papeletas
como reos sentenciados habían. En cada papeleta se
escribía el nombre del condenado; se llamaba a una
persona del público para que vaya extrayendo una por
una las papeletas, y la última que quedaba al final, era
la que correspondía a la persona que debía ser
ejecutada, se explica en La pena de muerte en la
legislación boliviana.
Un caso inédito para la justicia boliviana se dio en el
proceso de Mohoza, que duró más de cinco años
(1899-1905). 250 indígenas de cuatro ayllus de
Mohoza (Inquisivi, La Paz) fueron juzgados por la
matanza de un escuadrón liberal aliado, la noche del
28 de febrero de 1899, en el marco de la revolución
federal y la rebelión indígena de Pablo Zárate Willka.
El veredicto final fue de 32 condenas máximas. Las
ejecuciones tuvieron lugar en la misma plaza de la
población paceña.
Al igual que sucedió con los campesinos, fue a través
de un sorteo que se selló el fatal destino de Alfredo
Jáuregui, fusilado en
El Alto el 7 de noviembre de 1927. Jáuregui tenía 27
años cuando fue inmolado, pero su vía crucis se había
iniciado 10 años antes, cuando a los 17 años fue
apresado, acusado —junto a sus dos hermanos— de
haber asesinado al general y ex presidente José
Manuel Pando. El cadáver del caudillo había sido
hallado en los barrancos del Kenko (La Paz) el 15 de
junio de 1917. Un día antes, el militar había iniciado un
viaje desde su hacienda Catavi (Luribay) para asistir
en La Paz a la boda de su sobrino. La noticia de su
muerte desató una batalla verbal entre liberales y
republicanos a través de la prensa. El Tiempo (liberal)
sostenía la tesis de un embarrancamiento accidental.
Y La Verdad defendía la idea de un asesinato político.
Estas rencillas empaparon el proceso judicial e
influenciaron la sentencia final en contra de Jáuregui.
Las diligencias judiciales —que concluyeron durante la
administración republicana— llegaron a la conclusión
de que la muerte de Pando fue el resultado de un
crimen. Según la investigación, el general había
llegado al anochecer al Kenko. Allí se encontró con
Néstor Villegas y los hermanos Jáuregui, que se
encontraban bebiendo en una tienda junto al camino.
Éstos invitaron al general a desmontar y pasar a
descansar un momento. Pero después de un tiempo y
viendo el estado de embriaguez de sus anfitriones,
salió para montar en su caballo y seguir a La Paz.
“En eso salieron Villegas, Juan Jáuregui, Alfredo
Jáuregui, Juan Choque, Saturnino Calle, Dolores de
Jáuregui, Tomasa de Villegas y se pusieron a discutir
con el general que insistía en seguir su camino y ellos
que trataban de disuadirlo. Al fin de lo cual se habría
producido una agresión al general a quien habrían
desmontado y metido a la tienda donde presuntamente
lo apalearon al extremo de producirle la muerte. Los
sindicados arrastraron el cadáver hasta el barranco de
Huichincalla y luego bajaron al pueblo de Achocalla
donde siguieron bebiendo”. Esta breve narración de la
diligencia judicial se halla en el libro Vida y muerte de
Pando.
Fusilamiento de Jauregui.
Esta obra fue escrita por Ramón Salinas Mariaca,
miembro de la Corte Suprema en los años 70 y
descendiente directo de Pando. El abogado sostiene
que la muerte del militar no fue el resultado de un
crimen. Se basa en una entrevista que tuvo décadas
después del hecho con uno de los implicados en el
caso, Néstor Villegas. “(Pando) nos sorprendió, vimos
que blanqueaba los ojos, se ponía rígido y tieso y sin
hablarnos cayó al suelo. (...) En nuestra borrachera
resolvimos sacar al general de la tienda y tirarlo a un
barranco para que no nos culpen de su muerte”,
confesó Villegas en su lecho de muerte. De ahí que, y
después de analizar las muertes de los parientes
próximos del ex presidente, Salinas estableció que el
fallecimiento de Pando se debió a un derrame cerebral
de origen apopléjico. El abogado menciona la muerte
repentina de la madre, del hermano, un hijo y varios
sobrinos carnales de Pando, quienes fallecieron con
ataques cerebrales. Y concluye que “la cobardía moral
de los protagonistas de esa noche luctuosa y la sed de
venganza de políticos que vieron en el trágico hecho
una bandera de lucha, se unieron para llevar al
patíbulo a Jáuregui, quien cuando la caravana de
alcohólicos llevaba el cadáver hacia el barranco
apenas tenía 16 años”.
El 7 de noviembre de 1927, tras 10 años en la cárcel,
Alfredo Jáuregui se enfrentó al pelotón de fusilamiento.
Lo hizo elegantemente vestido y sin los ojos vendados.
Unas 6.000 personas subieron hasta El Alto para
presenciar su muerte. “Los consejos del cura no te
servirán”, le dijo su abogado, al colocarle una
sobaquera de cognac en el bolsillo. Sus últimas
palabras las dedicó para maldecir a quienes le
condenaron, en especial al fiscal Uría. Cosas del
destino, años después el hijo de esta autoridad judicial
murió colgado, víctima de la barbarie desatada en julio
de 1946.
You might also like
- ¿Reimplantar La Pena de Muerte en Bolivia? - 2012Document10 pages¿Reimplantar La Pena de Muerte en Bolivia? - 2012Alan Vargas LimaNo ratings yet
- Tema 10 Delitos Contra La Funcion JudicialDocument25 pagesTema 10 Delitos Contra La Funcion JudicialAbram100% (4)
- Expropiacion en BoliviaDocument6 pagesExpropiacion en BoliviaLeo Galvez100% (3)
- Ley de Procuraduría General Del Estado (LEY 064)Document11 pagesLey de Procuraduría General Del Estado (LEY 064)Pablo Cesar Prado Rojas100% (1)
- Acción de Protección A La Privacidad 2Document29 pagesAcción de Protección A La Privacidad 2Ed Marcel Cano Sanchez100% (1)
- Sistema de gobierno y órganos del Estado Plurinacional de BoliviaDocument70 pagesSistema de gobierno y órganos del Estado Plurinacional de BoliviaRonald TapiaNo ratings yet
- Historia Del Derecho Penal en BoliviaDocument8 pagesHistoria Del Derecho Penal en BoliviaWALTER PATZINo ratings yet
- El Control Constitucional en BoliviaDocument14 pagesEl Control Constitucional en BoliviaJavier Mendoza0% (1)
- La Criminologia en Latinoamerica y en BoliviaDocument9 pagesLa Criminologia en Latinoamerica y en BoliviaCamila Belen Aliaga ZuletaNo ratings yet
- El Saqueo de BoliviaDocument2 pagesEl Saqueo de BoliviaAlejandroNo ratings yet
- Código Civil de Bolivia 1831Document2 pagesCódigo Civil de Bolivia 1831Omar Augusto Bautista Quisbert87% (15)
- Modelo de Accion de Libertad BoliviaDocument3 pagesModelo de Accion de Libertad BoliviaJuan Jose100% (3)
- PracticoDocument14 pagesPracticoMendez Gary100% (3)
- Justicia Indigena en Bolivia Una Herramienta para Defender Nuestros Territorios y ComunidadesDocument89 pagesJusticia Indigena en Bolivia Una Herramienta para Defender Nuestros Territorios y ComunidadesEllthorNo ratings yet
- Actividad Final Penal Casos PracticosDocument4 pagesActividad Final Penal Casos PracticosVol. II Bejarano Justiniano AlejandroNo ratings yet
- Ley 044 LEY PARA EL JUZGAMIENTO DE ALTOS FUNCIONARIOS DE BOLIVIADocument16 pagesLey 044 LEY PARA EL JUZGAMIENTO DE ALTOS FUNCIONARIOS DE BOLIVIAgarbo_arNo ratings yet
- Wa0010Document29 pagesWa0010RubenCalleNo ratings yet
- Tema 2. CODIFICACIÓN JURIDICA Y CÓDIGO CIVIL BOLIVIANODocument15 pagesTema 2. CODIFICACIÓN JURIDICA Y CÓDIGO CIVIL BOLIVIANORendón Rivera EddyNo ratings yet
- Resolucion Actividad Procesal Defectuosa 1948-09Document3 pagesResolucion Actividad Procesal Defectuosa 1948-09Daniel Ruben Condorena CondeNo ratings yet
- LA REINA VS DUDLEY Y STEPHENS (1884): EL CASO DEL BOTE SALVAVIDASDocument16 pagesLA REINA VS DUDLEY Y STEPHENS (1884): EL CASO DEL BOTE SALVAVIDASanarcocomunismoNo ratings yet
- Cuestinario Derecho Penal Boliviano.Document29 pagesCuestinario Derecho Penal Boliviano.Rocio Delgadillo100% (1)
- Procedimiento Acceso A La Autonomia y Elaboracion Estatuto y Carta OrganicaDocument11 pagesProcedimiento Acceso A La Autonomia y Elaboracion Estatuto y Carta OrganicaFernando Zamorano0% (1)
- Linea Del Tiempo C.P.E. BraDocument23 pagesLinea Del Tiempo C.P.E. Bradaniela maraonNo ratings yet
- Requerimiento ConclusivoDocument4 pagesRequerimiento ConclusivoDaniel Rodriguez50% (2)
- Tema #4, Resoluciones Del Tribunal Constitucional PlurinacionalDocument2 pagesTema #4, Resoluciones Del Tribunal Constitucional PlurinacionalEline Dos SantosNo ratings yet
- Analisis Caso Sipa SipaDocument2 pagesAnalisis Caso Sipa SipaPaola Melgar100% (1)
- Acta de DenunciaDocument1 pageActa de Denunciajaviles100% (1)
- Ley Orgánica Jurisdicción AgroambientalDocument43 pagesLey Orgánica Jurisdicción AgroambientalReynaldo Marin CarloNo ratings yet
- Derecho Penal BolivianoDocument13 pagesDerecho Penal BolivianoToledo Paredes PamelaNo ratings yet
- Jurisdicción AgroambientalDocument5 pagesJurisdicción Agroambientalvictor martinezNo ratings yet
- Precursores de La CriminologiaDocument85 pagesPrecursores de La CriminologiaSergio Ochoa50% (2)
- Caratula UagrmDocument8 pagesCaratula Uagrmernesto quispeNo ratings yet
- Modelo de Demanda de Filiacion Judicial BoliviaDocument1 pageModelo de Demanda de Filiacion Judicial BoliviaNoemi ApazaNo ratings yet
- ACTIVIDAD 4 Grupal - Jacqueline SiñaniDocument2 pagesACTIVIDAD 4 Grupal - Jacqueline SiñaniJacqueline Siñani ruizNo ratings yet
- 8 Demanda Filiacion JudicialDocument2 pages8 Demanda Filiacion JudicialDeiby Salinas Humaza100% (1)
- Derecho y Codigo Civil BolivianoDocument7 pagesDerecho y Codigo Civil Bolivianopaola morenoNo ratings yet
- La Política Criminal y Seguridad Ciudadana en BoliviaDocument6 pagesLa Política Criminal y Seguridad Ciudadana en BoliviaJohannes Torrez83% (6)
- El Neo Constitucionalismo en El Estado Plurinacional de Bolivia en La Nueva CPEDocument51 pagesEl Neo Constitucionalismo en El Estado Plurinacional de Bolivia en La Nueva CPEMario GalindoNo ratings yet
- Preámbulo de la Constitución Política del Estado Plurinacional de BoliviaDocument21 pagesPreámbulo de la Constitución Política del Estado Plurinacional de BoliviaFernando Zamorano100% (1)
- Preguntas y Respuestas Sobre La Sentencia Constitucional 0206Document5 pagesPreguntas y Respuestas Sobre La Sentencia Constitucional 0206Anonymous nVc5LuYYLc100% (1)
- Orígenes de la familia humana: De los primeros homínidos a las sociedades neandertalesDocument71 pagesOrígenes de la familia humana: De los primeros homínidos a las sociedades neandertalesMireya alejandra Acha condeNo ratings yet
- DDHH Bolivia evolución influenciaDocument18 pagesDDHH Bolivia evolución influenciaMartinAparicio100% (3)
- Sistema Penitenciario en BoliviaDocument8 pagesSistema Penitenciario en BoliviaMiguel Angel Delgado Pérez0% (1)
- Justicia Comunitaria en BoliviaDocument29 pagesJusticia Comunitaria en BoliviaWanda Sardan100% (2)
- 0181-2016-s2 Accion de Libertad Preventiva y RestringidaDocument11 pages0181-2016-s2 Accion de Libertad Preventiva y RestringidaJuan MontalvoNo ratings yet
- Derecho Penal IIDocument0 pagesDerecho Penal IICristian Torrez ChavezNo ratings yet
- Analisis de La Cpe.Document30 pagesAnalisis de La Cpe.CF Danny100% (2)
- Imputacion FormalDocument4 pagesImputacion FormalVeronica PastorNo ratings yet
- Estudio de Caso 1Document4 pagesEstudio de Caso 1Joel Gongora RiveraNo ratings yet
- GRUPO 7 Delito Contra La Libertad de TrabajoDocument33 pagesGRUPO 7 Delito Contra La Libertad de TrabajoCristian Montes IsnadoNo ratings yet
- 3 Ley 700 Animales 02 01 2020Document33 pages3 Ley 700 Animales 02 01 2020Juana Gushi Vargas100% (1)
- CRIMINOLOGÍA CRÍTICA InformeDocument12 pagesCRIMINOLOGÍA CRÍTICA InformeabigailNo ratings yet
- Criminologia - Dr. Camacho - ActualizadoDocument19 pagesCriminologia - Dr. Camacho - ActualizadoMaria Jose MamaniNo ratings yet
- Asilo Extradicion Derecho BoliviaDocument69 pagesAsilo Extradicion Derecho BoliviaAlvaro GutierrezNo ratings yet
- La Pena de Muerte en MexicoDocument9 pagesLa Pena de Muerte en MexicoArturo CristernaNo ratings yet
- EnsayoDocument6 pagesEnsayoKarla RodriguezNo ratings yet
- Debate Por La Pena de Muerte en El Estado de Buenos Aires en La Segunda Mitad Del Siglo XixDocument54 pagesDebate Por La Pena de Muerte en El Estado de Buenos Aires en La Segunda Mitad Del Siglo XixLucaNo ratings yet
- Pena de Muerte en MéxicoDocument3 pagesPena de Muerte en MéxicoUniformes KarifayNo ratings yet
- La Pena de Muerte en MéxicoDocument21 pagesLa Pena de Muerte en MéxicoJuan GarciaNo ratings yet
- La Pena de Muerte A Lo Largo de La Historia en México.Document22 pagesLa Pena de Muerte A Lo Largo de La Historia en México.Familia Sánchez AragónNo ratings yet
- KSBDocument52 pagesKSBomarNo ratings yet
- Alfonso - Estaño - Llallagua Loredo & ZambranaDocument12 pagesAlfonso - Estaño - Llallagua Loredo & ZambranaRubén Zambrana MartínezNo ratings yet
- Informe Final - Analisis de Integridad Electoral Bolivia 2019 (OSG)Document95 pagesInforme Final - Analisis de Integridad Electoral Bolivia 2019 (OSG)Diario EL DEBER100% (10)
- Oportunidades de mejoras ambientales por el tratamiento de aguas residuales en el PerúDocument37 pagesOportunidades de mejoras ambientales por el tratamiento de aguas residuales en el PerúRoy SanchezNo ratings yet
- Epam-Esp Monitoreo de RuidoDocument47 pagesEpam-Esp Monitoreo de RuidoRubén Zambrana MartínezNo ratings yet
- Cartilla Quimica 6ta PDFDocument30 pagesCartilla Quimica 6ta PDFJavier Zuñiga Zerna100% (1)
- Bíptico Congreso Metalurgia XIV CorregidoDocument2 pagesBíptico Congreso Metalurgia XIV CorregidoRubén Zambrana MartínezNo ratings yet
- Estatuto Orgánico UMSSDocument32 pagesEstatuto Orgánico UMSSFabricio Villarroel Castellón100% (2)
- Ejercicios Unidad Repres GraficaDocument12 pagesEjercicios Unidad Repres GraficaLuis139563530% (1)
- Topografia WWW - Fagro.edu - Uy TopografiadocsCapitulo - 2 PDFDocument17 pagesTopografia WWW - Fagro.edu - Uy TopografiadocsCapitulo - 2 PDFVictor GarciaNo ratings yet
- Patrimonio geológico, minero e histórico de Siglo XX-Catavi y su integración en una ruta turísticaDocument8 pagesPatrimonio geológico, minero e histórico de Siglo XX-Catavi y su integración en una ruta turísticaRubén Zambrana MartínezNo ratings yet
- Patrimonio geológico, minero e histórico de Siglo XX-Catavi y su integración en una ruta turísticaDocument8 pagesPatrimonio geológico, minero e histórico de Siglo XX-Catavi y su integración en una ruta turísticaRubén Zambrana MartínezNo ratings yet
- Bíptico Congreso Metalurgia XIV CorregidoDocument2 pagesBíptico Congreso Metalurgia XIV CorregidoRubén Zambrana MartínezNo ratings yet
- LEY 1005 Código Del Sistema Penal 14-12-17 PL 122-17-18Document259 pagesLEY 1005 Código Del Sistema Penal 14-12-17 PL 122-17-18Christopher André Díaz100% (10)
- El Ego HeridoDocument2 pagesEl Ego HeridoYadira RíosNo ratings yet
- Resumen Derecho Penal ArgentinoDocument34 pagesResumen Derecho Penal ArgentinoFreddy RojasNo ratings yet
- Traducción Lectura KPI'sDocument2 pagesTraducción Lectura KPI'sMaryna Villar CabellosNo ratings yet
- CICH CHOC CHICO Ing CivilDocument6 pagesCICH CHOC CHICO Ing CivilWilberto ReyesNo ratings yet
- Ética y valores II: tercer parcialDocument3 pagesÉtica y valores II: tercer parcialareli_solis_13No ratings yet
- Tu Personalidad Segun Tu Fecha de NacimientoDocument5 pagesTu Personalidad Segun Tu Fecha de NacimientoNorberta Amoros PastorNo ratings yet
- Presentación ReasegurosDocument26 pagesPresentación ReasegurosDaniel DiazNo ratings yet
- Evaluación de La Docencia Unidad 01Document33 pagesEvaluación de La Docencia Unidad 01Javier Domínguez ReifschneiderNo ratings yet
- 01 La Educacion en La Comunidad Primitiv GRUPODocument2 pages01 La Educacion en La Comunidad Primitiv GRUPOKAREN YULIANA JARA GUERREROSNo ratings yet
- Salud Reproductiva Muy CompletoDocument218 pagesSalud Reproductiva Muy CompletoElvis BoreNo ratings yet
- Origen divino IglesiaDocument3 pagesOrigen divino IglesiaRosy BagaNo ratings yet
- El ÁguilaDocument2 pagesEl ÁguilaNatalia Pérez ArangoNo ratings yet
- Anexo 1 Programa de Seguridad y Salud en El TrabajoDocument1 pageAnexo 1 Programa de Seguridad y Salud en El TrabajoLuis Antonio Llazaca BaernedoNo ratings yet
- EL ALFILER CriticaDocument2 pagesEL ALFILER CriticaLuis Jorge MascoNo ratings yet
- Tabla de Juicios Con EjemplosDocument2 pagesTabla de Juicios Con EjemplosLuciano CianNo ratings yet
- 40 Dascon Dietrich BonhoefferDocument16 pages40 Dascon Dietrich Bonhoefferelnica100% (2)
- Mapa Conceptual de BioeticaDocument3 pagesMapa Conceptual de BioeticaLuis Ángel López AcostaNo ratings yet
- Apuntes de MoliereDocument11 pagesApuntes de MoliereMM AguilarNo ratings yet
- Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs EcuadorDocument5 pagesCaso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuadorrodrigo quezadaNo ratings yet
- Ventajas y Desventajas de La Planeación EducativaDocument4 pagesVentajas y Desventajas de La Planeación EducativaNAYELI YOCELYN MONTIEL VARGASNo ratings yet
- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidad 1 - Tarea 2 - La Ciencia Económica.Document6 pagesGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidad 1 - Tarea 2 - La Ciencia Económica.valentina tapia100% (1)
- Causa General. La Dominación Roja en EspañaDocument265 pagesCausa General. La Dominación Roja en EspañaBitácora PI96% (28)
- Derecho Trabajo FigurasDocument23 pagesDerecho Trabajo FigurasAstrid Sierra100% (1)
- Trabajo de Construccion IDocument3 pagesTrabajo de Construccion IDENIS ERNESTO JIMENEZ AYORANo ratings yet
- Solicitud organización expediente libertad condicionalDocument2 pagesSolicitud organización expediente libertad condicionalEdwar PeñaNo ratings yet
- Doctrina Social de La IglesiaDocument12 pagesDoctrina Social de La IglesiaMaiz NetoNo ratings yet
- 3 Tecnicas de Manejo de GrupoDocument3 pages3 Tecnicas de Manejo de GrupoAnonymous L1z100% (1)
- Mapa Transhumanismo y Post-HumanoDocument2 pagesMapa Transhumanismo y Post-Humanocarolinayarleque221No ratings yet
- 1 Obligaciones ContratistaDocument10 pages1 Obligaciones ContratistaHeather DavisNo ratings yet
- Pdf-Hox27oponopono CompressDocument21 pagesPdf-Hox27oponopono CompressnANDA GOLLNo ratings yet
- La chica que se llevaron (The Girl Who Was Taken)From EverandLa chica que se llevaron (The Girl Who Was Taken)Rating: 5 out of 5 stars5/5 (38)
- Apaga el celular y enciende tu cerebro: Manipulación, control y destrucción del ser humanoFrom EverandApaga el celular y enciende tu cerebro: Manipulación, control y destrucción del ser humanoRating: 5 out of 5 stars5/5 (6)
- La Masonería: Todo lo que necesita saber sobre la masonería, desde su historia hasta sus prácticas y ritualesFrom EverandLa Masonería: Todo lo que necesita saber sobre la masonería, desde su historia hasta sus prácticas y ritualesNo ratings yet
- Cállate: El poder de mantener la boca cerrada en un mundo de ruido incesanteFrom EverandCállate: El poder de mantener la boca cerrada en un mundo de ruido incesanteRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (54)
- Resumen de Las 48 Leyes del Poder, de Robert GreeneFrom EverandResumen de Las 48 Leyes del Poder, de Robert GreeneRating: 3 out of 5 stars3/5 (1)
- El lenguaje del cuerpo: Una guía para conocer los sentimientos y las emociones de quienes nos rodeanFrom EverandEl lenguaje del cuerpo: Una guía para conocer los sentimientos y las emociones de quienes nos rodeanRating: 4 out of 5 stars4/5 (49)
- Contra la creatividad: Capitalismo y domesticación del talentoFrom EverandContra la creatividad: Capitalismo y domesticación del talentoRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (55)
- Dignos de ser humanos: Una nueva perspectiva histórica de la humanidadFrom EverandDignos de ser humanos: Una nueva perspectiva histórica de la humanidadRating: 5 out of 5 stars5/5 (212)
- Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locasFrom EverandLos cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locasRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (9)
- Cómo conversar con cualquiera: Descubre cómo ser la persona más interesante del lugar y a destruir la ansiedad social permanentementeFrom EverandCómo conversar con cualquiera: Descubre cómo ser la persona más interesante del lugar y a destruir la ansiedad social permanentementeRating: 4 out of 5 stars4/5 (81)
- Desmorir: Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalistaFrom EverandDesmorir: Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalistaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (91)
- Clics contra la humanidad: Libertad y resistencia en la era de la distracción tecnológicaFrom EverandClics contra la humanidad: Libertad y resistencia en la era de la distracción tecnológicaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (116)
- Lenguaje Corporal: Cómo decodificar el comportamiento humano y analizar a las personas con técnicas de persuasión, PNL, escucha activa, manipulación y control mental para leer a las personas como un libro.From EverandLenguaje Corporal: Cómo decodificar el comportamiento humano y analizar a las personas con técnicas de persuasión, PNL, escucha activa, manipulación y control mental para leer a las personas como un libro.Rating: 5 out of 5 stars5/5 (37)
- Estadística: En el área de las ciencias sociales y administrativasFrom EverandEstadística: En el área de las ciencias sociales y administrativasRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- La intervención en Trabajo Social: Sujetos, prácticas y políticasFrom EverandLa intervención en Trabajo Social: Sujetos, prácticas y políticasNo ratings yet
- La Agenda 2030 Al Descubierto 2021-2050: Crisis Económica e Hiperinflación, Escasez de Combustible y Alimentos, Guerras Mundiales y Ciberataques (El Gran Reset y el Futuro Tecno-Fascista Explicado)From EverandLa Agenda 2030 Al Descubierto 2021-2050: Crisis Económica e Hiperinflación, Escasez de Combustible y Alimentos, Guerras Mundiales y Ciberataques (El Gran Reset y el Futuro Tecno-Fascista Explicado)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (5)
- Desigualdades: Por qué nos beneficia un país más igualitarioFrom EverandDesigualdades: Por qué nos beneficia un país más igualitarioNo ratings yet