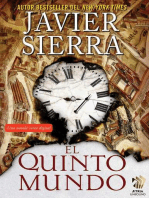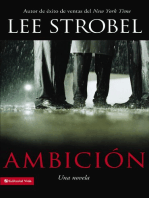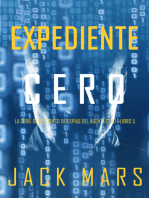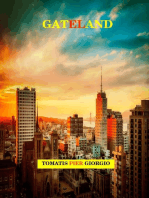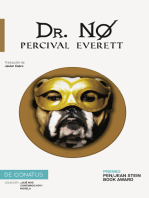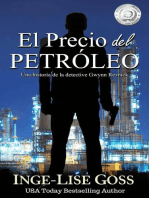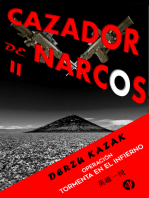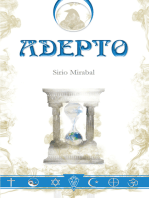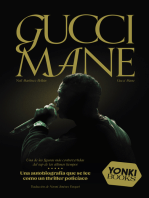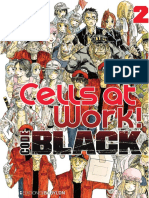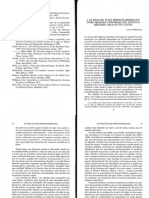Professional Documents
Culture Documents
El Cuarto Disparo, de Javier Lacomba
Uploaded by
Ediciones Babylon0 ratings0% found this document useful (0 votes)
257 views26 pagesConsigue esta obra completa en www.EdicionesBabylon.es
Sinopsis:
¿Y si Jacqueline Kennedy hubiera sido la víctima aquel fatídico 22 de noviembre de 1963? La historia de Estados Unidos hubiera sufrido un vuelco, cambiando el destino de los norteamericanos.
Eso lo saben bien el periodista de Los Angeles Herald Thomas Glass y su familia.
Lo sabe el asesino en serie que los acecha y que está oscureciendo con sangre el brillo de Hollywood, justo cuando la joven Annie Glass inicia una prometedora carrera como actriz guiada por un cazatalentos que guarda sus propios secretos.
Lo saben también aquellos que han intentado eliminar a Kennedy y han fracasado...
… y que quieren volver a intentarlo.
Original Title
El cuarto disparo, de Javier Lacomba
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentConsigue esta obra completa en www.EdicionesBabylon.es
Sinopsis:
¿Y si Jacqueline Kennedy hubiera sido la víctima aquel fatídico 22 de noviembre de 1963? La historia de Estados Unidos hubiera sufrido un vuelco, cambiando el destino de los norteamericanos.
Eso lo saben bien el periodista de Los Angeles Herald Thomas Glass y su familia.
Lo sabe el asesino en serie que los acecha y que está oscureciendo con sangre el brillo de Hollywood, justo cuando la joven Annie Glass inicia una prometedora carrera como actriz guiada por un cazatalentos que guarda sus propios secretos.
Lo saben también aquellos que han intentado eliminar a Kennedy y han fracasado...
… y que quieren volver a intentarlo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
257 views26 pagesEl Cuarto Disparo, de Javier Lacomba
Uploaded by
Ediciones BabylonConsigue esta obra completa en www.EdicionesBabylon.es
Sinopsis:
¿Y si Jacqueline Kennedy hubiera sido la víctima aquel fatídico 22 de noviembre de 1963? La historia de Estados Unidos hubiera sufrido un vuelco, cambiando el destino de los norteamericanos.
Eso lo saben bien el periodista de Los Angeles Herald Thomas Glass y su familia.
Lo sabe el asesino en serie que los acecha y que está oscureciendo con sangre el brillo de Hollywood, justo cuando la joven Annie Glass inicia una prometedora carrera como actriz guiada por un cazatalentos que guarda sus propios secretos.
Lo saben también aquellos que han intentado eliminar a Kennedy y han fracasado...
… y que quieren volver a intentarlo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 26
El contenido de esta obra es ficción.
Aunque contenga referencias a
hechos históricos y lugares existentes, los nombres, personajes, y
situaciones son ficticios.
Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, empresas
existentes, eventos o locales, es coincidencia y fruto de la imaginación
del autor.
©2018, El cuarto disparo
©2018, Javier Lacomba Tamarit
©2018, Diseño de portada: Celia Portillo Sanchis (Representada por
Ediciones Babylon)
©2018, Fotografía del autor: Miriam Fernández
Colección Noir, nº 3
Ediciones Babylon
Calle Martínez Valls, 56
46870 Ontinyent (Valencia-España)
e-mail: publicaciones@edicionesbabylon.es
http://www.EdicionesBabylon.es
ISBN: 978-84-16318-91-9
Depósito legal: V-504-2018
Printed in Spain
Imprime: ByPrint Percom, S.L.
Todos los derechos reservados.
No está permitida la reproducción total o parcial de cualquier parte de
la obra, ni su transmisión de ninguna forma o medio, ya sea electrónico,
mecánico, fotocopia u otro medio, sin el permiso de los titulares de los
derechos.
Para mi padre, y para todos los que me acompañan,
y me acompañarán, en el viaje de la vida
EL ROSA Y EL CUARTO DISPARO
Dallas, 12:47 de la mañana
El 22 de noviembre de 1963, Lee Harvey Oswald se olvidó de
la gravedad, pero, para su desgracia, la gravedad no se olvidó de
él.
Así lo atestiguaba la extraña postura en la que había quedado su
cuerpo, aplastado contra el asfalto. El agente Jerry Hill, junto con
otros miembros del Departamento de Policía de Dallas, observaba
en un corrillo la posición en la que el cadáver permanecía congelado
en el tiempo. Parecía uno de esos jeroglíficos egipcios, en los
que las extremidades se asemejan a las aspas de un ventilador
respecto al eje del torso.
Mientras la gente aún corría a su alrededor presa de la
confusión, el agente Hill se secó la frente con un pañuelo. Se
permitió unos segundos, al igual que los demás, para reflexionar
horrorizado ante la magnitud de lo que había estado a punto de
ocurrir. De lo que había ocurrido, en realidad. La catástrofe no
se había consumado, pero Hill estaba seguro de que lo acaecido
aquel día iba a dejar una cicatriz en su país.
El pañuelo de Hill atrapó sus siniestros pensamientos junto
con el sudor, y el agente se puso a trabajar. Subió a pie los seis
pisos del almacén de libros escolares de forma pesada y calma.
Tras él, el sheriff Bill Dekker y el capitán Fritz calculaban cada
pisada sin atreverse a ensuciar el aire con palabras.
―Asegurad la zona ―ordenó por fin el capitán Fritz―, cerrad
el perímetro e interrogad a los trabajadores. Sin más dudas.
―¿Y el área de la calle Elm y la plaza Dealey? ―preguntó
Hill.
―¿Eso no está cerrado ya?
Hill se encogió de hombros. ¿Qué más daba? El asesino estaba
muerto, y el presidente había sobrevivido gracias a un modesto
agente de policía que no podría recibir suficientes honores en
mil vidas por su hazaña.
Ahí estaba, sentado entre las cajas, con su rostro moreno y
anguloso, aún sin asimilar lo que había ocurrido unos pocos
minutos antes. Junto a él, de pie, la figura canosa e imponente del
fiscal del distrito Kenny Wade, que parecía no concederle siquiera
un respiro. Wade esperó a que el resto de los investigadores
estuvieran lo bastante cerca para oír al agente que había salvado
la vida del presidente John Fitzgerald Kennedy. Luego dejó unos
segundos más para que se apagaran los jadeos y resuellos de unos
investigadores poco dados al trabajo de campo.
―¿Puede decirnos su nombre, agente? ―inquirió Wade.
―Soy el agente J. D. Tippit, señor.
―Está bien, agente Tippit. ¿Puede aclararnos algo de lo que ha
ocurrido aquí hoy?
Tippit oteó a su alrededor y cruzó una mirada breve con la de
aquellos hombres que lo escrutaban como cuervos. Notó que le
faltaba el aire y carraspeó antes de hablar con la mayor claridad
posible:
―Verá, señor, esta mañana se me asignó estar en el perímetro
de seguridad de la plaza Dealey. La idea era que estuviera
patrullando mi zona de Oak Cliff, pero hubo una baja de última...
―Prosiga, Tippit ―le apremió el sheriff Dekker con los
ojos entrecerrados. El olor a cartón y papel inundaba la estancia
infestada de cajas y libros, y la ligera brisa que llegaba de la
ventana abierta no era elixir contra la tremenda opresión que se
percibía en aquel lugar.
―Estaba muy cerca del almacén de libros escolares, cerca de...
aquí, paseando entre la multitud ―continuó el agente―, cuando
se me ocurrió mirar arriba, hacia el cartel de Hertz de la azotea.
Ni siquiera sé por qué. Entonces, lo vi.
―¿Qué vio exactamente, agente? ―intervino Wade.
―Primero me pareció un destello fugaz que provenía del piso
sexto. Entonces me fijé un poco mejor y vi... el cañón. Dios mío,
vi el arma... La sacaba al exterior y luego la volvía a introducir,
como si estuviera ensayando la postura ideal o algo parecido.
Tuve que mirar dos veces, mi mente no asimilaba lo que estaba
viendo. Era algo alargado y negro que salía de una ventana. No
podía creer que fuera un rifle.
―¿Qué hizo entonces?
Tippit tardó un instante en contestar la pregunta del capitán
Fritz. En su interior bullía la eterna pregunta que no dejaría de
hacerse. ¿Y si hubiera sido más rápido? ¿Y si hubiera hecho algo
más?
―Corrí. Corrí y grité hasta desgañitarme ―dijo por fin―.
Busqué a algún compañero, pero yo era el más cercano. No había
tiempo para más. La comitiva del presidente ya estaba girando y
yo era el único que me había dado cuenta de la situación. Subí las
escaleras a saltos y, cuando estaba en el cuarto piso, escuché el
primer disparo.
En sincronía con las palabras de Tippit, el fiscal Wade levantó
el dedo índice mostrándolo al resto de investigadores. El primer
disparo. El primer disparo había alcanzado un árbol, muy alejado
de su objetivo. El disparo de la precipitación, el que puso a todo el
mundo en alerta. La primera bala, adelantada a su momento. Con
seguridad, Oswald escuchó a Tippit gritar al subir por las escaleras
y disparó sin apuntar siquiera. Pero, aun así, tuvo suerte. Con toda
la algarabía la detonación se había tomado por un petardo o un
reventón. Solo algunos agentes del servicio secreto más cercanos
al presidente, entre ellos el agente Clint Hill, se habían tomado
la situación en serio, interponiéndose entre Kennedy y el arma.
Pero la comitiva no se detuvo, y no había existido capacidad de
reacción suficiente para prepararse para el segundo disparo.
Un proyectil que llegó dos segundos después del primero.
―¿Cuándo escuchó el segundo disparo?
―El segundo y el tercero fueron casi uno solo, señor. Como
si fueran uno solo. Como si… ―Tippit cabeceó, inseguro―. En
fin, en ese momento ya ni siquiera sabía dónde me encontraba yo
mismo, ni de dónde venían los disparos.
Wade mostró dos dedos.
―El segundo disparo ―explicó Wade evocando los hechos―
alcanza al gobernador Connally. El agente Clint Hill ya ha
llegado a cubrir al presidente, pero el resto de agentes no han
sido tan rápidos. El tercer disparo ―y ahora muestra tres dedos―
atraviesa de manera limpia la chaqueta de Hill sin rozarle a él de
puro milagro e impacta en el vehículo. Una astilla rebota y da en
la mano al presidente, arrancándole parte de la falange del dedo
anular derecho.
―¿Llegó a verle realizar el cuarto disparo?
―Ocurrió justo cuando entré en la habitación ―explicó Tippit
ante la pregunta de Wade―. Justo entonces. Vi el retroceso. Ni
siquiera oí la detonación. No podía oír nada más que la respiración,
mi propia respiración que invadía mis oídos, como si los tuviera
taponados. Pero sí lo vi a él. Recobró su postura rígida tras el
retroceso del arma y luego se giró hacia mí. Yo estaba... Estaba
ahí parado ante ese loco. Tenía una mirada llena de rabia, como la
de un niño al que la travesura no le ha salido como quería. Pareció
dudar si apuntarme con el rifle, pero de pronto se levantó y sacó
una pierna por la ventana..., como si pensara que algo le esperaba
al otro lado. No sé describirlo de otra manera.
―¿Cree que quería matarse? ―preguntó Dekker, quien apenas
había intervenido hasta ese momento.
Tippit negó con la cabeza.
―No, no lo creo, señor. Creo que él pensaba que podía escapar
como si fuera Tarzán de los monos o algo así.
―Ya ―masculló Dekker por toda respuesta y miró por la
ventana, justo al punto donde una hora antes había estado el coche
del presidente.
―El maldito rosa ―dijo de pronto Dekker.
―¿Qué quiere decir? ―le preguntó Wade, aun sabiendo a qué
se refería el sheriff.
―Sitúate en el momento en que Oswald ha entrado en pánico,
y el presidente ya está protegido por los cuerpos de sus agentes.
Imagina que no sabes dónde apuntar, en qué objetivo gastar la
última bala. Porque en realidad todavía quieres dispararla, deseas
dispararla de verdad. Así que apuntas al color más visible. El rosa
de un vestido Chanel, que destaca como una maldita flor en la
nieve entre el negro de la maraña formada por el Servicio Secreto.
El fiscal Wade se sacó la mano del bolsillo mientras indicaba al
agente Tippit que su declaración había terminado. Sus dedos aún
formaban un número cuatro que no había sido necesario mostrar.
El sheriff Dekker lo había resumido a la perfección.
El rosa y el cuarto disparo.
LA FAMILIA GLASS
PETER
Los Ángeles, 10:57. 22 de noviembre de 1963
Peter Glass tenía sus pulmones funcionando a toda máquina
aquel mediodía de noviembre limpio y fresco. De hecho, no
los notaba. Ni siquiera sentía su peso, como le ocurriría a un
maduro fumador que persiguiera un autobús. Tampoco sentía sus
piernas, que formaban por la velocidad de sus movimientos una
composición borrosa imposible de distinguir.
Lo único que le quemaba era la noticia que llevaba en su boca.
La que había oído en la radio que llevaba colgada de un gancho
el hombre de la furgoneta de los helados. La noticia que le había
hecho tirar su sorbete de limón, dejando una mancha amarilla
sobre el pavimento.
Se sintió uno de esos astronautas en pleno entrenamiento que
son sometidos a grandes aceleraciones para probar los efectos
de la alta velocidad en su organismo, según contaba el Reader´s
Digest. Con su cabeza cortando el aire y sin nada que se pudiera
interponer en su camino. En poco tiempo se vería obligado a
correr tan rápido dos veces más; la segunda por miedo y la tercera
por desesperación. Pero la mañana del atentado de Dallas, su
combustible era un entusiasmo de la mayor pureza. Recordó que
el helado no lo había comprado a solas. Se había olvidado por
completo de su compañera de clase, Valerie. Peter tenía dieciséis
años y cierto éxito con las chicas. Compartía genética con su
hermana y, al igual que ella, tenía una buena mata de pelo rubio y
unos grandes e inteligentes ojos azules, que no eran violentados
por el resto de sus tranquilos rasgos. No estaba seguro de que eso
le fuera a ayudar a explicar a Valerie su estampida.
Pero tendría que entenderlo. Lo que había ocurrido requería
que se olvidase de todo lo demás para emular a Filípides en la
batalla de Maratón, portando el mensaje a la carrera. Él tenía que
transmitirlo. Lo llevaba en la sangre.
Tuvo la suficiente sensatez de limpiarse los pies antes de entrar,
conocedor del riesgo de que el rapapolvo de su madre no le dejara
abrir la boca. Y él tenía que soltar lo que sabía. Tenía que dar la
primicia antes de que la supiera su padre.
Allí estaría esperando su opinión pública, su familia. Su
hermana Annie, tres años mayor que él, con su encantadora
sencillez de «chica de al lado» sobre la que había puesto la
mirada algún agente de Hollywood de poca monta. Una mirada
demasiado penetrante y en sitios inapropiados, en opinión de
Peter y del resto de la familia. Ese concepto de familia incluía
a Richard, el novio de Annie. Aunque no les ataba la sangre,
las circunstancias no podrían haber sido más propicias para la
integración del atento Richard en el nido familiar, hasta un
punto en el que un obispo hubiera ya bendecido su relación de
convivencia casi matrimonial. Richard era periodista y subalterno
directo de Thomas, el patriarca, redactor de noticias locales del
periódico Los Angeles Herald.
Así se habían conocido, de hecho. Su propio padre había ejercido
de Cupido ―¿involuntario?― entre ambos, en las largas veladas
de documentos y café que jefe y subordinado compartían en casa
del primero, cuando la investigación periodística se atascaba. Y la
última vaya si se había atascado durante los dos últimos meses...
Pero entre las fotos de cabelleras rubias arrancadas e informes
con descripciones de cadáveres desenterrados, una relación había
surgido.
Al entrar en el comedor, Peter vio a su padre hablando por
teléfono y tomando notas en un rincón, y a su hermana ayudando
a su madre a poner la mesa. No pudo contenerse más:
―¡Han disparado al presidente Kennedy! ¡En Dallas!
Su padre se volvió y lo miró por encima de sus gafas redondas,
llevándose el dedo índice a los labios:
―Chisssssss... Lo sabemos. Estaba hablándolo con la
redacción.
Peter desvió la mirada al suelo con la sombra de la decepción
en el rostro. Su padre le sonrió y tapó el auricular con la mano al
decirle:
―Hoy tampoco has conseguido la exclusiva. Pero ha faltado
poco...
Thomas Glass estaba mucho más preocupado de lo que
aparentaba la sonrisa de complicidad que dirigió a su hijo, para
endulzarle la efímera derrota en un juego que para el muchacho
era muy serio: el de la vocación.
―Dios mío... Es terrible ―dijo Thomas Glass a su interlocutor
al otro lado de la línea―. ¿El presidente sabe lo de la primera
dama?
Peter Glass no podía oír a aquel que hablaba con su padre, pero
en su cabeza las líneas se sucedían como si las leyera en la crónica
del día siguiente.
«El presidente está siendo atendido en el Parkland Hospital
de Dallas de una herida limpia en la mano. Su estado no reviste
gravedad, pero la primera dama está siendo operada a vida o muerte
solo un piso más abajo del lugar donde él recibe las primeras
curas. Ha insistido en permanecer con su esposa, mientras los
médicos y el vicepresidente Johnson le intentan disuadir de que
no es una idea acertada.»
―Papá, el asesino... ¿Qué se sabe del tirador?
Annie había permanecido callada hasta el momento,
escuchando con los brazos cruzados a su padre. No estaban
encendidos ni la radio ni el televisor. Con toda probabilidad, la
casa de la familia Glass era el único lugar de Norteamérica en el
que había un silencio catódico sepulcral en aquellos instantes. Su
padre era el medio más fiable y no necesitaban otro.
―Ha caído. Al parecer se ha precipitado él mismo al vacío
desde el sexto piso donde estaba apostado ―contestó Thomas
tras colgar―. Están intentando identificar a ese hijo de la...
―¡Thomas! ―le riñó su esposa―. ¡En esta casa no se habla
así ni siquiera de ese sujeto! Ya ha hecho bastante mal por un
día. No hagas que además sea la excusa para maleducar a los
chicos. Jamás te he visto emplear una expresión malsonante con
tus lectores, así que mucho menos bajo mi techo.
Thomas se mordió la lengua. No había espacio para discutir
con su esposa. Una mujer fuerte y segura de sí misma, llena
de sentido común y de una belleza etérea que habían heredado
sus dos hijos. Le convencía más con sus silencios que con sus
palabras. Era su conciencia y su brújula moral, además del
amor de su vida desde hacía veinte años. El hecho de haberla
conocido en unas circunstancias límite, que permanecían como
un misterio no compartido fuera de su lecho, no era obstáculo
para el agradecimiento que sentía hacia ella. Betty había criado
a Peter y Annie mientras él prosperaba en su profesión, nadando
entre tiburones en el mar de la pesquisa. Y seguía conservando su
belleza y su secreto. El secreto que solo ella y Thomas conocían.
A Thomas, los poderosos, como a tantos de su profesión, le
habían tentado para tenerlo a su favor. El rigor del redactor jefe y
su ética periodística le habían llevado a devolver con discreción
los regalos, las invitaciones y las tarjetas de las prostitutas de
lujo introducidas en el bolsillo de la chaqueta que le ponían en
su camino. Hacerlo no le había costado ningún esfuerzo. Solo
había algo que le causaba terror: el día en que las caricias se
tornarían amenazas; el día en que la tarjeta con carmín de labios se
transformara en el dedo meñique de su hijo, o en la oreja de su hija.
Entonces, no tenía la más mínima duda, toda su profesionalidad
e integridad se vendrían abajo. No, ni la menor duda. Su familia
estaba por encima de todo, incluyendo su profesión. Por encima
de cualquier cosa, y Thomas tenía la completa seguridad de que
el día que eso ocurriera, justo en el momento en que aquellos
que le quisieran controlar conocieran su debilidad, dejaría de ser
periodista.
Annie Glass ni siquiera era consciente, mientras ponía los
cubiertos, de la preocupada contemplación de su padre por cosas
que jamás habían llegado a ocurrir. Por su parte, Annie no había
compartido con Peter la vocación por el oficio de periodista. No
había encontrado la emoción de aquel al juntar letras negras y
pegarlas en un fondo blanco para que pudieran remover las
conciencias. Ella era más como su madre, que despegaba los pies
de la realidad de los noticiarios para encerrarse en la caja oscura
llena de magia que es la sala de un cine. Annie Glass quería ser
actriz. La mejor actriz de Hollywood de su época, nada menos.
Ella consideraba que si iba a caer, si tenía que estrellarse, sería a
lo grande. Pero que lo peor que podía hacer era limitar sus sueños.
Y tenía un plan para conseguirlos. Un plan tejido de constancia y
atrevimiento.
Cuidado con lo que deseas, Annie.
Todas las miradas cruzadas entre los miembros de la familia
Glass confluyeron en el repentino temblor del teléfono al sonar
de nuevo. Thomas Glass contestó y, tras menos de un minuto en
el que gobernó el silencio, el periodista tan solo dijo dos palabras
antes de colgar:
―Voy enseguida.
Su semblante proyectaba una sombra que no cuadraba con la
amplia luz que atravesaba los ventanales.
―Papá, ¿qué ha ocurrido? ―preguntó Peter.
―Me han informado de que la primera dama acaba de
morir y que el presidente Kennedy se trasladará de inmediato
a Washington en el SAM 26000. Y... Y los informadores que lo
han visto dicen que la mirada de Kennedy está llena de pena y
rabia. Me da miedo un hombre con esa mirada. Más tratándose
del hombre del botón nuclear.
THOMAS
El repiqueteo incesante de las máquinas de escribir recibió a
Thomas Glass cuando llegó a la redacción del Los Angeles Herald.
Era un sonido que al actual redactor de sucesos del rotativo le
relajaba de una manera que no sabía explicar. Significaba trabajo,
y ese trabajo implicaba esfuerzo, el ir detrás de una pista, la
investigación de la veracidad de una fuente. Significaba, al fin y
al cabo, la noticia. Y aquel día, en días como aquel, Glass y los
suyos eran guardianes de lo único seguro a lo que se podía aferrar
la ciudadanía en momentos de zozobra: la verdad de los hechos.
El tableteo de las teclas se combinaba con el timbre del
teléfono y un vocerío constante acompañado de precipitadas
carreras. En la cabeza de Thomas se agolpaban las posibles
consecuencias del atentado de aquella jornada. Sentía miedo.
Admiraba a Kennedy. Había votado por él y, al mismo tiempo,
el joven presidente siempre le había dado cierta mala espina.
Valoraba sus buenas maneras, su inteligencia, su aparente deseo
de cambiar la inmutable estructura de lo establecido. Pero otras
cosas no le habían gustado tanto. Le parecía un hombre con poca
solidez en sus principios. El presidente Eisenhower, el héroe
de guerra, había tomado muchas decisiones equivocadas en su
opinión, pero al menos esas decisiones estaban basadas en unos
férreos cimientos morales. Y el propio Ike era consecuente con
ellas, las llevaba hasta el final. Sin embargo, Kennedy se guiaba
mucho más por impulsos, por corazonadas, por la oportunidad del
momento. Como en la Bahía de Cochinos, como en las propias
cuestiones de los derechos civiles. A Thomas todo le parecía una
política de gestos, pero no de actos. Cuando se trataba de llevar
a cabo auténticas acciones y dejar de valerse de los discursos de
Sorensen, a Jack Kennedy y a su hermano les costaba mucho más
remangarse la camisa. En ese aspecto, Kennedy no le parecía
confiable. Su instinto le decía que una personalidad así era la que
predominaba en los reyes absolutistas: inseguridad, una tremenda
inseguridad que se podía convertir, en un momento dado, en una
paranoia desmedida de consecuencias imprevisibles.
Por desgracia, la personalidad humana, con sus rincones más
polvorientos, era algo con lo que Thomas se había tenido que
familiarizar en los últimos tiempos por culpa del asunto que le
había unido a Richard Pol: el Apache.
Pero, con todo lo que estaba pasando, Thomas Glass sabía que
ese tema tendría que esperar.
Encaminó sus pasos a la mesa del redactor jefe, John Miller.
Apenas podía vislumbrar las grandes gafas de pasta que ocupaban
gran parte de su rostro, arrugado como una patata vieja y coronado
por un pelo grisáceo peinado hacia atrás. Pero Miller, más allá del
humo de su apestoso puro, era un lince listo. Muy listo.
―Hola, Millie. Vaya lío, ¿eh? ―dijo Glass a modo de saludo
mientras tomaba asiento en la silla situada frente a Miller.
También tomó aire para soportar un poco más el pestilente humo
que bailaba alrededor de su cara.
―Ya lo puedes jurar. Es una desgracia nacional, aunque podría
haber sido peor... O no, depende de a qué nivel gubernamental
preguntes. ―Miller dio una nueva calada al puro antes de
continuar―: Pero en lo que a mí respecta, Johnson tendrá que
seguir esperando, a Dios gracias.
―¿A Dios gracias, Millie? No estoy tan seguro. ¿Y ahora,
qué? ¿Cuál será la reacción del presidente? ¿Una caza de brujas?
Miller volvió a dar otra calada, y su humo dibujó círculos en
el cargado ambiente de su despacho. Demoró unos segundos su
respuesta:
―Es cierto. Kennedy es un obstinado obsesivo. Va a remover
cielo y tierra para averiguar lo que ha pasado, no sé si por su
esposa o por lo cerca que ha estado de caer él mismo. Se le metió
en la cabeza lo de aquel estudiante en Misisipi, ese tal Meredith,
y casi provoca una segunda guerra civil. Las tuvo bien tiesas
a la hora de acorralar a los rusos, jugando al gallina como un
adolescente montado en su coche, y casi nos lleva a una guerra
nuclear. Tan cerca estuvimos de los gusanos como él de recibir
hoy un balazo en la cabeza. Lo malo es que coincido contigo
en que su obstinación proviene en el fondo de su inseguridad,
ya lo hemos hablado muchas veces. El tema es... Su asesino
frustrado ha muerto. Si su identificación resulta un callejón sin salida,
¿a quién o quiénes va a culpar? ¿A los rusos? ¿A los nuestros? ¿A
quién?
―No lo sé ―respondió Glass―. Pero sea quien sea, puede
darse por bien jodido. Lo que espero es que no se lleve a la nación
con él en el camino.
Un golpe de nudillos de Richard Pol interrumpió la reflexión
de los dos compañeros. Mostraba su amplia sonrisa, blanca y
perfecta, enmarcada en un rostro de ojos grandes y claros y que
adornaban dos pómulos que parecían cincelados. Todo un adonis,
cuyo atractivo físico no mermaba una extraordinaria perspicacia
e instinto a la hora de seguir una noticia. Por el momento no era
Ernest Hemingway a la hora de desarrollar sus artículos, pero eso
tenía cura. Se llamaba tiempo.
Aunque Thomas lo supervisaba, aún se dejaba llevar por el
motor de su juventud y capacidad de análisis, algo que había
demostrado de forma sobrada en su última serie de artículos sobre
el Apache. A Thomas y a Richard les constaba que los policías
encargados de la investigación eran sus primeros lectores, en
especial el detective de homicidios al mando de la investigación:
Angel Chapelle.
―Señor Miller, señor Glass...
―Sí, Richard, adelante. Toma asiento ―ofreció Miller
señalando la única silla libre, aunque Richard tuvo que apartar
unos expedientes para no aplastarlos.
―Han identificado al tirador. Se trata de un tal Lee Harvey
Oswald ―informó Richard sin más preámbulo.
Los dos veteranos informadores se miraron. No habían oído
ese nombre en toda su vida.
―¿Qué se sabe de él? ―preguntó Glass.
―Poco, por el momento. Un tirador tan malo en los Marines
que no hubiera acertado al arcoíris. Eso podría explicar su falta
de acierto con un rifle de mira telescópica en el primer disparo.
Desertó a Rusia en el 59 y se casó con una muñequita llamada
Marina. Parece que era demasiado comunista incluso para los
propios rusos y nos lo enviaron de vuelta en el 62.
―Genial, lo que decíamos ―dijo Glass con una mueca―.
Conexión comunista. El presidente puede ir a por los rusos. Puede
tomar su vuelta como un Caballo de Troya de Jrushchov. No pinta
bien.
―No te precipites, Thomas. Habrá que esperar al discurso de
esta noche. No creo que los Kennedy se atrevan a pegar cabezazos
contra el telón de acero tan rápido. Puede que estén cabreados y
seguro que van a reaccionar, pero supongo que lo harán de una
forma más... periférica y sutil.
―Hablando de esperar… ―planteó Richard―. Supongo que
esto nos tendrá a tiempo completo unos días, pero he encontrado
una posible fuente que conecta un lugar común que atañe a las
tres víctimas halladas. No creo que eso pueda esperar.
―Lo tenemos presente, Richard, pero un acontecimiento como
el que ha ocurrido hoy me parece lo bastante relevante como para
aplazar cualquier otra cosa ―contestó Miller.
―Las víctimas podrían no estar de acuerdo con eso ―repuso
Richard, y tanto Miller como Thomas se sorprendieron de su
descaro. Pero no les desagradó del todo―. Ya van tres, que se
sepa, y la policía no parece muy centrada. Casi siguen el rastro que
vamos dejando nosotros. Hemos buscado lugares, costumbres,
modos. Estamos trazando los bordes de la verdad al precio de
tres víctimas. No me gustaría que se pagaran más. Cada día veo
a alguien que me recuerda lo importante que es revelar la verdad.
Hubo un silencio pesado en la sala que cortó Miller:
―Entiendo vuestro interés en esto, y eso me preocupa. No
podéis perder el rumbo de la investigación. Si es tan importante
e inaplazable, visitad ese lugar, hablad con posibles fuentes y
volved cuanto antes a lo que ahora nos desborda.
Thomas Glass había permanecido callado. A él también le
interesaba seguir la investigación por algo más que el mero interés
informativo, pero no le hacía la más mínima gracia que Richard
hubiera sido tan transparente al respecto.
Glass abandonó con Richard el despacho del director Miller,
y no habían dado más de unos pocos pasos cuando agarró del
hombro a su joven compañero hasta encararlo.
―Eso ha sido un error, Richard. Aunque Miller lo imagine, has
de ser más sutil. No puedes poner en duda tu propia objetividad a
la hora de investigar la noticia. Si la fastidiamos lo más mínimo,
le das mecha a Miller para no tener que demostrar flexibilidad
alguna.
―¿Objetividad? ¿Sutileza? ―dijo Richard con una firmeza
respetuosa. No rehuía la mirada―. No, Thomas, no las tengo, al
menos no todo lo que debería. Pero las suplen las ganas de que se
descubra la verdad antes de que sufran más personas.
―¿Te crees que yo no tengo ganas de que lo atrapen? ¿Que no
tengo miedo?
―Thomas, con todos los respetos, tengo mucha mejor
consideración por ti que por el señor Miller. Tres víctimas, que
sepamos; rubias, altas, delgadas, con los ojos azules y aspirantes
a actriz buscando sus primeros papeles. ¿Crees por un momento
que, sabiendo como sabe que Annie es tu hija, Miller piensa que
hay objetividad en este asunto?
―Sí, maldita sea. Tienes razón, lo sabe. Pero las palabras, y
tú ya debes empezar a saberlo, son unas enemigas mucho peores
que los presentimientos. Sobre todo para los que las pronuncian.
―Vale, dejémoslo así, por favor. No volverá a pasar, pero
necesito que me acompañes.
―¿No puede ir la policía? ―objetó Thomas.
―Thomas, la policía ya ha ido. Y ha sido incapaz de sacar
nada salvo vaguedades.
―¿Cuál es tu fuente, Richard?
Una mirada fija fue la única respuesta.
―¿Cuál es tu fuente? ―repitió Thomas.
―El detective a cargo del caso, Angel Chapelle.
Thomas se mesó los cabellos.
―Genial, la policía... La que no saca nada salvo vaguedades.
―No tiene testimonios, pero Chapelle ha acertado conectando
a las tres víctimas conocidas con un mismo lugar. Y hay más
desapariciones.
Richard remató la frase en voz baja, pero su rabia estaba
latente:
―Maldita sea, hay conexión... Conducirá a la verdad, Thomas.
A que se conozca la verdad…
Thomas miró a un punto perdido del pasillo dibujando una
mueca. El detective Angel Chapelle, el encargado del caso, era
un cabezota, pero tenía instinto. Su resolución del caso Hanscom
cuando era solo un patrullero lo había demostrado con creces. La
pista podía ser buena.
―Está bien, iremos a echar un vistazo ―aceptó Thomas por
fin―. Pero harás lo que yo te diga. Y si no sacamos nada, se
lo dejamos a la policía. No somos detectives, Richard. No es
negociable.
Richard no replicó, y solo produjo un leve asentimiento. Ambos
periodistas siguieron su camino, y Thomas Glass, mientras se
enteraba de los detalles del plan de Richard para el día siguiente,
no pudo evitar evocar en un fotograma mental la imagen de un
nuevo cadáver hallado con los signos distintivos del Apache, pero
esta vez con el rostro de su hija.
EL DISCURSO
Discurso presidencial televisado en la noche del 22 de no-
viembre de 1963
«Buenas noches, conciudadanos.
Como presidente y como hombre, me dirijo a todos ustedes en
este momento de dolor y pena para toda la nación, cuando el alma
de mi esposa ya vela por todos nosotros.
La bala que hoy ha arrebatado la vida de mi mujer, alejándola
de mi corazón y de todos los habitantes de este gran país, no solo
ha sido disparada por la mano de un hombre. Ha sido disparada
por una idea. Una idea que se contrapone a cualquier valor que
defendemos. Que se opone a la libertad. La misma libertad por la
que este país ha luchado y ha perdido a sus hijos durante todos
estos años. No fue el diálogo, sino la firmeza de nuestras ideas y
de nuestras acciones a la hora de hacer lo correcto, de defender
aquello en lo que creemos, lo que nos trajo los éxitos de Laos,
Berlín y Cuba. Han sido nuestras acciones las que han permitido
que nos erijamos como los defensores y paladines de la libertad,
como su última línea de defensa.
Por eso, la idea que ha matado a mi esposa, la idea que de-
fiende el comunismo de un planeta sin libertad, no prevalecerá ni
hoy ni nunca. Ni en Estados Unidos ni en Europa ni en África, ni
desde luego lo hará en Asia. No podemos dejar que el comunismo
domine y controle el continente más grande del mundo. Y esa es
una lucha por la que mi esposa, la primera dama, no habrá dado
su vida en vano. No podemos perder Asia. No podemos perder
Vietnam. Esa es una pelea que se está dando mientras me ven
desde sus casas, y en la que podemos hacer mucho más. Anuncio
que en las próximas fechas se incorporará un nuevo contingente
de setenta mil hombres que apoyarán a Vietnam del Sur en su
loable lucha por permanecer libres y controlar su propio destino.
Se ha acabado la época de la ingenuidad, de la esperanza en
que el leopardo cambiaría sus manchas. Reconozco aquí y ahora
que hubo un tiempo no tan lejano en el que abrigué una mínima
esperanza de que eso sería posible. En algún lugar de mi corazón
siempre me preguntaré si ese vano deseo le ha costado la vida...
a Jackie. Pero su sangre derramada me recordará con fuerza
que lo que está en juego no es la seguridad de un planeta, no
es el bienestar global. Lo que está en juego es la degradación
moral de este mundo, el riesgo de un emponzoñamiento tal que
mejor sería que desapareciera antes de que a sus habitantes les
fuera arrebatada su alma y quedaran como entes abstractos y sin
sentimientos.
No lo permitiré. Y mando ahora un mensaje a todos aquellos
que se oponen a nuestras ideas y a nuestro derecho a querer
vivir una vida libre. En este país, en esta generación, somos, por
destino más que por voluntad propia, los vigilantes de los muros
de la libertad mundial. No nos tembló el pulso antes y no nos
temblará ahora. No permaneceremos pasivos ante la agresión.
Seremos nosotros los que desactivaremos la amenaza antes de
que la amenaza acabe con nosotros.
Dondequiera que esté y tenga la bandera que tenga.
Buenas noches, y recen por el alma eterna de mi esposa».
You might also like
- Benito MussoliniDocument11 pagesBenito Mussolinidcea103No ratings yet
- Leonard Kosichev La Guitarra yDocument250 pagesLeonard Kosichev La Guitarra ytTTNo ratings yet
- La Dama de Hierro - AnálisisDocument16 pagesLa Dama de Hierro - AnálisisAndrea Nicole Matias PachasNo ratings yet
- Breve Historia Del Neoliberalismo (Susan George)Document9 pagesBreve Historia Del Neoliberalismo (Susan George)Alex SierraNo ratings yet
- Margaret Tatcher y Ronald ReaganDocument4 pagesMargaret Tatcher y Ronald ReaganLucía TableNo ratings yet
- Mi Encuentro Con Horacio Salgán - SolareDocument2 pagesMi Encuentro Con Horacio Salgán - SolareAyelén HachurNo ratings yet
- Historia de La Fotografia en EspañaDocument5 pagesHistoria de La Fotografia en EspañaJennifer HvNo ratings yet
- Nuevo Orden MundialDocument2 pagesNuevo Orden MundialNeyeska RieraNo ratings yet
- Buenos Aires, Ciudad de Dicotomías: Un Recorrido Por Su HistoriaDocument22 pagesBuenos Aires, Ciudad de Dicotomías: Un Recorrido Por Su Historiahabitusb0% (1)
- Biografia Leonardo DavinciDocument1 pageBiografia Leonardo DavinciMaria Luisa Murciano MorteNo ratings yet
- 034 Isaac Asimov - Viaje AlucinanteDocument163 pages034 Isaac Asimov - Viaje AlucinanterefrushNo ratings yet
- El Quinto mundo: Una novela corta digitalFrom EverandEl Quinto mundo: Una novela corta digitalRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (3)
- Traducción Por: @WICKEDMINYARD @shdowtear @minyardtear @minyardsickness @blxckthoDocument260 pagesTraducción Por: @WICKEDMINYARD @shdowtear @minyardtear @minyardsickness @blxckthopark.heeso0wNo ratings yet
- Soy Tu Hombre Del Saco: Una Historia Del Condado De SardisFrom EverandSoy Tu Hombre Del Saco: Una Historia Del Condado De SardisNo ratings yet
- Migajas: FBI Hynreck y el Club de Pesca de Montana, #2From EverandMigajas: FBI Hynreck y el Club de Pesca de Montana, #2Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Expediente Cero (La Serie de Suspenso de Espías del Agente Cero—Libro #5)From EverandExpediente Cero (La Serie de Suspenso de Espías del Agente Cero—Libro #5)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- El misterio de la telaraña delatora: Los casos del inspector RathboneFrom EverandEl misterio de la telaraña delatora: Los casos del inspector RathboneNo ratings yet
- Asimov, Isaac - Viaje AlucinanteDocument208 pagesAsimov, Isaac - Viaje Alucinanted-fbuser-12778579No ratings yet
- El comisario Marquanteur y el dragón de Marsella: Francia thriller policiacoFrom EverandEl comisario Marquanteur y el dragón de Marsella: Francia thriller policiacoNo ratings yet
- El inocenteFrom EverandEl inocenteMaribel De JuanRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (501)
- Gucci Mane: Una de las figuras más controvertidas del rap de los últimos tiemposFrom EverandGucci Mane: Una de las figuras más controvertidas del rap de los últimos tiemposNo ratings yet
- La Noche Del Miedo - Iker JimenezDocument301 pagesLa Noche Del Miedo - Iker JimenezQuin Dia Més Béstia100% (4)
- El Arma AniquiladoraDocument113 pagesEl Arma AniquiladoraElisa VicondoNo ratings yet
- La viuda embarazadaFrom EverandLa viuda embarazadaJesús Zulaika GoicoecheaRating: 3 out of 5 stars3/5 (127)
- Fake Strange Fake 2Document15 pagesFake Strange Fake 2Ediciones BabylonNo ratings yet
- Cells at Work CODE BLACK - 2Document11 pagesCells at Work CODE BLACK - 2Ediciones BabylonNo ratings yet
- Persona 5 Vol.1Document12 pagesPersona 5 Vol.1Ediciones BabylonNo ratings yet
- El Día en Que Prendimos FuegoDocument10 pagesEl Día en Que Prendimos FuegoEdiciones BabylonNo ratings yet
- Amor Enmascarado ScribdDocument10 pagesAmor Enmascarado ScribdEdiciones Babylon100% (1)
- Persona 5, Vol.2Document10 pagesPersona 5, Vol.2Ediciones BabylonNo ratings yet
- Fate Stay Night 9Document10 pagesFate Stay Night 9Ediciones BabylonNo ratings yet
- Tripa Siempre Habrá 8 Previa OkDocument15 pagesTripa Siempre Habrá 8 Previa OkEdiciones BabylonNo ratings yet
- Fate GO 9 ScribdDocument12 pagesFate GO 9 ScribdEdiciones BabylonNo ratings yet
- Siempre Habrá Otra Oportunidad - 7Document12 pagesSiempre Habrá Otra Oportunidad - 7Ediciones BabylonNo ratings yet
- Mi Guia Demoniaca2Document11 pagesMi Guia Demoniaca2Ediciones BabylonNo ratings yet
- Chan Prin 6Document9 pagesChan Prin 6Ediciones BabylonNo ratings yet
- Stellar Demon GuitarDocument10 pagesStellar Demon GuitarEdiciones BabylonNo ratings yet
- Tripa Fate Stay Night 8 PreviaDocument13 pagesTripa Fate Stay Night 8 PreviaEdiciones BabylonNo ratings yet
- Fate Stay Night 5Document14 pagesFate Stay Night 5Ediciones BabylonNo ratings yet
- BlackbirdDocument18 pagesBlackbirdEdiciones BabylonNo ratings yet
- Qué Torpe Eres, Ueno 8Document13 pagesQué Torpe Eres, Ueno 8Ediciones BabylonNo ratings yet
- Tripa Fate Stay Night 7Document12 pagesTripa Fate Stay Night 7Ediciones BabylonNo ratings yet
- Con Mi Gaucho 4Document16 pagesCon Mi Gaucho 4Ediciones Babylon100% (1)
- Fate GO 8Document11 pagesFate GO 8Ediciones BabylonNo ratings yet
- Fate GO 6Document10 pagesFate GO 6Ediciones BabylonNo ratings yet
- Cells 6Document10 pagesCells 6Ediciones BabylonNo ratings yet
- Mi Guía Demoníaca de Asakusa - 1Document13 pagesMi Guía Demoníaca de Asakusa - 1Ediciones BabylonNo ratings yet
- Que Torpe Eres Ueno 7Document14 pagesQue Torpe Eres Ueno 7Ediciones BabylonNo ratings yet
- BLOG. Vol. 3Document21 pagesBLOG. Vol. 3Ediciones Babylon100% (1)
- Siempre Habrá Otra Oportunidad 6Document12 pagesSiempre Habrá Otra Oportunidad 6Ediciones BabylonNo ratings yet
- Chan Prin 5Document10 pagesChan Prin 5Ediciones BabylonNo ratings yet
- Cells 5Document10 pagesCells 5Ediciones BabylonNo ratings yet
- Fate Stay Night 4Document11 pagesFate Stay Night 4Ediciones BabylonNo ratings yet
- El Fantasma de AgostoDocument17 pagesEl Fantasma de AgostoEdiciones BabylonNo ratings yet
- Unidade 4. MARICHAL, C. (Espanhol) El Peso de Plata Hispanoamericano Como Moneda Universal Del Antiguo Régimen (Siglos XVI A XVIII)Document20 pagesUnidade 4. MARICHAL, C. (Espanhol) El Peso de Plata Hispanoamericano Como Moneda Universal Del Antiguo Régimen (Siglos XVI A XVIII)Leonardo MarquesNo ratings yet
- Canta Lengua Jubilosa AcordesDocument2 pagesCanta Lengua Jubilosa AcordesCharles Albert Esquivel Espinoza100% (1)
- Ultimo Cro PDFDocument1 pageUltimo Cro PDFJILDER CAMPOS GONZALESNo ratings yet
- El Noi Del SucreDocument3 pagesEl Noi Del SucreKarol Castro SernaNo ratings yet
- Sig Fox ConsultaDocument3 pagesSig Fox ConsultaJazz PrunaNo ratings yet
- Exposición de Examen Final de Vias de Comunicación 2Document76 pagesExposición de Examen Final de Vias de Comunicación 2Jorge FrancoNo ratings yet
- Plan Estratégico Caracas 2020Document13 pagesPlan Estratégico Caracas 2020Adriana MosqueraNo ratings yet
- Zaida Muxi - Habitar El PresenteDocument4 pagesZaida Muxi - Habitar El PresenteMarco Tulio Santos Leal100% (1)
- Actividad Taller UNE 66177. Francisco Manuel López RuizDocument7 pagesActividad Taller UNE 66177. Francisco Manuel López RuizJaime RDNo ratings yet
- Informatica Juridica Numero 2Document25 pagesInformatica Juridica Numero 2Yhonatan Jose Samayoa GonzalezNo ratings yet
- Semana 13-EcologíaDocument18 pagesSemana 13-EcologíaADRIANA CECILIA TROYA HUAMANNo ratings yet
- MANU Interfer-MicraDocument50 pagesMANU Interfer-MicraThomas PezzolanoNo ratings yet
- Evaluaciones Plan de Lección Diaria Clase 5toDocument167 pagesEvaluaciones Plan de Lección Diaria Clase 5toZuly DiazNo ratings yet
- Divorcio Filiacion y Patria PotestadDocument9 pagesDivorcio Filiacion y Patria PotestadRenzo CanevaroNo ratings yet
- Contrato de TrabajoDocument2 pagesContrato de TrabajoBenja CepedaNo ratings yet
- Boe 70 2022 4613Document84 pagesBoe 70 2022 4613caminante992997No ratings yet
- Foro Administracion de Operaciones 1Document6 pagesForo Administracion de Operaciones 1Paul Saavedra PacherrezNo ratings yet
- Examen MIR 2018Document57 pagesExamen MIR 2018shadi m100% (6)
- Normas Construccion Puerto Mocoli Total PDFDocument35 pagesNormas Construccion Puerto Mocoli Total PDFLucho NeiraNo ratings yet
- 3° Proyecto Desarrollo Sostenible - II Semestre 2022Document6 pages3° Proyecto Desarrollo Sostenible - II Semestre 2022Luis Alejandro GranadosNo ratings yet
- Instalaciones ArtisticasDocument2 pagesInstalaciones ArtisticasAndy Ivonne100% (1)
- Cartilla Números EnterosDocument7 pagesCartilla Números Enterosf excelNo ratings yet
- Texto Estudiante Mat 3º Sumo Primero Tomo 2Document104 pagesTexto Estudiante Mat 3º Sumo Primero Tomo 2Gerardo Castillo100% (1)
- Foto TematicoDocument6 pagesFoto TematicoAnthony HERRERANo ratings yet
- Catalogotecnico 170614174300 PDFDocument28 pagesCatalogotecnico 170614174300 PDFJuan Camilo Méndez MartínezNo ratings yet
- Cuál Es La Diferencia Entre Alabanza y AdoraciónDocument2 pagesCuál Es La Diferencia Entre Alabanza y AdoraciónOscar DorantesNo ratings yet
- Terapia de Lenguaje - EnsayoDocument10 pagesTerapia de Lenguaje - EnsayoArturoAntonioNo ratings yet
- El Segundo Gobierno de Fernando BelaundeDocument6 pagesEl Segundo Gobierno de Fernando BelaundeMelek CuevaNo ratings yet
- Cámaras de Seguridad o CCTV Por InternetDocument12 pagesCámaras de Seguridad o CCTV Por InternetwillsanchNo ratings yet
- Folleto - Plan Integral - MEDISANITAS PDFDocument10 pagesFolleto - Plan Integral - MEDISANITAS PDFAndrea QuijanoNo ratings yet