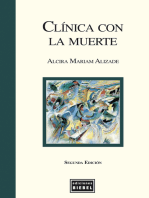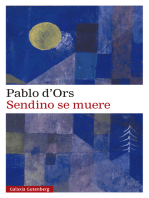Professional Documents
Culture Documents
1enterrar A Los Muertos
Uploaded by
Nacho0 ratings0% found this document useful (0 votes)
34 views16 pagesOriginal Title
1Enterrar a los muertos.docx
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
34 views16 pages1enterrar A Los Muertos
Uploaded by
NachoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 16
ENTERRAR A LOS MUERTOS
EJERCICIO DE LA MISERICORDIA
Enterrar a los muertos es una de las obras cor-
porales señaladas en la tradición de la Iglesia. En
este texto intentaré explicitar el sentido y las for-
mas concretas de ejercitar, hoy, esta tarea de la
misericordia. Me servirá de referencia mi
experiencia de acompañamiento a las familias en
el momento de su despedida en la sala del
sanatorio donde velan el cadáver. El difunto
queda reducido a su pobreza más radical. San
Francisco de Sales subrayaba el hecho de que
«acompañar y rezar por los muertos es uno de los
mayores actos de caridad hacia el prójimo».
LA MUERTE EN RETIRADA
La palabra cristiana sobre el morir y la muerte
ofrece, frente a cualquier pesimismo, numerosas
variaciones. Pero la predicación cristiana se en-
frenta hoy, como Pablo en el areópago, a formas
refinadas de escepticismo. Reducido cada día más
el horizonte de trascendencia, parece querer
imponerse de nuevo una actitud resignada que,
una vez sentada la condición inevitable y natural
del morir, pretende conjurar la angustia que
genera maquillando su apariencia y desterrando la
muerte del mundo de la palabra. Somos inca-
paces de hablar abiertamente con los demás de
algo que, por nuestra parte, hemos desplazado a
la trastienda de la conciencia.
Por una parte, se disimula la muerte anun-
ciada, se puede ocultar la enfermedad o tranqui-
lizar hipócritamente al enfermo; se abandonan los
rituales de tránsito, que ayudan a neutralizar la
angustia y dejan un espacio disponible para
vivencias más esperanzadas; sólo sabemos estar
ante y con el enfermo, mudos, incapaces de
transmitirle un aliento de esperanza, de nombrar
ante él a Dios, de rezar y de confesar con él nues-
tra fe en la bondad de la mano que lo espera para
acogerlo.
Y esto nos orienta hacia la segunda conse-
cuencia de la situación actual para las personas.
Hoy el individuo camina solo frente a su destino
mortal. Incapaz de reconocer sus propios límites,
ahuyenta de sí la figura espectral de la muerte
ajena para no verse obligado a elaborar personal y
socialmente la imagen de su propio fin. El final
del curso de la vida está en general marcado por
el aislamiento, incluso físico, recluyendo a la
persona para morir en un hospital, una unidad del
dolor o una residencia, dejando con frecuencia al
moribundo en sus últimos momentos en total
desarraigo de lo que fueron sus apoyos vitales y
existenciales, incluyendo entre ellos también los
religiosos. Vivimos no para la eternidad, sino
como si fuésemos eternos aquí, absortos y
ocupados en el presente, sin pensar en nada
trascendente.
Nuestra sociedad está enferma y una de las
cosas que necesita para sanar es aprender de nue-
vo a morir con dignidad. Ni siquiera las institu-
ciones religiosas se han salvado de esta deriva.
Muchos de los ritos que antes preparaban a mo-
rir y a aceptar la muerte han desaparecido sin ser
sustituidos por otros, o se desplazan ahora a la
celebración de los funerales. El ritual de despe-
dida se ha convertido en conjuro de su angustia
para los próximos que continúan vivos.
1
Aunque la muerte es nuestro porvenir más
cierto, preferimos mirar para otro lado como si
no fuese con nosotros. La muerte es un trance
obligatorio paras liberarnos de lo perecedero y
quedarnos solo con lo esencial, nos empuja ha-
cia nuestro verdadero destino. El gran desafío al
que nos enfrentamos personal y colectivamente
1 es al «sueño de la inmortalidad».
EL CUERPO DEL DIFUNTO ¿DESECHABLE?
Cuánta resistencia a ver el cadáver del ser
querido en las salas. Cuando invito a los fami-
liares a acercarse en torno al difunto para formu-
lar la despedida, muchos se excusan y prefieren
situarse a una prudente distancia para quedarse
con la imagen anterior a la muerte.
El poeta estadounidense Thomas Lynch, que
trabajó durante un cuarto de siglo en la funeraria
familiar, escribió:
«Los cuerpos de los muertos recientes no son
desechos ni restos, como tampoco son iconos o
esencia pura. Son más bien, niños cambiados
por otro, seres en una incubadora, polluelos
saliendo del cascarón hacia una nueva realidad,
con nuestros nombres y fechas, a nuestra imagen
y semejanza, tan ciertos a los ojos y los oídos de
nuestros hijos y nietos como lo fue la noticia de
nuestro nacimiento para los oídos de nuestros
padres y de sus padres. Es sabio tratar esas
cosas nuevas con ternura, con cuidado, con
honor».
El cuerpo del difunto es sagrado, mantiene la
huella del Creador, es templo del Espíritu Santo
(1Co 6,19). Con la muerte entra en proceso de
descomposición mas el Creador, desde esa ex-
trema debilidad, le va a rehacer al infundirle, de
nuevo, su espíritu inmortal.
El cuerpo no es percibido ya como lugar sim-
bólico de sentido, de vínculos, de historias, sino
como una máquina que tiene sus averías y que,
hasta cierto punto, se puede reparar. Otro tanto
dígase de la casa como lugar en el que se recogen
los gestos, las relaciones, las memorias de un vivo
o de un muerto. Cada vez más raramente los
familiares llevan a casa a su ser querido, el cual, en
cambio, es preparado en una cámara mortuoria
del hospital.
El hombre de hoy muere en un clima de
desacralización y de pérdida de evidencias reli-
giosas: esto no puede sino instaurar un proceso
de empobrecimiento para la sociedad misma, la
cual, al apartar la muerte, junto con su ritualidad,
corre el peligro de perder también la piedad, la
compasión, como valores que hay que poner en
el centro de una civil convivencia, en la lúcida
conciencia de que antes de la muerte está para el
hombre el hecho de morir. Por esto sorprende
mucho la actual remoción cultural del significado
del vivir y del morir. Surge la dificultad para dar
consuelo. Las palabras de cualquier condolencia
siempre dejan el resquemor de algo insuficiente.
BUSCANDO SENTIDOS A LA MUERTE
Ante el desafío del absurdo de la muerte,
anotamos varios testimonios que apuntan a un
sentido más allá de la misma.
Los pueblos de culturas más remotas no con-
sideraban la muerte de sus seres queridos como
una ruptura. Muertos y vivos están siempre juntos.
Se abre una puerta cuando morimos. Simplemente
seguimos siendo de una forma «otra».
Dios es amigo de la vida, no ha hecho la muerte
El libro bíblico de la Sabiduría subraya la co-
nexión existente entre Dios y la Vida: «Dios no ha
hecho la muerte, ni se complace en la destrucción de los
vivos. Él lo creó todo para que subsistiera, y las
criaturas son saludables; no hay en ellas veneno de
muerte»... (Sab 1,13-14). «Amas a todos los seres y no
aborreces nada de lo que has hecho; si hubieras odiado
alguna cosa, no la habrías creado. Pero a todos perdonas,
porque son tuyos, Señor, amigo de la vida» (Sab 11,24-
25).
El autor del libro de la Sabiduría grita sin
descanso: «Todos llevan tu soplo incorruptible» (Sab
12,1). «Soplo divino», «naturaleza divina»: es el
mismo lenguaje. Divino e inmortal es, por tanto,
nuestro ser más hondo.
Réplicas de este texto salpican los escritos del
Nuevo Testamento: El nuestro «no es un Dios de
muertos, sino de vivos» (Mc 12,27). La muerte de
Lázaro es un sueño: «Lázaro está dormido» (Jn
11,11), dice Jesús. «La niña no ha muerto, está
dormida» (Mt 9,24). «El que crea en mí, jamás morirá»
(Jn 11,26). Las primeras comunidades cristianas
estaban convencidas de que la victoria del
Resucitado había derrotado para siempre la
muerte. Y se atrevían a retarla: «¿Dónde está,
muerte, tu victoria?» (1Co 15,55). Creían que «tanto si
vivimos como si morimos, del Señor somos» (Rm 14,8).
La vida eterna es presentada en el Nuevo Tes-
tamento como entrada a la casa del Padre (Jn 14,1-
4); como participación en su propio gozo (Mt
25,21-23), como admisión a su mesa para
celebrar una boda regia (Mt 22,12-13).
Es un lenguaje simbólico, y el símbolo no tie-
ne nada de falsedad ni de mentira porque expresa
realidades profundas, el libro del Apocalipsis
contempla un cosmos nuevo: «Un cielo nuevo y una
tierra nueva» (Ap 21,1).
Teresa de Jesús propuso otro modelo de la
muerte. No sólo iba a ocurrir, sino que no llegaba
suficientemente pronto. La vida era una frágil
pared que la separaba de Dios; aspiraba a perderse
en Dios; morir no era morir, la muerte la llevaba a
los brazos de Dios para toda la eternidad: «Moría
porque no moría». Cuando sintió llegada la hora,
reunió a las monjas, les pidió perdón; tras la
confesión y la comunión dio gracias a Dios por
morir dentro de la Iglesia y expiró.
Es muy difícil descubrir el rostro amable y
sororal de la muerte, al estilo de Francisco de
Asís, que murió cantando: «Ven, hermana mía,
ven, hermana muerte. Llévame a la fuente de la vida.
Condúceme al corazón del Padre de bondad.
Introdúceme en el seno de la Madre de infinita ternura».
Nos transformamos. Si nos consideramos
mortales es porque perderemos algún día nuestra
figura exterior, pero no nuestro ser más genuino:
«Por eso, no nos desanimemos; al contrario, aunque nuestra
condición fi'sica se vaya deteriorando, nuestro ser interior se
renueva de día en día, a imagen de su Creador» (2Co
4,16; Col 3,10).
Teresa Iribarnegara en su artículo: «Muerte y
vida en Madeleine Delbrêl», recoge y comenta un
precioso poema de Madeleine titulado «Morirás de
muerte».
Ella(la vida) nos explica la muerte poco a
poco,
o de golpe, según qué días.
Unas veces, sin hacernos ningún daño.
Otras, dislocándonos de dolor.
Unas veces, subrayando
nuestras pequeñas muertes cotidianas.
Otras, golpeándonos con la muerte de aquellos a
los que amamos más que a nosotros mismos.
Madeleine nos enseña a mirar la vida. Ella no la
lee, como a veces ocurre entre nosotros, como un
conjunto de hechos absurdos e incomprensibles,
sino como una escuela misteriosa. La vida no se
compone de meros hechos, sino que tales hechos
contienen un significado. Para vivir en el mundo del
modo como propone Madeleine, hace falta creer en
la vida como criatura de Dios, confiar en el
proyecto. Esto traerá como consecuencia el irse
despojando de la propia figura, de los propios
proyectos, para quedarse al final con ese Dios
creído y amado sobre todas las cosas.
V. La muerte se aprende en cada adiós
definitivo
a los seres queridos.
Porque, aun cuando la fe y la esperanza
unidas,
e incluso nuestra caridad para con ellos,
afirman nuestra alegría por saber que han
llegado,
nosotros nos quedamos con nuestra sangre que
protesta,
con nuestra carne abierta, herida,
nuestra carne,
a la que parece que han matado una
gran parte,
y ese horror de la tierra, de la tiniebla y
del frío,
que hizo llorar al propio Jesús.
La muerte se aprende cierta noche entre la
vigilia
y el sueño
y nos revela que está al acecho,
acurrucada dentro de nosotros,
nos echa su aliento a la cara como para irnos
habituando,
y nos sorprende tener tanta necesidad de valor.
VII. La vida es nuestra maestra de muerte.
Pero, a su vez, la muerte se convierte en
maestra de vida
para nosotros, que conocemos la penitencia
humana.
Madeleine cree más allá del sinsentido de esa
muerte que en ocasiones se percibe como abso-
luto. Implica confiar en Alguien que puede incluso
con la muerte. «Nos echa su aliento a la cara como
para irnos habituando», y la criatura no muere,
sino que, en el horror, se deja enseñar. Todo ello,
sin abandonar nuestra fragilidad, sino
paradójicamente, careciendo de fuerzas: «Nos
sorprende tener tanta necesidad de valor».
Tenemos aquí, expresado desde lo profundo de la
realidad, el misterio de muerte y resurrección que
celebramos como centro de nuestra fe.
El poeta Antonio Colinas en su obra Canciones
para una música silente, nos revela el sentido de la
muerte a través de estas perlas entresacadas de las
páginas bellas de su libro:
A través de la enfermedad y de la cercanía a la
muerte, hacemos el camino en la noche hacia la
infinitud.
Deja que duerman tus dos ojos en el misterio de
la lejanía, donde se halla una presencia que nos
llama. Cuando regrese el alba, encenderá una
nueva luz en tus pupilas que habrá de iluminar
mi vida.
El secreto está entre nuestras cejas, en cerrar
nuestros ojos, en respirar profundo y en esperar
que salte, desde nuestro interior, el manantial que
sana y salva a los demás, al mundo y a nosotros;
un manantial que tiene un solo nombre:
«AMOR».
Desvélame qué puede haber detrás de mi dolor, de
mi noche. ¡Desvélame el misterio!
La llama de luz que sigue ardiendo bajo el tú-
mulo, aspira a la salvación que siempre espera.
Respirad en la luz mientras la luz perdure. Ni
sirven en la vida las ideas, ni los hechos, que no
sean semilla de paz; que yo sea solo semilla de luz
perpetua.
Cada día, el sol baja a la tierra, convirtiéndola en
oro hecho aura, envolviendo el día que respiro.
Nosotros no sabemos ser el oro que fluye. Sólo
somos el horno donde el oro aún se mezcla con la
historia. El hombre no ha dado todavía con el
hondo secreto que transforma su vida. En él se
muestra la gran revelación: el oro puro del
encuentro.
Regrésame a ti, mantén sobre mis parpados posadas
tus estrellas y que sienta cómo la eternidad se
detiene en mi cuerpo un poco más
aún. Regrésame a ti, dame la paz, la plenitud
absoluta.
Concédeme, Señor, que me siente a tu lado y
descanse del vivir sin vivir. Me siento a tu lado y
espero tu llamada.
Sois «las brasas del fuego invisible de Dios». Tan
solo ansiáis más vida en el invierno de los rosales
muertos, en busca de una primavera eterna.
Perdurarán las flores del invierno, propagando esa
intuición de que, después de la ceniza, seremos algo
más que ceniza.
Misterio del trigo de diciembre recién brotado, que
resiste la helada blanca y la helada negra. Pequeño
tallo tierno, solo eres un misterio que señalas al
hombre tu humilde resistir, que es lo que importa, y
que vas demostrando tenaz, a través de la música de
las estaciones: «que la vida es más que vida
amenazada».
Para el que sabe ver siempre habrá al final del
laberinto de la vida una puerta de oro.
¡Ábrela! Te deslumbrará una luz, que lenta pasa a ti
y devuelve, al fin la plenitud del ser. Cierra los ojos
y vendrá a tu encuentro la luz. Solo
queda esperar al amparo seguro de las palabras: paz
y bien. Son palabras como brasas.
Vendrá la muerte, noche de la noche, a abrir-
nos para siempre los ojos a otra luz.
Llegará el momento, Señor, de estar junto a tus
ojos, esperando abismarme en ellos, para dejar de
ser el que soy y ser sólo en Ti, ¿qué hago aquí tan
lejos del hogar?
Concluimos este apartado con este poema,
«muerte y resurrección de Cristo» de José Ángel Valente:
No estabas tú, estaban tus despojos.
Luego y después de tanto
morir no estaba el cuerpo de
la muerte. Morir no tiene
cuerpo. Estaba traslúcido el
lugar
donde tu cuerpo estuvo.
La piedra había sido removida.
No estabas tú, tu cuerpo; estaba
sobrevivida al fin la transparencia.
RITUALES DE DESPEDIDA
Cuando fallece el ser querido, se facilita a los
familiares un momento de intimidad junto al
difunto para expresarle su adiós y derramar las
primeras lágrimas.
Después el cadáver pasa a los cuidados de los
servicios funerarios que le preparan adecuadamente
para trasladarlo al tanatorio. Mientras tanto un
representante de la familia ha de formalizar los
detalles del servicio funerario, que ofrece un
amplio abanico de posibilidades en cuanto a
calidades de la caja, inhumación o cremación, lugar
de enterramiento... Son importantes las decisiones
que afecten a las voluntades que haya expresado
previamente el difunto. Los familiares y amigos
serán convocados de nuevo para velar
al difunto. Allí tendrán la oportunidad de un re-
encuentro con el que se va para expresar los pos-
treros sentimientos que bullen en su corazón.
Visita al tanatorio
La mayor parte de los difuntos pasa, hoy, por
el tanatorio, en el que se ofertan a las familias una
serie de atenciones que pretenden, por su parte,
no magnificar el luto y el duelo, sino una
«despedida digna» del ser querido en este último
tramo de la muerte.
El tiempo del tanatorio supone la vigilia y
despedida de familiares, amigos, vecinos y com-
pañeros de trabajo. Se expresan mutuamente sus
sentimientos de pésame, dolor compartido con
abrazos, lágrimas, entrega de flores.
La asistencia a los tanatorios es cada vez más
escasa. Es un reflejo de la vida tan solitaria e in-
dividualista que ahora llevamos.
Es importante resaltar esta última presencia
tangible del ser que se pone en camino a una nueva
situación inédita.
Cuando alguien se ha ido, le seguimos recor-
dando. No esta aquí, pero sí está con nosotros.
Ahora hemos de despedirnos del que se va. He-
mos de ser conscientes de que también nosotros
nos vamos de él. Le decimos adiós mirándole a
los ojos. Él vuelve a casa. Escuchemos ese si-
lencio. Lloremos cuanto queramos. Permanez-
camos a su lado durante un tiempo, sin prisa. No
nacemos solos, no morimos solos, no nos
consolamos solos.
Abrir puertas a la esperanza en el tanatorio
En uno de los sínodos recientes celebrado en
Roma, los obispos han contrastado ideas y ex-
periencias sobre la «Nueva evangelización», para
afrontar el actual desafío de la descristianización.
Han insistido en la urgencia de ser capaces de leer y
descifrar los nuevos «escenarios» que nos ofrece la
realidad social y eclesial para el anuncio del
Evangelio. El tanatorio ofrece un escenario
privilegiado para un acompañamiento que abra
caminos a la esperanza evangélica.
La mayor parte de las familias aún pide la
presencia del capellán o de un sacerdote cono-
cido. La Iglesia dispone de un importante tesoro
antropológico y sagrado con una dimensión
evangelizadora. Es portadora de buenas noticias
que manifiestan un profundo respeto al ser hu-
mano y permite vislumbrar la trascendencia que lo
envuelve.
En nuestra tradición cristiana tenemos un
acervo acumulado de símbolos, iconos, relatos,
imágenes y palabras capaces de abrazar esas rea-
lidades humanas más hondas para arropar frente
al temor y el desconcierto.
Merece la pena caer en la cuenta del tesoro del
que somos portadores, dejarnos tocar por la
compasión y la necesidad de la familia de percibir
un rayo de luz y de esperanza ante la noche de la
muerte. Estamos llamados a ser mediación
transparente de la presencia del Resucitado que
actúa sobre el difunto y sobre sus deudos para
infundir vida eterna.
Al finalizar la oración de despedida en una de
las salas del tanatorio, se acerca una hija de la
difunta diciendo: «Ha sido un milagro, estdbamos
aquí reunidos los siete hijos en torno al caddver de mi
madre con una enorme sensación de frialdad y vacío en el
ambiente; cuando Ud. ha puesto palabras a nuestros
sentimientos, hemos quedado consolados; ha sido como un
milagro».
Hacerse presente
Desde la convicción profunda de que somos
portadores, en vasos frágiles, de un tesoro valioso,
no vamos a cumplir un ritual banal, sino a aportar
un sentido a la muerte, una luz de esperanza
prendida en la resurrección de Jesucristo.
Nuestra presencia convencida implica situarse
«cerca» de la gente, ponerse en su lugar, compartir
sus inquietudes y preguntas. Después del primer
saludo de sintonía con los presentes en la sala, es
conveniente animarles a acercarse en torno al
cadáver junto al cristal que separa su ámbito,
haciéndole el centro de nuestro encuen-
tro. Merece la pena, con delicadeza, animarles a
contemplar, una vez más, su rostro; todavía puede
revelarles algún mensaje.
También provoca una atención especial el di-
rigirse al difunto como «sujeto» de la despedida, no
mero objeto sobre el que se habla, se reza. Conviene
restablecer el diálogo interrumpido por la muerte,
cruzando mensajes del difunto a los presentes, de los
suyos al que se va.
La acogida al capellán que llega a la sala es muy
diferenciada. Con el primer saludo, enseguida se
percibe el ambiente de presencia agradecida, de
frialdad inicial y en ocasiones de rechazo: «No
necesitamos sus servicios». Es preciso situarse con
mucho respeto y explorar alguna posibilidad, a pesar
del inicial rechazo. La simple pregunta: «El difunto
¿era creyente o practicante religioso?», ha facilitado
la entrada. «Sí, ella rezaba, iba a la iglesia; rece Ud. y
dé su bendición».
«Mi padre no era creyente y yo tampoco creo en
esas cosas pero usted haga lo que tenga que hacer».
Animé a acercarse para una oración de despe dida; al
terminar, el hijo daba las gracias: «Qué palabras
más bellas ha dicho, Padre». En casos extremos
puede acaecer un rechazo frontal. El padre de un
chico de 30 años, al ver entrar al sacerdote, dispara
su agresividad dolorida: « Váyase, ¿a qué viene
aquí?, ¿quién me ha llevado a mi hijo?». Aguanté
serenamente el chaparrón, pero a la vez, percibí la
actitud de la madre que pedía disculpas y expresaba
la necesidad de que se dijese una oración por el hijo.
Después de unos momentos confusos, algunos
familiares retiraron discretamente al padre y recé
una entrañable despedida que la madre agradeció
inmensamente: «Mi hijo era muy bueno».
El posible prejuicio previo del «rollo del cura» se
derrite al percibir el tono de despedida cariñosa y
expresan su sincero agradecimiento; incluso algunos
de los que parecían distantes, llegan a incorporarse a
la «misa comunitaria» que se celebra después en el
oratorio.
Palabras para la vida
Ante la muerte nos quedamos en el dolor, la
incertidumbre, las lágrimas, pero «sin palabras».
Brotan en nuestro interior muchas preguntas:
¿se va a acabar tanto como hemos vivido juntos?; ¿por
qué le ha pasado esto si era buena persona?; ¿qué le
espera tras la muerte?; ¿es éste el final definitivo o el
inicio de otra vida mds plena? Si no le encontramos
palabras al sufrimiento, el corazón se nos
bloquea. El ser humano, como Job, se atreve a
id formular preguntas buscando una respuesta.
l
En esta sociedad descreída y desesperanzada,
¿quién tiene una palabra creíble ante el cadáver
del ser querido al que se vela en la última despe-
dida? De ahí la urgencia de atreverse a pronun-
ciar una palabra respetuosa, en referencia a Dios,
confiándose a Él, que recoge los sentimientos,
las intuiciones, los temores que aletean entre los
presentes y pujan por ser expresados. El
resultado puede ser la atención expectante, la
conm ción, la identificación, la oración confiada,
o
la ¡gratitud profunda que se suscita entre los fami
liares. Al salir de la celebración en la sala, uno
de / los hijos pedía: «Déjeme, por favor, esos textos
que ha dicho; reflejan lo que yo estoy sintiendo dentro I
ante la muerte de mi padre».
UNA POSIBLE FÓRMULA DE DESPEDIDA
Introducción: «En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De parte de
Dios que os quiere, que la paz esté con N_ y
con todos vosotros».
Quiero acompañaros para expresar unas pa-
labras de gratitud y de despedida a N_. Habéis
vivido tantos gozos y penas a lo largo de los
años, le habéis sostenido, al límite, en la dura
etapa de la enfermedad y la muerte, y ahora, le
acompañáis hasta el último instante de su
peregrinar en este mundo nuestro.
A los creyentes nos ilumina una luz esperan-
zada: ahora pasa a los brazos del Dios de la
vida, a su casa familiar definitiva, a vivir en su
corazón para siempre.
You might also like
- 32 - Cuadernos de Espiritualidad Agustiniana - San Agustín y La MuerteDocument11 pages32 - Cuadernos de Espiritualidad Agustiniana - San Agustín y La MuerteArielFessiaNo ratings yet
- La Muerte ReflexiónDocument6 pagesLa Muerte ReflexiónArmando AhumadaNo ratings yet
- Quinto Domingo de Cuaresma - Ciclo ADocument2 pagesQuinto Domingo de Cuaresma - Ciclo AJuan David Figueroa FlorezNo ratings yet
- Capítulo XVIII D LorenzoDocument6 pagesCapítulo XVIII D Lorenzopilar hernandez millanNo ratings yet
- Sanar el corazón: Escucha de la Palabra y acompañamiento espiritualFrom EverandSanar el corazón: Escucha de la Palabra y acompañamiento espiritualRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- 31DomingoTO (Ciclo A)Document1 page31DomingoTO (Ciclo A)E Rodrigo MuñozNo ratings yet
- 02 Centro Pastoral LiturgicaDocument91 pages02 Centro Pastoral LiturgicagardelkingNo ratings yet
- Siete Pasos para Vivir El Duelo Desde La Exhortación Amoris LaetitiaDocument2 pagesSiete Pasos para Vivir El Duelo Desde La Exhortación Amoris LaetitiaRhomeo PortoNo ratings yet
- El Cristiano Ante La MuerteDocument9 pagesEl Cristiano Ante La MuerteMArcela Cuellar BarbaNo ratings yet
- El Cristiano Ante La MuerteDocument8 pagesEl Cristiano Ante La Muerteapi-3697521No ratings yet
- Memento MoriDocument4 pagesMemento MoriAdso NautilusNo ratings yet
- Cartilla de Formacion para Asistentes R XXIXDocument48 pagesCartilla de Formacion para Asistentes R XXIXmarcela morenoNo ratings yet
- La fragilidad humana y cósmica en la oraciónDocument6 pagesLa fragilidad humana y cósmica en la oraciónIsabel RamírezNo ratings yet
- Segunda Predicación de Adviento 2020Document12 pagesSegunda Predicación de Adviento 2020Juan PabloNo ratings yet
- Canas Al Viento (Versión Libro)Document22 pagesCanas Al Viento (Versión Libro)landaur2009No ratings yet
- Un Hombre Bajaba de Jerusalén A JericóDocument6 pagesUn Hombre Bajaba de Jerusalén A JericóDavid MendozaNo ratings yet
- TRIPP, Paul David. El Dolor de La PérdidaDocument41 pagesTRIPP, Paul David. El Dolor de La Pérdidavcoronado1973No ratings yet
- El poder del dolor: Cómo partir de la frustración y alcanzar la fortalezaFrom EverandEl poder del dolor: Cómo partir de la frustración y alcanzar la fortalezaNo ratings yet
- Folleto Levántate Mensaje JMJ 2020 Papa FranciscoDocument4 pagesFolleto Levántate Mensaje JMJ 2020 Papa FranciscorufieNo ratings yet
- Antologia Textos ExistencialesDocument7 pagesAntologia Textos ExistencialesMa Susana Medina SalemNo ratings yet
- Yo He Vencido Al MundoDocument21 pagesYo He Vencido Al MundoPaola Alexandra LaguadoNo ratings yet
- 202 1984 (Esp)Document8 pages202 1984 (Esp)cisjrNo ratings yet
- La Eucaristía, Luz y Vida para Los Migrantes Del Nuevo MilenioDocument16 pagesLa Eucaristía, Luz y Vida para Los Migrantes Del Nuevo MilenioAlejandro TrillasNo ratings yet
- Fieles Difuntos No HalloweenDocument14 pagesFieles Difuntos No HalloweenReligión DigitalNo ratings yet
- La Muerte y El CristianismoDocument8 pagesLa Muerte y El CristianismoEdgar OrtizNo ratings yet
- De La Muerte y de La ResurrecciónDocument6 pagesDe La Muerte y de La Resurrecciónshambala1No ratings yet
- Catequesis Quinto Domingo de CuaresmaDocument5 pagesCatequesis Quinto Domingo de CuaresmaIván San GarNo ratings yet
- Ostaseski El Ritualy La MuerteDocument17 pagesOstaseski El Ritualy La Muertedagoldagol0% (1)
- El Réprobo Que Pudo No SerloDocument6 pagesEl Réprobo Que Pudo No SerloCarlos Mario CárdenasNo ratings yet
- La dimensión cosmoteándrica de la muerte: Budismo y cristianismo en diálogoFrom EverandLa dimensión cosmoteándrica de la muerte: Budismo y cristianismo en diálogoNo ratings yet
- Alienta Montse Esquerda Hablar de La Muerte para Vivir y Morir MejorDocument282 pagesAlienta Montse Esquerda Hablar de La Muerte para Vivir y Morir MejorEmilio ChairezNo ratings yet
- Teólogos en cuarentenaDocument28 pagesTeólogos en cuarentenaClaudio BincazNo ratings yet
- VIVO SIN VIVIR EN MI en Memoria Del Padre Pepe PDFDocument9 pagesVIVO SIN VIVIR EN MI en Memoria Del Padre Pepe PDFLinux MejoradoNo ratings yet
- Informe Capítulo XIV: Muerte y resurrecciónDocument13 pagesInforme Capítulo XIV: Muerte y resurrecciónelida0% (1)
- DIFUNTOSDocument318 pagesDIFUNTOSgustavoNo ratings yet
- Homilia Papa Francisco Vigilia Pascual 16 Abril 2022Document3 pagesHomilia Papa Francisco Vigilia Pascual 16 Abril 2022wilhelmNo ratings yet
- Los Colores de La MuerteDocument7 pagesLos Colores de La Muerteapi-3697521No ratings yet
- El Silencio de Dios Alfonso Lopez QuintásDocument9 pagesEl Silencio de Dios Alfonso Lopez Quintásabiati100% (1)
- Misterio de Dios Sufrimiento HumanoDocument104 pagesMisterio de Dios Sufrimiento Humanopacojavierbatue100% (1)
- Morir sin fe: la desesperanza de una muerte sin DiosDocument16 pagesMorir sin fe: la desesperanza de una muerte sin DiosSantiago Levano FranciaNo ratings yet
- Omelia Veglia PasqualeDocument3 pagesOmelia Veglia PasqualeDavid Ugalde MendozaNo ratings yet
- Jesus y Los Misticos IDocument73 pagesJesus y Los Misticos IlobosocosoNo ratings yet
- Trabajo de EscatologiaDocument4 pagesTrabajo de EscatologiaDarwin ChicayNo ratings yet
- ¡HIJOS, ESTOY VIVA! Un testimonio que el amor es la mayor virtudFrom Everand¡HIJOS, ESTOY VIVA! Un testimonio que el amor es la mayor virtudNo ratings yet
- Conmemoración fieles difuntosDocument3 pagesConmemoración fieles difuntosStrokers sTkNo ratings yet
- Con el Alma rota de dolor.: Concepción Cabrera ante la muerte de sus hijosFrom EverandCon el Alma rota de dolor.: Concepción Cabrera ante la muerte de sus hijosNo ratings yet
- Preparación para La Muerte - María ValtortaDocument8 pagesPreparación para La Muerte - María ValtortaJose Wilson100% (1)
- La Muerte Enseña A Vivir - Parte 1 PDFDocument99 pagesLa Muerte Enseña A Vivir - Parte 1 PDFLuisa PerezNo ratings yet
- Grecco, Eduardo - Muertes InesperadasDocument45 pagesGrecco, Eduardo - Muertes InesperadasJohn Martin Tasson Joya100% (1)
- Con Pluma y Corazon JunioDocument31 pagesCon Pluma y Corazon JunioaleksandraNo ratings yet
- 1995 02.ante El Horizonte de La Muerte - Elementos de AntropotanatologiaDocument15 pages1995 02.ante El Horizonte de La Muerte - Elementos de AntropotanatologiaMónica Giraldo100% (1)
- Abriendo camino: Conversaciones sobre la muerte con José Carlos BermejoFrom EverandAbriendo camino: Conversaciones sobre la muerte con José Carlos BermejoNo ratings yet
- Louis VincentDocument36 pagesLouis VincentAlejandra Neva OviedoNo ratings yet
- FuneralDocument8 pagesFuneralGustavo A Pinto100% (1)
- La Desesperacion Soren KierkegaardDocument69 pagesLa Desesperacion Soren KierkegaardJibli2No ratings yet
- Acompañamiento PenitenciariaDocument21 pagesAcompañamiento PenitenciariaNachoNo ratings yet
- Proceso Terapeutico RogersDocument5 pagesProceso Terapeutico RogersNachoNo ratings yet
- Abiertos Al EncuentroDocument53 pagesAbiertos Al EncuentroNachoNo ratings yet
- Azpitarte EutanasiaDocument13 pagesAzpitarte EutanasiaNachoNo ratings yet
- La Pedagogiá de Las Parábolas, Una Perspectiva PsicoDocument8 pagesLa Pedagogiá de Las Parábolas, Una Perspectiva PsicoNachoNo ratings yet
- Personlismo Comunitario2Document24 pagesPersonlismo Comunitario2NachoNo ratings yet
- El Jesús HistóricoDocument5 pagesEl Jesús HistóricoNachoNo ratings yet
- Delgado Banon, Luis M. - (Una Saga Marinera Espanola 01) La Galera Santa BarbaraDocument170 pagesDelgado Banon, Luis M. - (Una Saga Marinera Espanola 01) La Galera Santa BarbaraNachoNo ratings yet
- La Eutanasia Es Inmoral y antisocialCEEDocument7 pagesLa Eutanasia Es Inmoral y antisocialCEENachoNo ratings yet
- Condiciones Del Encuentro Auténtico Del Creyente Actual Con JesucristoDocument10 pagesCondiciones Del Encuentro Auténtico Del Creyente Actual Con JesucristoNachoNo ratings yet
- El Evangelio de MateoDocument5 pagesEl Evangelio de MateoNachoNo ratings yet
- El Jesús HistóricoDocument5 pagesEl Jesús HistóricoNachoNo ratings yet
- La Muerte Destino Humano y Esperanza CristianaDocument37 pagesLa Muerte Destino Humano y Esperanza CristianaNachoNo ratings yet
- Las Parábolas de JesúsDocument2 pagesLas Parábolas de JesúsNachoNo ratings yet
- Introducción A Los Existencialismo.Document107 pagesIntroducción A Los Existencialismo.Nacho100% (1)
- TECNICASDECOMUNICACION Maria OchotecoDocument35 pagesTECNICASDECOMUNICACION Maria OchotecoNachoNo ratings yet
- Diluvio A BabelDocument34 pagesDiluvio A BabelNachoNo ratings yet
- EL SUFRIMIENTO A LA LUZ DE LA MISERICORDIA DE DIOS. CHAVEZ Texto OriginalDocument57 pagesEL SUFRIMIENTO A LA LUZ DE LA MISERICORDIA DE DIOS. CHAVEZ Texto OriginalNachoNo ratings yet
- La Esperanza No DefraudaDocument12 pagesLa Esperanza No DefraudaNachoNo ratings yet
- CAPITULO VI Teismo OrientalDocument17 pagesCAPITULO VI Teismo OrientalNachoNo ratings yet
- Hinduism oDocument21 pagesHinduism oNachoNo ratings yet
- Diluvio A BabelDocument34 pagesDiluvio A BabelNachoNo ratings yet
- Relectura de Los Ejercicios Rambla IIDocument48 pagesRelectura de Los Ejercicios Rambla IIgregorio1160No ratings yet
- Abbagnano Nicolas Historia Filosofia Vol 3Document830 pagesAbbagnano Nicolas Historia Filosofia Vol 3Evilya Vz100% (15)
- Linares Juan Luis - Las Formas Del AbusoDocument93 pagesLinares Juan Luis - Las Formas Del AbusoPsicologia Trujillo100% (5)
- 1 Peredonar Las InjuriasDocument16 pages1 Peredonar Las InjuriasNachoNo ratings yet
- 2003 EFI Tema 4 Los Dos Rostros Del Corazón de La Persona HumanaDocument9 pages2003 EFI Tema 4 Los Dos Rostros Del Corazón de La Persona HumanaRobert Anticona OreNo ratings yet
- Abbagnano Nicolas Historia Filosofia Vol 3Document830 pagesAbbagnano Nicolas Historia Filosofia Vol 3Evilya Vz100% (15)
- Orientacion Educativa Plan Castilla y LeonDocument12 pagesOrientacion Educativa Plan Castilla y LeonmodeloorientacionNo ratings yet
- 1por Què Abraham AdulterioDocument4 pages1por Què Abraham AdulterioNacho100% (2)
- Puerto Prehispánico en TuxpanDocument3 pagesPuerto Prehispánico en TuxpanAlvarado GilbertoNo ratings yet
- Concepto Clasificación: Antropología JurídicaDocument1 pageConcepto Clasificación: Antropología JurídicaMary DominguezNo ratings yet
- ADA2 PersonaInvestigadora AkeManriqueAliciaIsabelDocument3 pagesADA2 PersonaInvestigadora AkeManriqueAliciaIsabelAlicia AkeNo ratings yet
- La verdadera justicia de la humanidad según la Constitución Universal del EspírituDocument52 pagesLa verdadera justicia de la humanidad según la Constitución Universal del Espíritudiazlib33% (3)
- La Religión en Freud, Jung, Adler y FranklDocument4 pagesLa Religión en Freud, Jung, Adler y Franklrde585No ratings yet
- Teología I SEC 15Document5 pagesTeología I SEC 15yorbetheNo ratings yet
- El Curanderismo en El PeruDocument34 pagesEl Curanderismo en El PeruYessica Caballero100% (4)
- Qué Dice La Biblia Acerca de HalloweenDocument4 pagesQué Dice La Biblia Acerca de HalloweenRaulin Ramirez SeijasNo ratings yet
- Tarea 1 Espanol IDocument5 pagesTarea 1 Espanol INiurka ToribioNo ratings yet
- FOLKLORE NICARAGUENSE Unidad I IIDocument18 pagesFOLKLORE NICARAGUENSE Unidad I IIPatty BarbozaNo ratings yet
- El Camino Iniciatico Esoterico Capitulo Tercero B - La Encarnacion de Atman-Buddhi-ManasDocument64 pagesEl Camino Iniciatico Esoterico Capitulo Tercero B - La Encarnacion de Atman-Buddhi-ManasTomas Israel RodriguezNo ratings yet
- 40 Dascon Dietrich BonhoefferDocument16 pages40 Dascon Dietrich Bonhoefferelnica100% (2)
- La Armadura Protectora y Sanadora PDFDocument28 pagesLa Armadura Protectora y Sanadora PDFRitchieMP100% (1)
- Retiro kerygmático para adolescentesDocument11 pagesRetiro kerygmático para adolescentesEligio Miranda83% (6)
- Michel de MontaigneDocument6 pagesMichel de MontaigneJulioAranedaNo ratings yet
- R. Firth La Organizac Social y El Cambio Social PDFDocument35 pagesR. Firth La Organizac Social y El Cambio Social PDFedatqNo ratings yet
- Ir donde Dios mandaDocument8 pagesIr donde Dios mandaChIo Nathalia Toro MalleaNo ratings yet
- Complejidad y El CaosDocument297 pagesComplejidad y El CaosLuis Alfredo Andia ValverdeNo ratings yet
- Leonardo Da Vinci y Su Influencia en La AntropometríaDocument4 pagesLeonardo Da Vinci y Su Influencia en La AntropometríaManuel Garcia MorenoNo ratings yet
- Programa Conferencia Estaca Maracaibo Venezuela Centro 2017Document3 pagesPrograma Conferencia Estaca Maracaibo Venezuela Centro 2017jdquero100% (1)
- Magia NegraDocument9 pagesMagia Negrasebastian cañejasNo ratings yet
- Orígenes del imperio inca: El TahuantinsuyoDocument2 pagesOrígenes del imperio inca: El TahuantinsuyoROBERTO CARLOS AQUINO TORRESNo ratings yet
- Planifcador lab6, historia 2013-2014Document17 pagesPlanifcador lab6, historia 2013-2014rulinsitoNo ratings yet
- Poesía y Poetica de Leopoldo MarechalDocument13 pagesPoesía y Poetica de Leopoldo MarechalLuciaNo ratings yet
- Don Juan de Santacruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua-1Document16 pagesDon Juan de Santacruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua-1Daniel Malpartida100% (1)
- Henry Jenkins - Fans, Blogueros y Videojuegos (OCR)Document332 pagesHenry Jenkins - Fans, Blogueros y Videojuegos (OCR)Guillermito75% (4)
- Apologetic ADocument150 pagesApologetic AMatias RodriguezNo ratings yet
- Novedades de Antropologia 50Document32 pagesNovedades de Antropologia 50VA70No ratings yet
- Aproximacion Etnografica en IzalcoDocument101 pagesAproximacion Etnografica en IzalcoAna Deisy GarcíaNo ratings yet
- Introducción Del Libro La Divina ComediaDocument5 pagesIntroducción Del Libro La Divina ComediaMiguel PizaNo ratings yet