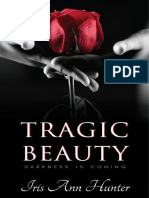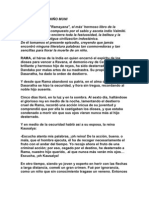Professional Documents
Culture Documents
Lectura Cholito en Busca de Lucero
Uploaded by
Jaime mendoza0%(1)0% found this document useful (1 vote)
134 views7 pagesLectura de comprension lectora Regional.
Original Title
1. Lectura Cholito en Busca de Lucero
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentLectura de comprension lectora Regional.
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0%(1)0% found this document useful (1 vote)
134 views7 pagesLectura Cholito en Busca de Lucero
Uploaded by
Jaime mendozaLectura de comprension lectora Regional.
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 7
ME DIJERON QUE EN ESTE PUEBLO DE COLCAP, cruzando el
río, en los pastizales de un tal Carrasco, encontraría a Lucero,
mi venado. “Ahí está pastando. Yo lo he visto”, me dijo ayer
nomás por la tarde un hombre de Carhuamarca.
Lucero, que así se llama mi animal, nunca ha salido,
pues, de Rayán, mi pueblo. Quien se lo haya llevado lo habrá
hecho con mala intención seguro.
Mi padrino, don Alberto Montañez, cuando me vio
llorar en la quebrada, luego de haber visto mis pies llenos de
ampollas, me dijo:
–No llores, hijo. Compra media librita de coca, y yo
echaré la suerte.
Él fue quien le dijo al Gumercindo: “Esa muchacha de
Aliso no te quiere. Finge nomás para que le compres aretes,
anillos y otros lujos. El día menos pensado te dejará”. Y
dicho y hecho, así fue. Por eso el Gumercindo se ha ido ahora
a trabajar a Jimbe. Su ayudante del camionero Bruno es.
Cuando le traje su coca, mi padrino, después de
escogerla bien, soplándola varias veces, me preguntó:
–¿Has traído alguna prenda de tu venado?
–Sí, padrino –le dije–, aquí está su cinta colorada que le
puso al cuello la señorita Amelia, mi maestra, cuando era tiernito.
–Suficiente, hijo. Agarrando esa cinta por la punta, tres
veces vas a decir el nombre de tu venado, como si le
estuvieras llamando. Vamos ahora a echar la suerte poniendo
toda nuestra fe, suplicándole a la milagrosa hojita que puede
ver todo lo que nuestros ojos de cristiano no ven.
Después que yo llamé con todas mis fuerzas por su
nombre a mi animalito, mi padrino alzó un puñadito de coca, y
haciendo una cruz sobre sus labios, sin meterlo a su boca
todavía, calladito empezó a rezar, a decir en quechua cosas que
yo no pude oír.
Mientras hacía eso, yo observaba su cara trigueña
llenita de arrugas, sus dientes chiquitos gastados por la cal; su
barba chorreada, puntiaguda y rala; sus ojos desiguales,
brilloso uno y opacado por una nube el otro.
Al fin, después de mirar varias veces contra el sol los
huesitos de la coca, escupiendo al suelo, habló:
LECTURA: “CHOLITO Tras la huella de Lucero”
Me dijeron que en este pueblo de colcap, cruzando el río, en
los pastizales de un tal Carrasco, encontraría a Lucero, mi venado.
“Ahí está pastando. Yo lo he visto”, me dijo ayer nomás por la tarde
un hombre de Carhuamarca.
Lucero, que así se llama mi animal, nunca ha salido, pues, de
Rayán, mi pueblo. Quien se lo haya llevado lo habrá hecho con mala
intención seguro.
Mi padrino, don Alberto Montañez, cuando me vio llorar en la
quebrada, luego de haber visto mis pies llenos de ampollas, me dijo:
–No llores, hijo. Compra media librita de coca, y yo echaré la
suerte.
Él fue quien le dijo al Gumercindo: “Esa muchacha de Aliso no te
quiere. Finge nomás para que le compres aretes, anillos y otros lujos.
El día menos pensado te dejará”. Y dicho y hecho, así fue. Por eso el
Gumercindo se ha ido ahora a trabajar a Jimbe. Su ayudante del
camionero Bruno es.
Cuando le traje su coca, mi padrino, después de escogerla bien,
soplándola varias veces, me preguntó:
–¿Has traído alguna prenda de tu venado?
–Sí, padrino –le dije–, aquí está su cinta colorada que le puso al
cuello la señorita Amelia, mi maestra, cuando era tiernito.
–Suficiente, hijo. Agarrando esa cinta por la punta, tres veces vas
a decir el nombre de tu venado, como si le estuvieras llamando.
Vamos ahora a echar la suerte poniendo toda nuestra fe, suplicándole
a la milagrosa hojita que puede ver todo lo que nuestros ojos de
cristiano no ven.
Después que yo llamé con todas mis fuerzas por su nombre a mi
animalito, mi padrino alzó un puñadito de coca, y haciendo una cruz
sobre sus labios, sin meterlo a su boca todavía, calladito empezó a
rezar, a decir en quechua cosas que yo no pude oír.
Mientras hacía eso, yo observaba su cara trigueña llenita de
arrugas, sus dientes chiquitos gastados por la cal; su barba
chorreada, puntiaguda y rala; sus ojos desiguales, brilloso uno y
opacado por una nube el otro.
Al fin, después de mirar varias veces contra el sol los huesitos de
la coca, escupiendo al suelo, habló:
–Tienes que cruzar, hijo, dos ríos hacia el sur; por ahí lo vas a
encontrar.
Había salido de mi pueblo con lluvia cuando negras nubes se
deshacían en un cielo que no era cielo. “Ponte tu poncho y lleva harta
cancha para tu fiambre”, me dijo mi madre antes de despedirme.
El arco iris brotaba como una faja de colores en las faldas de la
cordillera. De allí venía el viento rugiendo sobre las quebradas. Yo me
encaminé en esa dirección a la hora en que los loros, espantados,
chillaban al borde de los abismos.
Varios muchachos de mi pueblo me vieron bajar de la montaña
hacia el río.
–¿A dónde va? –escuché preguntar a uno.
–A buscar su muerte, seguro.
Con once años que apenas tengo, mi madre me deja nomás ir a
cualquier sitio. Confía en mí. Sabe que puedo bastarme por mí
mismo. Yo sé que se preocupa, claro, porque cada vez que debo
partir a algún lugar, veo en sus ojos un brillo triste, igualito al del sol
cuando se pierde tras los lejanos cerros de mi aldea. Yo me hago el
desentendido entonces, como que no me doy cuenta. Y ella ya no me
dice nada. Calla. Y se vuelve para que yo no la vea llorar.
Los otros muchachos de mi edad, jamás van solos más allá del
río. Ellos, aparte de pastear sus guachos o sus cabras, sólo saben
jugar a los choloques y matar pájaros con sus hondillas. Sus padres
no les consienten hacer cosas de hombres, como barretear o tirar
lampa en las chacras. “Son tiernos”, dicen. Así será pues. Como yo
no tengo padre que trabaje para la mantención de mi casa, tengo que
hacer de todo, como los grandes; para ayudarle a mi mamita, que
está delgada y pálida desde que mi hermanito el último se muriera
con sarampión.
Al principio ella no quería que yo trabaje como ahora. “Te va a
hacer daño”, me decía. Y sólo me dejaba desyerbar o regar. Pero yo
sentía pena al verla sola abriendo la tierra con su poca fuerza. Por
eso dejé de ir a la escuela. Para ayudarla. Para que mis hermanitos
no se quedaran nunca de hambre; para que sus barriguitas
estuvieran siempre llenas y no les dé así nomás ninguna enfermedad.
Ahora mi madre conversa conmigo tratándome como a alguien ya
mayor. El otro día me confió que el Rosendo Cerna le había pedido
que se case con él. Que le había ofrecido dizque trabajar duro para
criarnos a todos. Pero que ella no pudo responderle ni con sí ni con
no, porque no sabía si yo estaba de acuerdo. Aunque el Rosendo es
buena gente, trabajador el cholo, yo no quiero que viva con mi
mamita. Así se lo he hecho saber besándole sus manos ásperas por
el trabajo. “Yo te voy a criar, ¿no ves que ya soy un hombre?”, le he
dicho. Y ella, dejando caer sus lágrimas frías, me ha besado en mi
frente, en mis ojos, acariciando mi pelo.
–Señor, ¿este es el camino que va a Cólcap?
El hombre me miró de cabeza a pies.
–¿De dónde vienes, hijo? ¿No ves que se avecina la mangada?
Vuélvete a tu pueblo. Cólcap está lejos todavía.
El trueno bramó entre la cerrazón y ahuyentó a los pájaros.
–Hay cuevas, señor. También peñas donde guarecerse.
Tengo que llegar a Cólcap.
–¿Y se puede saber a qué vas?
El cielo se había oscurecido y una soledad tremante se vaciaba
sobre el rudo paisaje.
–Voy en busca de Lucero, mi venado.
Me miró sin comprender. “¿Lucero? ¿Venado?”, le oí hablar entre
dientes. Algo quiso preguntar. Pero prefirió callar. Y sólo pudo decir:
–Anda pues, hijo, entonces; con cuidado.
Y apuró el paso observando el cielo y, más que el cielo, la
bandada de palomas que cruzaba como una ráfaga. Ya lejitos le vi
persignarse, en tanto su voz me llegaba arrastrada por el viento:
–¡Jesús! ¡Cómo dejan solo a esta criatura!
Le puse de nombre Lucero porque sus ojos no podían ser otra
cosa. Brillaban como luz congelada, sin herir la vista. Y había en su
mirada tal mansedumbre que a uno le dulcificaba el alma. Por eso y
porque lo crie desde tiernito, porque lo salvé de las garras del puma
cuando su madre yacía muerta en la quebrada, es que yo lo quería
con todas mis fuerzas.
Andaba suelto por el pueblo. Todos sabían que era mío. Hasta
que desapareció cuando esos hombres desconocidos, de otros
pueblos, vinieron para la fiesta del Rodeo. Yo me descuidé de mi
Lucero por estarles siguiendo como un zonzo a los músicos de
Anguy. Por no cansarme de ver cómo sus resuellos arrancaban de
sus instrumentos lindos huaynitos y pasacalles. Bonito tocaban pues.
Alegraban y emocionaban. Por eso será que el anciano don Federico
de la Cruz, borracho de alegría, tumbó un torito ya grande con las
fuerzas de un muchacho. Por eso será que la Isidora no se perdió un
baile en toda la fiesta. Y el Agustín zapateó duro dando huajidos
todavía.
¿Tanta sería mi distracción como para olvidarme de mi Lucerito,
de mi venadito amado?
You might also like
- Cholito Tras Las Huellas de LuceroDocument6 pagesCholito Tras Las Huellas de LuceroCasta Castañeda100% (1)
- Libro de CholitoDocument79 pagesLibro de CholitoCristian Lazaro AriasNo ratings yet
- LluvinaDocument7 pagesLluvinaAmapola Muñoz MoyanoNo ratings yet
- Actividad 13Document14 pagesActividad 13Denis Jhoan De La Cruz Gonzalez100% (2)
- Luvina - Juan RulfoDocument7 pagesLuvina - Juan RulfoLorenzo PratiNo ratings yet
- Diseño de Las Piezas de AjedrezDocument4 pagesDiseño de Las Piezas de AjedrezJaime mendozaNo ratings yet
- Evidencia 1 Foro Sistemas de InformacionDocument3 pagesEvidencia 1 Foro Sistemas de InformacionLucas Orlando Romero CharrryNo ratings yet
- Luvina, de Juan RulfoDocument6 pagesLuvina, de Juan RulfoAndrea GarcíaNo ratings yet
- Les Borders 4 (72 Páginas) A5 VERDocument76 pagesLes Borders 4 (72 Páginas) A5 VERMarcelina AlvarengaNo ratings yet
- Luvina Juan Rulfo LibroDocument8 pagesLuvina Juan Rulfo Librocamila pijoanNo ratings yet
- Publicaciones - Secreto Concarán PDFDocument250 pagesPublicaciones - Secreto Concarán PDFvaleria_yayesNo ratings yet
- El Anciano y YoDocument3 pagesEl Anciano y YoMike RyuxNo ratings yet
- TragiDocument276 pagesTragiMaria fernanda Bonacho marinNo ratings yet
- Pedro Paramo-Rulfo JuanDocument110 pagesPedro Paramo-Rulfo JuanAlejandro Rojas100% (3)
- Penpals - Carla SaenzDocument314 pagesPenpals - Carla SaenzcpadgetNo ratings yet
- Alonso, Un Conquistador de 10 AñosDocument75 pagesAlonso, Un Conquistador de 10 AñosJuana Rivera100% (1)
- Rulfo Juan - LluvinaDocument12 pagesRulfo Juan - LluvinaAngie EspinelNo ratings yet
- Romance Del FeoDocument3 pagesRomance Del Feosaul enriquezNo ratings yet
- La Identidad, Las Lavanderas & Esperanza... PoniatowskaDocument4 pagesLa Identidad, Las Lavanderas & Esperanza... PoniatowskaBob TravelerNo ratings yet
- Lecturas Primer TrimestreDocument10 pagesLecturas Primer Trimestreyayis810424No ratings yet
- Alonso, Un Conquistador de 10 AñosDocument75 pagesAlonso, Un Conquistador de 10 AñosIlse Saavedra100% (1)
- VentaDocument19 pagesVentaMxrcosPRNo ratings yet
- Graciela HuinaoDocument6 pagesGraciela HuinaoPaola MiyagusukuNo ratings yet
- Luvina Juan Rulfo MexicoDocument8 pagesLuvina Juan Rulfo MexicoMary MeineckeNo ratings yet
- Cholito en Los Andes MagicoDocument11 pagesCholito en Los Andes Magicoangeles38 Ramirez NuñezNo ratings yet
- Cholito en Los Andes Magico 1Document11 pagesCholito en Los Andes Magico 1angeles38 Ramirez NuñezNo ratings yet
- Poniatovska - EL RECADODocument3 pagesPoniatovska - EL RECADOАнютка ЛяховичNo ratings yet
- Chico Carlo PDFDocument5 pagesChico Carlo PDFrominaanaliaNo ratings yet
- Lectura 3 TATA MAYODocument4 pagesLectura 3 TATA MAYOparedescastroNo ratings yet
- Semprun, Jorge - El Largo ViajeDocument100 pagesSemprun, Jorge - El Largo Viajeapi-26704399100% (1)
- AsdfsdgtfjnfgbhnfdDocument2 pagesAsdfsdgtfjnfgbhnfdMega Junior Jr. OFICIALツNo ratings yet
- Poemas Gabriela MistralDocument11 pagesPoemas Gabriela Mistralbeatriz venegasNo ratings yet
- BialéDocument5 pagesBialéGuillermo RodríguezNo ratings yet
- De Los Cerros Altos Del SurDocument6 pagesDe Los Cerros Altos Del SurKarol MurilloNo ratings yet
- La Muerte Del Niño MuniDocument5 pagesLa Muerte Del Niño MuniEdgar GarciaNo ratings yet
- PROFECIADocument6 pagesPROFECIAEnzo MedinaNo ratings yet
- Cholito en Los Andes MagicosDocument10 pagesCholito en Los Andes MagicosTIENDA SHA-ADRINo ratings yet
- El Campesino Marei, Dostoievski (Editado)Document4 pagesEl Campesino Marei, Dostoievski (Editado)M Constanza GiménezNo ratings yet
- LUVINADocument3 pagesLUVINAGenesis RomeroNo ratings yet
- PedroDocument7 pagesPedroAnyelin Oxte TunNo ratings yet
- Aquel Verano - Cecilia Dominguez LuisDocument126 pagesAquel Verano - Cecilia Dominguez Luisluna100% (2)
- Textos Noveno A - BDocument3 pagesTextos Noveno A - Bisaac echeverriNo ratings yet
- Luvina - Juan RulfoDocument5 pagesLuvina - Juan RulfoGabriel RomeroNo ratings yet
- Hombre en Tierras YermasDocument5 pagesHombre en Tierras YermaspeilcarmeloNo ratings yet
- Me Convertí en La Hermana Menor de Un Protagonista Masculino Obsesivo y ArrepentidoDocument2,767 pagesMe Convertí en La Hermana Menor de Un Protagonista Masculino Obsesivo y Arrepentidomaria Ospina 8-3No ratings yet
- El Peor Viaje de Mi VidaDocument7 pagesEl Peor Viaje de Mi VidaClaudio Carmelo Torres TorresNo ratings yet
- Cuentos LastarriaDocument332 pagesCuentos LastarriaFelipeMéndezNo ratings yet
- Modelo de Ficha de Matricula EBRDocument2 pagesModelo de Ficha de Matricula EBRJaime mendozaNo ratings yet
- Modulo I Sesion1 Orientando El Uso de Las Tic en La IEDocument31 pagesModulo I Sesion1 Orientando El Uso de Las Tic en La IEJaime mendozaNo ratings yet
- Rosa Contra El Virus Cuento para Explicar A Los Ninos y Ninas El Coronavirus y Otros Posibles Virus 5e72423588003 PDFDocument40 pagesRosa Contra El Virus Cuento para Explicar A Los Ninos y Ninas El Coronavirus y Otros Posibles Virus 5e72423588003 PDFBárbara Andrea Baüerle Rojas100% (1)
- Integracion Tecnologias WEBDocument168 pagesIntegracion Tecnologias WEBCésar HerreraNo ratings yet
- Nar 4ºDocument14 pagesNar 4ºJaime mendozaNo ratings yet
- Dia Regional Por Los AprendizajesDocument1 pageDia Regional Por Los AprendizajesJaime mendozaNo ratings yet
- Competencia 28 Se Desenvuelve en Entornos VirtualesDocument29 pagesCompetencia 28 Se Desenvuelve en Entornos Virtualesjuanse165100% (2)
- Las Tic Como Competencia TransversalDocument6 pagesLas Tic Como Competencia TransversalJaime mendozaNo ratings yet
- SIAGIE Caso MatriculaDocument4 pagesSIAGIE Caso MatriculaJaime mendozaNo ratings yet
- SIAGIE Evidencias MatDocument7 pagesSIAGIE Evidencias MatJaime mendozaNo ratings yet
- APRENDE VIRTUAL Metodologia - Septiembre2017Document19 pagesAPRENDE VIRTUAL Metodologia - Septiembre2017Jaime mendozaNo ratings yet
- APRENDE VIRTUAL Metodologia - Septiembre2017Document19 pagesAPRENDE VIRTUAL Metodologia - Septiembre2017Jaime mendozaNo ratings yet
- Evidencias LOGROS AmbientalesDocument8 pagesEvidencias LOGROS AmbientalesJaime mendozaNo ratings yet
- VILLANCICO Con Mi Burrito SabaneroDocument1 pageVILLANCICO Con Mi Burrito SabaneroJaime mendozaNo ratings yet
- Proyecto Mimio Mobile en Olpc - XoDocument7 pagesProyecto Mimio Mobile en Olpc - XoJaime mendozaNo ratings yet
- Documentos Primaria Sesiones Unidad03 CuartoGrado Integrados 4G-U3-Sesion08Document9 pagesDocumentos Primaria Sesiones Unidad03 CuartoGrado Integrados 4G-U3-Sesion08Lo RodiNo ratings yet
- Libro Profra Marylu - 4Document96 pagesLibro Profra Marylu - 4GlagysDCarloNo ratings yet
- Tesis Rosales StatkusDocument423 pagesTesis Rosales StatkusEdaNo ratings yet
- Cuento Derechos Del Niño PDFDocument7 pagesCuento Derechos Del Niño PDFNellyMelissaAranedaContreras100% (1)
- 3° Adicional JEC Cesar VallejoDocument2 pages3° Adicional JEC Cesar VallejoJaime mendozaNo ratings yet
- Guia Pei Pat Versión Final260218Document65 pagesGuia Pei Pat Versión Final260218Aland Frank Farro LauNo ratings yet
- Guia PDFDocument8 pagesGuia PDFRaul ErosNo ratings yet
- Brujula Carton RecicladoDocument2 pagesBrujula Carton Recicladoluisanamon7081100% (2)
- Brujula Carton RecicladoDocument2 pagesBrujula Carton Recicladoluisanamon7081100% (2)
- Didactica de La Division en PrimariaDocument15 pagesDidactica de La Division en PrimariaJaime mendozaNo ratings yet
- Brujula Carton RecicladoDocument2 pagesBrujula Carton Recicladoluisanamon7081100% (2)
- Lineamientos de EvaluaciónDocument2 pagesLineamientos de EvaluaciónJaime mendozaNo ratings yet
- Recetas de PapaDocument28 pagesRecetas de PapaJaime mendoza100% (1)
- Informe DDHH Antioquia 2015 Coordinacion Colombia Europa Estados Unidos Nodo Antioquia PDFDocument120 pagesInforme DDHH Antioquia 2015 Coordinacion Colombia Europa Estados Unidos Nodo Antioquia PDFLuis Fernando Quijano MorenoNo ratings yet
- Mecanismosdelahipertensionarterial 140806001121 Phpapp01Document22 pagesMecanismosdelahipertensionarterial 140806001121 Phpapp01Marlen FedericoNo ratings yet
- s6 5 Prim Anexo Dia 1 TextoDocument2 pagess6 5 Prim Anexo Dia 1 TextoCristinaSegoviaBarretoNo ratings yet
- 1 comprobanteNSS PDFDocument1 page1 comprobanteNSS PDFJorge Arturo Linares DelgadoNo ratings yet
- InvestigacionDocument37 pagesInvestigacionEmmanuel CruzNo ratings yet
- Tesis y Los Argumentos.Document4 pagesTesis y Los Argumentos.ViiCkiiTasigchanaNo ratings yet
- Guia Introduccion A La Administracion UphDocument3 pagesGuia Introduccion A La Administracion Uphenmanul quiñonezNo ratings yet
- Resumen de La Conferencia El Relato Del Mal y La Violencia-Vicente GarridoDocument4 pagesResumen de La Conferencia El Relato Del Mal y La Violencia-Vicente Garridoarquidar1No ratings yet
- Curriculum Vitae Rodolfo Garcia Silva Ingeniero Civil Industrial Mayo 2012 PDFDocument4 pagesCurriculum Vitae Rodolfo Garcia Silva Ingeniero Civil Industrial Mayo 2012 PDFJaviera Soledad Carmona LopezNo ratings yet
- Evidencia - 4 - Presentación de Sistemas de AccesoDocument12 pagesEvidencia - 4 - Presentación de Sistemas de AccesoleidyNo ratings yet
- Mapa Conceptual Estadistica1Document3 pagesMapa Conceptual Estadistica1Mario Silva100% (1)
- Trucos de WordDocument24 pagesTrucos de Wordjorgekf13No ratings yet
- El Sabor de La MuerteDocument2 pagesEl Sabor de La MuerteHdz MonterreyNo ratings yet
- Mito Indìgena YuruparyDocument3 pagesMito Indìgena YuruparysantiagoNo ratings yet
- Las Sales Minerales BIODocument3 pagesLas Sales Minerales BIODaniel Suarez ZambranoNo ratings yet
- Qué Es El Estado y La Sociedad CivilDocument2 pagesQué Es El Estado y La Sociedad CivilSANTIAGO ROMERO GARCIANo ratings yet
- Cuestionario Capítulo 22Document4 pagesCuestionario Capítulo 22María Alejandra Meza Millones100% (2)
- 102.a Topografia y GeoreferenciacionDocument13 pages102.a Topografia y GeoreferenciacionMlg JoséNo ratings yet
- Asociación Española de Contabilidad y Administracion de EmpresasDocument18 pagesAsociación Española de Contabilidad y Administracion de EmpresasJaime CorralNo ratings yet
- CronogramaDocument2 pagesCronogramaenriquefisicoNo ratings yet
- "Ensayos" de Lewis Mumford.Document15 pages"Ensayos" de Lewis Mumford.Víctor Sáenz-Díez0% (2)
- Presentacion de GramaticaDocument20 pagesPresentacion de GramaticaCarlos CabreraNo ratings yet
- Enfermedad Periodontal Y Salud GeneralDocument167 pagesEnfermedad Periodontal Y Salud GeneralCristianNo ratings yet
- DinosauriosDocument23 pagesDinosauriospobletoveja123No ratings yet
- Recopilacion de Hispacad Por Carlos Vicente SolisDocument12 pagesRecopilacion de Hispacad Por Carlos Vicente SolisVicente Solis CarlosNo ratings yet
- Material Informativo Sesion13 GoDocument9 pagesMaterial Informativo Sesion13 GoSerberoeduardo ChunaNo ratings yet
- Sistematización de Experiencias Innovadoras - Rolando Alarcon MendezDocument13 pagesSistematización de Experiencias Innovadoras - Rolando Alarcon MendezRolando Alarcon MendezNo ratings yet
- Examen Fisico Ojos, Boca y NarizDocument16 pagesExamen Fisico Ojos, Boca y NarizYaely SosaNo ratings yet
- Cuautitlan IzcalliDocument1 pageCuautitlan IzcalliMarco antonio vazquez riosNo ratings yet