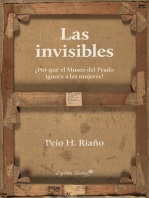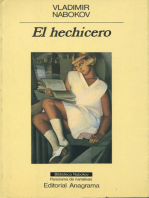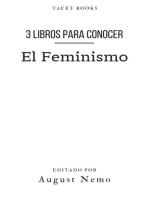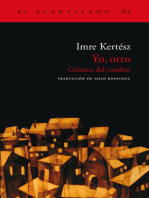Professional Documents
Culture Documents
De La Vagina Dentata Al Poder Del Deseo
Uploaded by
lfbarbal19490 ratings0% found this document useful (0 votes)
671 views10 pagesvagina
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentvagina
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
671 views10 pagesDe La Vagina Dentata Al Poder Del Deseo
Uploaded by
lfbarbal1949vagina
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 10
DE LA VAGINA DENTATA AL
PODER DEL DESEO
EL CUERPO DE LA MUJER COMO MISTERIO
Aglaia Berlutti
‘El origen del mundo’ de Gustave Courbet.
Hace unos días, recibí el siguiente mensaje en mi correo
electrónico: «Usted es irresponsable y pornógrafa. Las mujeres
de bien no ven ese tipo de fotografía». El invisible interlocutor
hacía mención a un reciente artículo que publiqué en mi blog
Nobuyoshi Araki, el controvertido fotógrafo japonés, cuyas
imágenes tienen un fuerte contenido sexual. Aunque al escribir
el texto supuse despertaría algunos comentarios de
desaprobación —sobre todo porque el trabajo de Araki incomoda
a mucha gente— me sorprendió la crítica. Sobre todo la
insinuación de lo que puede o no hacer una mujer con sus
palabras, pluma y opinión. Ignoré el comentario.
Pero para mi interlocutora (porque para mi sorpresa el
insistente crítico se trataba de una mujer), no todo parecía estar
dicho. Un día después, recibí un segundo correo, donde la mujer,
enfurecida, me reclamaba lo que llamó «mi poca moral»,
insistiendo en que como, luego de declararme defensora de los
derechos femeninos, pudiera mirar el trabajo de Araki con
«buenos ojos». Además, añadía que había investigado sobre el
autor y que todas sus imágenes eran retorcidas, «Una
declaración de violencia» y lo que según comprendí, molestaba
más a mi enfurecida lectora, «mostraba esa parte del cuerpo que
no se debe mostrar nunca».
Juro que intenté contenerme. Lo juro solemnemente. Pero
no pude. De manera que me armé de paciencia, reuní las
mejores imágenes de Araki sobre la vulva femenina, algunas más
del fotógrafo Nelson Garrido, una pareja en una tórrida escena
sexual captada por Nan Goldin y se la envíe a mi pudorosa
remitente. Aguardé su respuesta y mientras lo hacía, me
pregunté una y otra vez, el motivo por el cual a la mujer parece
resultarle tan escandaloso que su cuerpo se muestre. Me refiero,
en concreto, no solo al inspiracional desnudo artístico, sino a esa
visión mucho más quirúrgica que expresa la idea de lo femenino
—su genitalidad— de una manera muy frontal. Una
interpretación de la idea de lo que es o no moral que me
desconcierta y más allá, me hace pensar que la cultura represiva
contra la mujer ha tenido un resultado casi castrante en la
imagen que tiene de si misma, y más allá de la cultura a la que
pertenece y que presumiblemente, le enseñó que ciertas cosas
de su cuerpo «no se miran» y «no se tocan».
La perla del deseo o el pequeño secreto entre las
piernas
Hablar sobre la vulva femenina no es un tema sencillo ni
que se aborda fácil. Para el hombre, parece ser más sencillo
exhibirse desnudo: desde la Grecia clásica, el genital masculino
ha representado poder y fuerza, lo cual es comprensible. En la
visión primitiva de sexo, el hombre que penetraba simbolizaba a
ese poder de lo viril, ese símbolo del poder del macho de la
especie. Con la mujer, la cosa es distinta: tal vez sea deba a un
asunto meramente práctico: los genitales femeninos
permanecen ocultos, entre la piel, el pudor y la simple ironía de
guardar —bajo puertas casi secretas— el deseo femenino. Y
aunque las Diosas de todas las épocas han mostrado sus
exuberantes pechos desnudos —se conservan multitud de
estatuillas de Diosas de opulenta belleza— muy pocas muestran
lo femenino a un nivel más íntimo. Tal pareciera que en el
esquema de las cosas, el genital femenino se resume a ese
pudoroso pliegue de piel que los artistas de todas las épocas
representaron en dulces alegorías. Los pechos espléndidos y
altivos demostrando belleza, y la cintura cubierta por telas
transparentes, esa enigmática puerta al mundo del placer. De
manera que la mujer —como figura, identidad y expresión—
siempre pareció estar protegida por su propia naturaleza.
Pasarían siglos hasta que un cínico y provocador Gustave
Courbet descubriera el mundo el enigma femenino. Y lo hizo, a
la manera simple de los talentosos: Courbet exaltó el cuerpo
femenino en una serie de obras que parecen no solo exhibir la
belleza de la mujer real —la que existe más allá de la mordaza
histórica— sino además, dejar bien claro el poder de esa realidad
de carne y hueso, ese fragante ahora de lo recién nacido y nada
figurativo. Porque la mujer Courbet no despierta ternura ni
muestra fragilidad: es portentosa en su poder natural. Baste
como ejemplo su cuadro más conocido El origen del mundo: toda
un declaración de intenciones con su imagen del sexo femenino
como parte de una figura anónima que yace cómodamente
reclinada, en toda su gloria impúdica. La obra, con su visión casi
anatómica del sexo de la mujer, dejó muy claro que la mujer de
Courbet es poderosa por derecho propio, por la necesidad de
mostrarse sin ningún matiz. El observador no tiene un solo lugar
a donde esconderse, entre las piernas de la mujer anónima: la
sexualidad se plantea como obra de arte y se piensa así misma
como devocionario de un nuevo tipo de religión y creación visual.
Unos años más tarde, un joven y mundano Amadeo
Modigliani liberaría a su modo a la vulva femenina de su discreta
sumisión. Y lo hizo con su trazo directo y evidente: el París de su
época miro a las mujeres Modigliani y sintió horror. Eran
demasiado reales, incluso en su estilización artística, en esa
visión geométrica y disgregada del pintor, para comprenderlas.
Hablamos de un tiempo donde la mujer era una criatura divina y
etérea que se miraba así misma como reflejo de castidad. Pero
Modigliani rasgó las vestiduras: Las mostró velludas y con los
labios secretos bien a la vista. Cundió el escándalo. El pintor fue
execrado de los elitescos círculos de París y se le condenó al
ostracismo. El mundo no estaba preparado para la Mujer
Modigliani, dijo alguien. A veces me pregunto si el mundo para
lo que no estaba preparado era para la liberación de la mujer.
Cual sea el caso, el pintor logró un pequeño avance en un
camino largo y doloroso: La mujer dejó de ser una criatura sin
rostro, anónima en el deseo para existir. Real. Con sonrisas
húmedas y ojos abiertos de asombro. Y con que fuerza. Durante
años, la mujer tradicional, esa que insistía las pinturas y después
la fotografía forzó a la otra, la temible, la diablesa, la provocativa,
a subsistir al fondo de la memoria colectiva. A moverse de un
lado a otro, tropezando con la hipocresía social para encontrar
una manera de comprenderse. Y aún así, esa mujer poderosa y
creativa, la malvada, siguió sobreviviendo a pesar del peso de la
historia en común, la que comparte sin quererlo. La visión de lo
que se teme, se contempla. Desconcierta y angustia. Reprime y
finalmente contradice lo esencial de la visión femenina sobre si
misma.
La flor misteriosa, orquídea transparente
Obra de Nelson Garrido
El primer médico ginecólogo que me atendió en mi vida, era
una mujer. Pragmática, con la edad de Dios o una muy cercana,
A. era una de esas veteranas del prejuicio que parece recorrer
justamente el camino contrario, hacia la liberación. Luego de
realizarme todos los exámenes de rutina —y lidiar con mi
nerviosismo de doce años inquietos e incómodos— me pidió
escuchar una pequeña charla sobre lo que llamó «la vergüenza
social».
—Tu vulva es un tesoro —me dijo en esa primera cita— te
dirán que te cubras, que es la florcita de la familia, que te
respetes. Pero es tuya. Es el poder de que te dio la naturaleza.
Creas vida, sientes placer. Eres poderosa.
Sus palabras me gustaron. Se parecían muchísimo a lo que
mi abuela pensaba sobre el cuerpo femenino y a la manera como
me habían educado. Y es que quizás A., con su mirada dura, era
también una sobreviviente a la historia de las mujeres, esa que
nadie cuenta. Después me enteraría que para poder estudiar
medicina, había tenido que huir de la casa paterna. Su padre, un
hombre conservador y machista, le había tratado de convencer
por años que debía licenciarse en algo más femenino. Como A.
me explicará en su oportunidad, la idea de un mundo signado
por el género la aterró, de manera que decidió estudiar medicina,
sin el apoyo familiar.
—Te dirán que eres decente, que la decencia comienza por
cuidar de tus partecitas— soltó una carcajada —. No le permitas
a nadie convencerte que tu vagina, tu vulva, tu concha, no te
pertenece. Es tuya. No utilices epítetos infantiles. La mujer debe
ser adulta.
Esa idea me intrigó por años. Y es que viviendo en un país
machista como el mío, la cosa parece elaborar un propio
concepto de lo bueno y de lo malo. La niña buena lleva falda a la
rodilla, no se ríe en voz alta, no es fácil (lo que sea que signifique
ese término). La chica mala por el contrario, es destructora,
temible. La que todos desean mirar pero nadie tropezarse. Tal
vez por ese motivo, la primera vez que me tropecé con una
fotografía de Nelson Garrido, sentí un inmediato alivio. Con sus
temática vulgar, su creación de la mujer fetiche y esa devoción
por lo femenino como transgresor, era una bocanada de aire
fresco en toda esta necesidad de reconstruir a la mujer como
figura de culto, más allá de la visión real de las cosas.
Todas las fotografía de Nelson Garrido suele asquear o
atemorizar al espectador. Como diría mi profesora de fotografía
favorita, su dilema es la búsqueda del impacto a través de lo
retorcido, lo inquietante y lo directamente desagradable. No
obstante, una de sus imágenes suele causar revuelo allá donde
se muestra, sobre todo a las mujeres: se trata de una vagina,
fotografiada de una manera muy evidente y frontal. El encuadre
pequeño y muy cerrado no deja ningún elemento a la
imaginación. Y como si eso no fuera suficiente, entre los labios
interiores —justo en la llamada flor del deseo, el eufemismo más
ridículo que he escuchado para clítoris— hay una pequeña
escultura de un niño Jesús. Idéntico a los que se suelen usar en
el pesebre. Inmediato escándalo. Incluso hay un grupo de
devotos enemigos de Nelson Garrido que lo odian justamente por
esa imagen.
La primera vez que yo la vi, me la mostró una amiga. Y
estaba muy aterrorizada por todo: la vagina visible, con una
escultura religiosa en evidente provocación. Pues a mi me
encantó. Miré la imagen fascinada por un largo rato y me
pregunté como habría sido tomarla, crear una alegoría crudisima
y directa sobre el temor al sexo, la pudibundez cultural y la
estereotipación de la conducta sexual a través de algo tan
orgánico como los genitales femeninos. Bien podría haber
desarrollado un símbolo fálico, bien visible y exuberante, pero
Garrido, en toda esa radiante visión suya sobre la mujer y el arte,
lo hizo a través de una vulva. Por supuesto, cuando se lo expliqué
a mi amiga, se escandalizó.
—¡Esto es una falta de respeto! —exclamó—. Colocar allí un
crucifijo…
—¿Allí donde? —pregunté con intención. Me dedicó una
mirada durísima. Y se sonrojó.
—Allí, Aglaia… allí abajo.
—Eso tiene un nombre —dije rotunda—. Vagina.
Mi amiga se ruborizó aún más y me angustió un poco que
una palabra, su propio cuerpo, le provocara tanto horror.
Manoteó y me quitó de las manos la revista que contenía la
imagen.
—Ya sabía que no entenderías nada —me reclamó.
—¿Qué tenía que entender? —pregunté perpleja. Ella me
miró con los ojos muy brillantes.
—¡Es Cristo! ¡Es sagrado! ¡Y lo puso allí! —casi escupió las
palabras. Sentí que un malévolo sentido del humor me subía a la
garganta.
—En la vagina.
—¿Te encanta la palabra no?
—Solo es una palabra —dije. Y mientras las emociones de
mi amiga parecían sofocarla aún más, a mi toda la conversación
me parecía más incomprensible. ¿Por qué tanto pánico?, ¿qué
había tan temible en su cuerpo como para para angustiarle así?
—¡Es una grosería lo que hizo ese hombre!
—Tu cuerpo es tan sagrado como el crucifijo —respondí.
Ahora sí comenzaba a disgustarme. —No puedo entender por qué
miras tu propio cuerpo como algo corrompido e inquietante.
—¡Tu no entiendes nada! —me reclamó y, sin más, me dejó
plantada en el café donde nos encontrábamos. La verdad no, no
entendía nada.
Pasarían algunos años hasta que pude preguntarle
directamente a Nelson Garrido el motivo que le había llevado a
tomar esa fotografía y otras muy parecidas. Por entonces era su
alumna en el durísimo taller «Experimental I» y me debatía con
respecto al tema del desnudo y la autocensura. Cuando le
pregunté directamente su visión del cuerpo y la moral, soltó una
de sus carcajadas nasales.
—Solo puse el crucifijo, que considero Santo como buen
católico, en el lugar más Sagrado que encontré —respondió. Nos
encontrábamos sentados en la pequeña biblioteca de su escuela
de su fotografía, y su respuesta me pareció extraordinaria, como
si fuera parte en belleza y esencia, de ese pequeño templo a la
imagen en el que nos encontrábamos. Tomé un sorbo de café,
mirando fascinada.
—A usted le llamarían feminista radical —comenté. Me
dedicó una de sus amplias sonrisas socarronas.
—No. Soy consciente del poder del símbolo. La mejor forma
de escandalizar en el arte es hacerte pensar. Y quien ve esa
fotografía, no la olvida. Ya sea para insultarla, mostrarla,
pensarla o como tu, sonreír con ella.
Era verdad. Y me asombró que el profesor Garrido lo viera
tan claro y lo expresara con tanta contundencia. O tal vez, no
debió sorprenderme: todo fotógrafo es, ante todo, un
iconoclasta.
Araki y el temor epistolar
Volviendo a la mujer que estaba muy horrorizada por mi
artículo sobre Araki, recibí respuesta suya unas dos horas más
tarde. Al parecer, ya no solo le provocaba repulsión, sino algo
más cercano al horror. Me acusó —otra vez— de pornógrafa y
me preguntó directamente si era una «puta». Cuando le respondí
que podría serlo pero tendría que asumir mi cuota de culpa, me
respondió iracunda.
«El mundo está perdido desde el origen. La mujer tuvo la
culpa».
Solté una carcajada. Recordé el cuadro de Courbet, las
mujeres de Modigliani y la vagina sacra de Garrido y pensé que
mi extraña interlocutora, en toda su furia religiosa, tenía razón.
La mujer tiene la culpa de crear una opinión, de debatir sus
propias ideas a través de símbolos y una necesidad siempre
insatisfecha. ¿Curiosidad? ¿Putería? Quién sabe.
Lo que sí sé es que, muy probablemente, soy culpable.
C’est la vie.
Aglaia Berlutti
Bruja por nacimiento. Escritora por obsesión. Fotógrafa por
pasión. Desobediente por afición. Ácrata por necesidad.
You might also like
- Breve Historia de La Fotografía de Desnudo - Ricardo A MacielDocument284 pagesBreve Historia de La Fotografía de Desnudo - Ricardo A MacielShanti Nilaya100% (3)
- Clítoris IIDocument19 pagesClítoris IIFernando Diaz Jimenez0% (1)
- Nude Art Yogafotos ArtisticasDocument5 pagesNude Art Yogafotos Artisticasjesusportugal75% (4)
- Clítoris IIIDocument20 pagesClítoris IIIFernando Diaz JimenezNo ratings yet
- Re Vista Ojos 17Document75 pagesRe Vista Ojos 17Duprat Madelainne50% (8)
- Eroticelitemagazinerevista 1 Dic 2012Document90 pagesEroticelitemagazinerevista 1 Dic 2012EroticElite Magazi37% (19)
- Clítoris VIDocument18 pagesClítoris VIFernando Diaz Jimenez75% (4)
- Clítoris IVDocument21 pagesClítoris IVFernando Diaz JimenezNo ratings yet
- Clítoris VIIDocument14 pagesClítoris VIIFernando Diaz Jimenez100% (1)
- MiAmigoClitoris PDFDocument54 pagesMiAmigoClitoris PDFJulio Alberto Bürkle Oballos100% (1)
- La Britney SenalDocument40 pagesLa Britney SenalJuanita Rosales Perez17% (6)
- DocumentoDocument11 pagesDocumentoRodrigo Garcia0% (3)
- Libro Sense PDFDocument116 pagesLibro Sense PDFAngel Jorde76% (49)
- Revista Ojos 18Document79 pagesRevista Ojos 18Resistencia Realista100% (1)
- 014-021postporno PH3921 Febrero 2011Document4 pages014-021postporno PH3921 Febrero 2011matilda_k100% (1)
- La EróticaDocument60 pagesLa EróticaIsrael Aldana54% (24)
- Eden Nº 15Document40 pagesEden Nº 15Rogelio García Alonso0% (2)
- Johanes SchwabDocument53 pagesJohanes Schwabjoan_bell_857% (35)
- Exposicion de Desnudos Presentación12Document135 pagesExposicion de Desnudos Presentación12caritook80% (5)
- ClítorisDocument16 pagesClítorisFernando Diaz Jimenez100% (1)
- Robert MapplethorpeDocument5 pagesRobert MapplethorpeJavier Maggiotti100% (1)
- Cunnilingus Nivel ExpertoDocument5 pagesCunnilingus Nivel ExpertoFredy Hernández100% (1)
- Secretos Del Orgasm of e Men I NoDocument10 pagesSecretos Del Orgasm of e Men I NoAndres RelldamNo ratings yet
- 50 Años de PlayboyDocument9 pages50 Años de Playboyrodolfo553No ratings yet
- DOZE Magazine Libidoh! - Verano 2009 - Número 2Document272 pagesDOZE Magazine Libidoh! - Verano 2009 - Número 2Ángel Román65% (17)
- El Cuerpo en La FotografiaDocument30 pagesEl Cuerpo en La FotografiaPaulu D. RosárioNo ratings yet
- Cuaderno Erotico de BDSM #19Document101 pagesCuaderno Erotico de BDSM #19Dayen Guandamuth100% (1)
- Clitoris FinalDocument13 pagesClitoris FinalMacumba Glup100% (1)
- Vida Al DesnudoDocument5 pagesVida Al DesnudoAndrea BeeuNo ratings yet
- MMUE n2 PDFDocument96 pagesMMUE n2 PDFDiego GarridoNo ratings yet
- Triunfo Sexual PDFDocument31 pagesTriunfo Sexual PDFRaul IjoleNo ratings yet
- Breve Historia de La Fotografia de DesnudoDocument284 pagesBreve Historia de La Fotografia de DesnudoZafnat Panea90% (21)
- DesnudosDocument34 pagesDesnudospaula cerazo lazaNo ratings yet
- 6 FantasiasSexualesFemeninas PDFDocument15 pages6 FantasiasSexualesFemeninas PDFSergio Seballos0% (1)
- La Teta Explicada Al Hombre PDFDocument72 pagesLa Teta Explicada Al Hombre PDFlfbarbal194940% (5)
- Anatomía de La VulvaDocument19 pagesAnatomía de La VulvacarlosNo ratings yet
- Con Medias y A Lo LocoDocument38 pagesCon Medias y A Lo LocoJuanita Rosales Perez60% (45)
- Mitos Del PeneDocument4 pagesMitos Del PeneAnonymous eVmCdZJJDPNo ratings yet
- Lilium 3 2015Document86 pagesLilium 3 2015Молчанов Роман100% (5)
- Sexo Anal Guia Del Sexo AnalDocument39 pagesSexo Anal Guia Del Sexo AnalPablo DiazNo ratings yet
- Desnudo MasterclassDocument13 pagesDesnudo MasterclassAngel Jorde60% (5)
- VulvaDocument38 pagesVulvaYolanda Lluch Gomez50% (2)
- Posiciones SexualesDocument4 pagesPosiciones SexualesKarime Fahme GonzalezNo ratings yet
- La Imagen Pornográfica y Otras PerversionesDocument373 pagesLa Imagen Pornográfica y Otras PerversionesVicamoi85% (27)
- Sexo AnalDocument12 pagesSexo AnalVargas Var-marNo ratings yet
- Desnudo FotograficoDocument14 pagesDesnudo FotograficoPipe Abuso De Confianza44% (9)
- Sexo Anal Sexo Oral PDFDocument17 pagesSexo Anal Sexo Oral PDFHannah Hunter66% (32)
- Manual de Sexo VeintitantosDocument49 pagesManual de Sexo VeintitantosIkowa De MasNo ratings yet
- El hechiceroFrom EverandEl hechiceroEnrique MurilloRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (156)
- La carne y el mármol: Francis Bacon y el arte griegoFrom EverandLa carne y el mármol: Francis Bacon y el arte griegoRating: 2.5 out of 5 stars2.5/5 (3)
- Andrés Ortiz Lemos - La Piedra, La Memoria y La Escalera - Sobre La Última Novela de Leonardo ValenciaDocument14 pagesAndrés Ortiz Lemos - La Piedra, La Memoria y La Escalera - Sobre La Última Novela de Leonardo Valencialfbarbal1949No ratings yet
- Camille Paglia - "Gracias A Los Hombres, Las Mujeres Tenemos Lavadoras"Document18 pagesCamille Paglia - "Gracias A Los Hombres, Las Mujeres Tenemos Lavadoras"lfbarbal1949100% (3)
- Más de 80 Científicos y Académicos Plantean Cuatro Condiciones para Salir de La CuarentenaDocument14 pagesMás de 80 Científicos y Académicos Plantean Cuatro Condiciones para Salir de La Cuarentenalfbarbal1949No ratings yet
- Para Un Prestigioso Científico Argentino, "El Coronavirus No Merece Que El Planeta Esté en Un Estado de Parate Total"Document14 pagesPara Un Prestigioso Científico Argentino, "El Coronavirus No Merece Que El Planeta Esté en Un Estado de Parate Total"lfbarbal1949No ratings yet
- Arturo Villavicencio - ¿Y SI NO FUERA ÚNICAMENTE EL CORONAVIRUS?Document15 pagesArturo Villavicencio - ¿Y SI NO FUERA ÚNICAMENTE EL CORONAVIRUS?lfbarbal1949No ratings yet
- Hay Una Palabra para Todos Esos Libros Que Has Comprado Pero No Has LeídoDocument15 pagesHay Una Palabra para Todos Esos Libros Que Has Comprado Pero No Has Leídolfbarbal1949No ratings yet
- Don Wislow - El Problema de Las Drogas Es de EU y EuropaDocument6 pagesDon Wislow - El Problema de Las Drogas Es de EU y Europalfbarbal1949No ratings yet
- Devoradora de Libros - La Casa de Los Nombres - Colm TóibínDocument6 pagesDevoradora de Libros - La Casa de Los Nombres - Colm Tóibínlfbarbal1949No ratings yet
- Características de La CodependenciaDocument10 pagesCaracterísticas de La Codependencialfbarbal1949No ratings yet
- Pablo Montoya - LA SED DEL OJO PDFDocument171 pagesPablo Montoya - LA SED DEL OJO PDFlfbarbal1949100% (3)
- El Ministerio de Propaganda Del Cardenal RichelieuDocument9 pagesEl Ministerio de Propaganda Del Cardenal Richelieulfbarbal1949No ratings yet
- 10 Desnudos LiterariosDocument23 pages10 Desnudos Literarioslfbarbal1949No ratings yet
- Características de La CodependenciaDocument10 pagesCaracterísticas de La Codependencialfbarbal1949No ratings yet
- Ryszard Kapuscinski - 'El Sentido de La Vida Es Cruzar Fronteras'Document10 pagesRyszard Kapuscinski - 'El Sentido de La Vida Es Cruzar Fronteras'lfbarbal1949No ratings yet
- Martha Ormaza - ¡Ah, La Fidelidad!Document27 pagesMartha Ormaza - ¡Ah, La Fidelidad!lfbarbal1949No ratings yet
- El Ballet de La Clase ObreraDocument11 pagesEl Ballet de La Clase Obreralfbarbal1949No ratings yet
- El Di ́ A en Que Decidi ́ AbortarDocument6 pagesEl Di ́ A en Que Decidi ́ Abortarlfbarbal1949No ratings yet
- Fernando Carrión - "En Ecuador Se Hace Imprescindible Una Política Antinarcotráfico"Document13 pagesFernando Carrión - "En Ecuador Se Hace Imprescindible Una Política Antinarcotráfico"lfbarbal1949No ratings yet
- Sobre Encontrarse A La Chica 100% Perfecta Una Bella Mañana de Abril, Un Cuento de Haruki MurakamiDocument6 pagesSobre Encontrarse A La Chica 100% Perfecta Una Bella Mañana de Abril, Un Cuento de Haruki Murakamilfbarbal1949No ratings yet
- Marginalia - El Arte de Joder Un LibroDocument13 pagesMarginalia - El Arte de Joder Un Librolfbarbal1949No ratings yet
- CÓMO ENFRENTARSE A ULISES de James JoyceDocument17 pagesCÓMO ENFRENTARSE A ULISES de James Joycelfbarbal1949No ratings yet
- Me Duelen Los Cojones. Te QuieroDocument10 pagesMe Duelen Los Cojones. Te Quierolfbarbal1949No ratings yet
- Andrés Ortiz Lemos - Los Hijos Muertos de Karl MarxDocument22 pagesAndrés Ortiz Lemos - Los Hijos Muertos de Karl Marxlfbarbal1949No ratings yet
- Jaime Durán Barba - Rafael Correa y La DesmesuraDocument5 pagesJaime Durán Barba - Rafael Correa y La Desmesuralfbarbal1949No ratings yet
- Devoradora de Libros - El Libro y La Hermandad - Iris MurdochDocument6 pagesDevoradora de Libros - El Libro y La Hermandad - Iris Murdochlfbarbal1949No ratings yet
- Simón Ordóñez Cordero - Las Falacias Zurdas y Los RedentoresDocument7 pagesSimón Ordóñez Cordero - Las Falacias Zurdas y Los Redentoreslfbarbal1949No ratings yet
- Fernando Vallejo - El Liliputiense BellacoDocument4 pagesFernando Vallejo - El Liliputiense Bellacoapi-3829448No ratings yet
- CLÁSICOS LATOSOS - El Libro Corto Más Largo Del MundoDocument9 pagesCLÁSICOS LATOSOS - El Libro Corto Más Largo Del Mundolfbarbal1949No ratings yet
- Hana Ficher - El "Lenguaje Inclusivo" de La Corrección Política Se Trata de Poder, No de IgualdadDocument24 pagesHana Ficher - El "Lenguaje Inclusivo" de La Corrección Política Se Trata de Poder, No de Igualdadlfbarbal1949No ratings yet
- Aprende Fotografia DigitalDocument10 pagesAprende Fotografia DigitalJuan Pablo Vergara NovaNo ratings yet
- La Prudencia en AristótelesDocument21 pagesLa Prudencia en AristótelesFernando LagunaNo ratings yet
- Neologism oDocument5 pagesNeologism oOscar XeteyNo ratings yet
- Cuadro Comparativo. Teorías de Aprendizaje.Document5 pagesCuadro Comparativo. Teorías de Aprendizaje.Jose Gonzalez100% (1)
- Silva Peña Jair (Trabajo de Informe)Document2 pagesSilva Peña Jair (Trabajo de Informe)Jair SPNo ratings yet
- Libro de MochilerosDocument28 pagesLibro de MochilerosJoise Lineth Vega AvendañoNo ratings yet
- Aportes de C.G.Jung A La Psicología HumanistaDocument5 pagesAportes de C.G.Jung A La Psicología HumanistaKristina KrauseNo ratings yet
- Tesis A Bustos PresenciaDocenteDistribuida V Web 2011 PDFDocument390 pagesTesis A Bustos PresenciaDocenteDistribuida V Web 2011 PDFAna HopeNo ratings yet
- 80 Ficheros de Actividades para Promover El Aprendizaje de La Lecto-EscrituraDocument125 pages80 Ficheros de Actividades para Promover El Aprendizaje de La Lecto-EscrituraFRANKLINNo ratings yet
- Las Antorchas de La LibertadDocument4 pagesLas Antorchas de La LibertadGabrielGenriNo ratings yet
- 9 - 21 Cohen - Teoría de Los Géneros Historia Literaria PDFDocument18 pages9 - 21 Cohen - Teoría de Los Géneros Historia Literaria PDFSritaCucharitaNo ratings yet
- How Great Leaders Inspire Action AnalysisDocument1 pageHow Great Leaders Inspire Action AnalysisjayssonNo ratings yet
- Funciones EjecutivasDocument7 pagesFunciones EjecutivasMarcela PrettoNo ratings yet
- Examen RVDocument2 pagesExamen RVDaniel JosueNo ratings yet
- Secuencia Didáctica - Didáctica Movimiento Literario Ciclo Escolar 2014-2015Document4 pagesSecuencia Didáctica - Didáctica Movimiento Literario Ciclo Escolar 2014-2015Yoi Zavala Suriano0% (1)
- Composición Del Montaje 1 (Y Edición) - Concepto. Temas. Bibliografia, Por Lucía LamannaDocument1 pageComposición Del Montaje 1 (Y Edición) - Concepto. Temas. Bibliografia, Por Lucía LamannaLuciaNo ratings yet
- Unidad 8 DesarrolloDocument26 pagesUnidad 8 DesarrolloOscar GarciaNo ratings yet
- Los Juegos de Rol Como Una Propuesta Pedagógica Inclusiva.Document2 pagesLos Juegos de Rol Como Una Propuesta Pedagógica Inclusiva.Inclusión y calidad educativaNo ratings yet
- Preguntas y Respuestas T.1, 2 y 3Document56 pagesPreguntas y Respuestas T.1, 2 y 3agmgasNo ratings yet
- Conciencia PDFDocument39 pagesConciencia PDFAntonia Zúñiga Alonzo100% (1)
- Identidad PersonalDocument16 pagesIdentidad PersonalJessicaMaribelMechanVentura67% (3)
- Introducción A La Psicología SocialDocument3 pagesIntroducción A La Psicología SocialCynthia Alderete100% (1)
- Didáctica - CT Unidad 1Document10 pagesDidáctica - CT Unidad 1Paola SeguraNo ratings yet
- Ejercicio de Diagnóstico y Desarrollo de EquiposDocument2 pagesEjercicio de Diagnóstico y Desarrollo de EquiposRonal Mesa Perez100% (1)
- Objeto de Estudio. EjemploDocument42 pagesObjeto de Estudio. EjemploLety VictorioNo ratings yet
- Homo Sapiens Homo DemensDocument2 pagesHomo Sapiens Homo DemensRafaelAntonioChacón0% (1)
- Conocimiento de La AdolescenciaDocument6 pagesConocimiento de La AdolescenciaYozeliin AltamiiranoNo ratings yet
- Supervisor de OperacionesDocument43 pagesSupervisor de OperacionesRicardo Evangelista Hernández77% (124)
- Histologia GeneralDocument6 pagesHistologia GeneralLuis F Concha Manriquez100% (1)
- El Modo de Ser Propio Del HombreDocument77 pagesEl Modo de Ser Propio Del HombreXavier Vargas Beal100% (3)