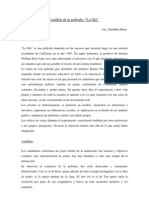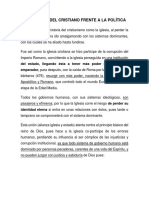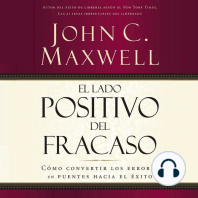Professional Documents
Culture Documents
Bien Comun y Mal Comun PDF
Uploaded by
JairoEOrdoñez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views11 pagesOriginal Title
254573173-Bien-Comun-y-Mal-Comun.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views11 pagesBien Comun y Mal Comun PDF
Uploaded by
JairoEOrdoñezCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 11
BIEN COMÚN Y MAL COMÚN*
FERNANDO INCIARTE
The paper deals with he tension between morality and efficacy both from
the point of view of economics (and politics) on the one hand and ethics
(and politics) on the other.
Abordar la cuestión del bien común desde la perspectiva con-
creta del mal común tiene algunas ventajas. No es la menor de
ellas que así se evita lo que pudiéramos llamar el peligro del mo-
ralismo –como si el bien común tuviera sólo una dimensión moral
y no, también, una dimensión no ya sólo social, sino incluso física,
natural.
En cambio, al hablar de "mal común" o –mejor aún– de "males
comunes", a uno se le ocurren, primero, cosas tan tangibles como
el error, la pobreza, la ignorancia, la escasez, la anarquía, el
hambre, el subdesarrollo –males todos ellos culturales o sociales–;
y no sólo ésos, sino también, y en primer lugar, catástrofes
naturales, más tangibles todavía: inundaciones, terremotos, ma-
laria, pestes o, incluso, accidentes geográficos, casi insuperables:
selvas vírgenes, cordilleras inhóspitas, volcanes.
Quiero decir que, por supuesto, no todos los males son de tipo
físico, naturales; que así como hay enfermedades inducidas por los
médicos, iatrógenas, como se dice, hay males, incluso males que
por la misma fuerza de la costumbre uno tendería ya a considerar
como naturales, y que, en realidad, son inducidos por el hombre.
Todo el capítulo de la polución entra en juego aquí. En una
palabra: el mal común no se reduce al mal moral.
* En este trabajo –originariamente expuesto ante empresarios– han
concurrido muchas ideas destiladas de las obras de Antonio Millán Puelles:
desde, por ejemplo, Empresa y libertad hasta Sobre el hombre y la sociedad,
sin olvidar su conferencia en el Lindenthal-Institut de Colonia "Gemeniwohl,
Armut, Wohlstand" (AAVV, Die Moral des Wohlstandes, Köln, 1976).
En alemán hay tres palabras para hablar del mal: "übel",
"schlecht" y "böse". Sólo la última ("böse", "das Böse") tiene un
sentido exclusivamente moral. Pues bien, a pesar de que "übel" es,
en cambio, tan amplia como el inglés "evel" o como el español
"mal", en la última reforma litúrgica se cambió la última petición
del Padrenuestro ("mas líbranos del mal", "sondern erlöse uns vom
Übel") por la fórmula "sondern erlöse uns vom Böse", "mas
líbranos del mal moral". Sólo. Un síntoma claro de moralismo.
Como si nuestra lucha no estuviera (o no tuviera que estar) diri-
gida contra el mal en todos sus aspectos, empezando por los más
naturales, por los males precisamente físicos.
Lo contrario sería caer en el inmovilismo más absoluto, o, dicho
más precisamente, en el fatalismo –cosa mucho peor aún que el
determinismo–. Porque el determinismo es, por lo menos,
compatible con el sentido de responsabilidad. No en balde, los
economistas liberales y, por tanto, capitalistas, son, por paradójico
que esto parezca, deterministas. Me refiero, sobre todo, a la
Escuela de Viena: von Mises, von Hayek, etc., de la que proceden
los tan ensalzados como detractados monetaristas.
Lo que esos economistas liberales, abogados del capitalismo, no
son, es fatalistas. Aunque consideren que el hombre no es, en
ningún momento preciso, libre de hacer otra cosa de lo que en ese
momento hace (esto es concretamente lo que se entiende por
determinismo), consideran, por otra parte, también que al hombre
hay que darle incentivos para que en cada momento determinado
haga necesariamente lo más conveniente en cada caso. Así, esos
teóricos del capitalismo compaginan el determinismo más estricto
con el sentido de responsabilidad, lo cual equivale a decir con la
libertad. Por supuesto, no con una libertad metafísica, en la que no
creen, pero sí con una libertad política y económica, que ya es
algo, incluso mucho; para ellos, todo. Dicho brevemente, el
determinismo aparece aquí como compatible con un sentido de
responsabilidad equivalente no a la libertad, pero sí a las libertades
en plural. Responsabilidad precisamente para intentar evitar todo
tipo de mal: físico, y social y económico y político y posiblemente
incluso moral.
Pero todo esto plantea un problema agudo: si el sentido de res-
ponsabilidad –sea liberal, capitalista, o del tipo que sea– lleva a
evitar en lo posible todo tipo de mal y, en consecuencia, a alcanzar
en lo posible todo tipo de bien ("bien común" significa, en efecto,
crear las condiciones para el mejor desarrollo de las instituciones
básicas –familia, empresa, cultura, estado, iglesia– cuyo buen
funcionamiento revierte en el mayor bien de la sociedad como un
todo), si, como decía, el sentido de responsabilidad lleva a todo
esto, entonces el principio del utilitarismo –la mayor felicidad–
para el mayor número se impone como única norma de moralidad.
¿Van unidos capitalismo y liberalismo con el utilitarismo y, por
tanto, con el materialismo? Volveré sobre el tema.
Pero la mayor ventaja de tratar la cuestión del bien común
desde la perspectiva del mal común, es decir, de los males de todo
tipo a evitar, es eludir un peligro intrínseco a todos los
planteamientos en que intervienen muchos factores: el peligro de
la simplificación, cercano siempre al simplismo; el peligro, por
decirlo así, de tratar los problemas humanos en claroscuro o en
blanco y negro.
A primera vista, no hay nada tan opuesto a la moral como las
medias tintas. Esto es cierto. Pero conviene tener cuidado. Las
simplificaciones –el blanco y el negro– pueden tener graves con-
secuencias. Un ejemplo: muchas veces se considera que la moral
se identifica con el altruismo, neologismo acuñado, por cierto, por
Augusto Comte que lo definía, sintomáticamente, como "caridad
sin padre": horizontalidad contra verticalidad, humanitarismo
contra religiosidad. Pero dejemos el asunto.
Indudablemente, moralidad y egoísmo son incompatibles. Pero
identificar, sin más, como hacía Comte lo bueno con el altruismo,
equivaldría a rechazar de antemano uno de los motores funda-
mentales de toda economía eficaz y, por consiguiente, de todo
progreso humano. Me refiero, por supuesto, al interés propio. Los
intereses colectivos sería, en ese caso, los únicos intereses
moralmente aceptables.
Ya sólo el fracaso periódico del sistema de "koljoses" hizo evi-
dente lo inadecuado de semejante planteamiento. A no ser que
admitamos una incompatibilidad de fondo entre economía y ética
o –más generalmente– entre eficacia y moralidad. Como si el
fracaso de la agricultura colectivista fuera el precio de su calidad
social y moral.
Algo así sugiere una frase famosa del agudo observador de la
Revolución Francesa, Edmand Burke, frase colocada por el
premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, no sin ironía, como
lema de su conocida Introducción a la Economía Política: "La
época de la caballerosidad –decía Burke a fines del siglo XVIII y
repite Samuelson en el nuestro– la época de la caballerosidad ha
pasado; viene ahora la de los sofistas, economistas y calculado-
res".
Ética y eficacia, economía y moralidad serían, de acuerdo con
esto, poco menos que incompatibles. El interés ajeno sería lo
bueno y el interés propio lo malo, el bien sería común y lo no
común, lo no comunitario, lo no colectivista, en cambio, lo malo.
El feliz concepto de mal común acaba de plano con estos so-
fismas. Porque ¿quién puede negar la existencia de males comu-
nes, de males colectivos, sean éstos catástrofes naturales, actitudes
propiamente humanas o –a medio camino entre ambas– situacio-
nes catastróficas inducidas por los hombres, sean éstas a su vez
polución, "koljoses" o lo que sean?
Se impone, pues, precisar estos dos polos (bien común y mal
común) en el campo de tensión entre ética y eficacia.
Cuando Burke lanzaba su veredicto más o menos ironizado por
Samuelson ("la época... etc., etc."), pensaba indudablemente en el
utilitarismo. Para el utilitarismo no cabe hablar de tensión entre
ética y eficacia. La moral se reduce para él efectivamente a cál-
culo, un cálculo cuyo único objetivo es maximizar la felicidad o el
placer y minimizar el sufrimiento o el dolor.
También aquí se impone evitar simplificaciones contraprodu-
centes: tanto la de aceptar sin más este objetivo –maximizar el
placer y minimizar el dolor– como la de llevarse, por decirlo así,
las manos a la cabeza ante el aire materialista o hedonista que
tiene: ¿quién no quiere, en principio, evitar en lo posible –sin
fatalismos– el sufrimiento para sí y para otros?
¿Cabe –esa es la primera impresión– una expresión mejor del
bien común que el lema del utilitarismo: alcanzar la mayor feli-
cidad para el mayor número de personas? ¿Cabe, en primer lugar,
algo más eficaz que este objetivo? ¿Y cabe, en segundo lugar, algo
más deseable, más moral?
Aquí, más que nunca, conviene andar con tiento. Si lo más efi-
caz coincidiera efectivamente sin más con lo más deseable, no
sólo el utilitarismo sería incontrovertible, sino que, para decirlo
más concretamente, nuestro simposio no tendría razón de ser –a no
ser la de felicitarnos mutuamente por nuestro común empeño en
aumentar la eficacia, lo que equivaldría a aumentar la moralidad,
la mejor convivencia entre los hombres. Sería algo así como lo
que solía decir el embajador francés en Berlín y Bonn, François
Poncet, a sus colegas ante grandes recepciones: esta noche nos
vamos a imponer mucho mutuamente.
Recuerdo otro simposio interdisciplinario, esa vez en Viena,
sobre el evolucionismo. La escuela vienesa de otro premio Nobel,
esta vez de Fisiología, Konrad Lorenz, vienés también, abogaba en
ese simposio por un criterio puramente evolucionista de lo ra-
zonable y de la razón: la misma superviviencia de los más aptos
sería ya ese criterio. Si no –comentaba el actual corifeo de la es-
cuela Rupert Riedl– no estaríamos ahora aquí reunidos: cómo se
ve, una explicación típicamente positivista y utilitarista que no
explica nada. Alguien le replicó: "¿Y quién le asegura a Vd. que
eso de estar aquí reunidos sea razonable?" El puro hecho de reu-
nirse no es criterio. El criterio tiene que ser, por encima del mero
hecho, una auténtica razón. Y la razón en nuestro caso es
precisamente la tensión entre economía y moralidad o –lo que
equivale a lo mismo– la irreductibilidad de la una a la otra en
cualquiera de las dos direcciones, más brevemente, la falacia del
utilitarismo.
Si –como quiere el utilitarismo– lo más eficaz coincidiera en
cada caso con lo más deseable, no había ni tensión alguna ni pro-
blema alguno a dilucidar– en todo caso, sí, el problema de dar con
el modo de alcanzar ese objetivo: la mayor felicidad para el mayor
número. Pero eso sería ya una cuestión meramente técnica, no un
problema teórico, ni moral; sería simplemente el problema de dar
con los medios adecuados para alcanzar ese fin, no un problema
sobre la conveniencia del fin mismo.
Pero lo que ocurre es que el ideal del utilitarismo –pese a todas
las apariencias– no es ni lo más moral ni tan siquiera lo más eficaz
que cabe. Es más, no es ni moral, ni eficaz. De todas las falacias
que oscurecen las relaciones entre economía y ética, la del
utilitarismo es la más sutil y la que está llevando a las mayores
catástrofes. Ortega y Gasset decía que pensar es exagerar. Sí, pero
no demasiado. Sólo por eso, me refreno de decir que la falacia del
utilitarismo es el mal común por excelencia.
En todo caso, si con el título de un conocido libro, cuyo autor,
por lo visto, prefiere el anonimato de un pseudónimo, cupiere
hablar de fracaso de accidente, cosa, por lo menos en parte, to-
davía por ver, una de las causas más graves de ese fracaso (o de
los factores actuales que podrían conducir a él) radica en la sutil
falacia del utilitarismo. Sutil, por cierto, sólo desde el punto de
vista teórico, porque desde el punto de vista práctico o, incluso,
técnico, los datos asequibles hasta ahora son bien evidentes.
Identificar la moral sin más con la eficacia, significa elevar los
principios económicos a la categoría no ya de principios morales
–cosa perfectamente posible– sino incluso de único principio de
moralidad. Eso es lo que ocurre en toda sociedad rigurosamente
materialista como es la marxista. Lo curioso es que la supeditación
de la moral a la economía lleva por lo visto (y éstos son los datos
asequibles a que me refería) en primer lugar al desastre
precisamente económico, cosa por lo demás demasiado evidente
para detenerme en ella. Los males de Polonia vienen de antes de
"Solidaridad". Aquí también, en el pecado estuvo ya la penitencia.
Sería, sin embargo, muy cómodo echar piedras en tejado ajeno,
sin ver hasta qué punto también uno –en este caso, el occidente– lo
tiene de cristal. Porque la divisa "la mayor felicidad para el mayor
número" es también la máxima de acción individual y colectiva
suprema, la divisa suprema de buena parte –es difícil determinar si
la mayor o no– de las sociedades llamadas –en comparación con
las del bloque oriental indudablemente con razón– libres. Y esa
divisa es la que está conduciendo, al revés que en el bloque
oriental a fenómenos tan extendidos e interconexos como el
pacifismo, el hedonismo, el anarquismo y otros muchos, cuyo
común denominador resultado es lo que en alemán se llama
erpreßbarkeit, "chantagibilidad", la proclividad a ser objeto de
chantaje, la cual a su vez está llevando a una mediatización cada
vez mayor de Europa por Rusia y podría llevar a la larga o a la
corta en efecto al fracaso de occidente.
Uno de los sofismas más peligrosos implicados en la falacia del
utilitarismo, con su identificación simplista de moral y eficacia, es
su misma idea de felicidad. Incluso en los círculos que más se
preocupan del problema del bien común, o sea entre los tomistas,
se considera que la felicidad es, sin más, aquello que todos los
hombres buscan o aquello que todos tienen que buscar, puesto que
constituye el fin del hombre.
Con esto, esos autores asumen, sin darse cuenta, la noción utili-
tarista, que en este caso significa tanto como hedonista, de felici-
dad.
"La búsqueda de la felicidad" ("the pursuit of happines", "la
persecución de la felicidad") es uno de los slogans más repetidos
desde Jeremy Bentham hasta Bertrand Russell. Aquí, como en
tantas otras ocasiones, Nietzche caló más en el fondo de la cues-
tión que esos tomistas (no hablo de Santo Tomás): "Los hombres
–dice en la Gaya Ciencia– no buscan la felicicad, eso sólo lo ha-
cen los ingleses". Broma aparte, ir a la caza de la felicidad, "the
pursuit of happiness", es el mejor modo de no dar con ella, o de
perderla, si es que ya se tenía.
La felicidad, en efecto, no es el fin que todos los hombres bus-
can o, peor aún, tienen que buscar; la felicidad es más bien aquello
que los hombres experimentan cuando dan con su fin, con aquello
a lo que deben tender. Son dos cosas totalmente distintas.
Confundirlas lleva, como digo, a través del hedonismo, al derro-
tismo y muchas otras catástrofes, incluso políticas.
Para ir terminando quiero centrarme en un aspecto que tiene
más que ver con ocupaciones habituales de otras personas que con
las de los filósofos, más con la práctica que con la teoría. Se trata
de algo que tiene más concretamente que ver directamente con el
problema de la eficacia de una empresa y, más concretamente aún,
con su productividad. Soy consciente del peligro que corro al
meterme en este campo. Bernard Shaw decía que toda profesión es
una conjuración contra el laico, contra el no experto. En mi caso,
sin embargo, la consideración de tipo práctico que quiero hacer a
partir de mis últimas consideraciones teóricas es tan patente, que
no necesito para ello ni tan siquiera llamar a la puerta de ninguna
célula de conjuración.
Bien mirado, la importancia que se da en las Escuelas de Altos
Estudios de Administración de Empresas al factor humano, por
más que sorprenda al principio al laico, es todo menos sorpren-
dente. Cuánto depende de la salud psíquica la buena marcha de un
negocio. Pero no menos evidente es que la salud psíquica de cual-
quier persona depende en buena medida, a su vez, de su actitud
ante un problema tan fundamental como el de la felicidad. De
abordar ese problema hedonísticamente en el sentido de la pursuit
of happiness (del aferrarse a la felicidad) o no, puede depender, y
depende en muchos casos, la diferencia entre una actitud neurótica
con sus secuelas de apatía o de conflictualidad y una actitud
equilibrada con todas sus ventajas para un mayor rendimiento.
Todo esto, como digo, cae por su propio peso. Una conse-
cuencia práctica es que la empresa tendría que tener un interés
grande en fomentar las actitudes incluso morales de sus miembros:
su correcta actitud ante el problema de la felicidad, del sufrimiento
y del dolor, etc. El modo concreto de hacerlo es una cuestión más
bien de técnica –de los medios conducentes a ese fin–. Pero el fin
mismo es, esta vez, al revés que en el caso del utilitarismo,
incuestionable. Se trata más bien, como se puede ver, de una
inversión respecto al fin, no respecto al utilitarismo.
Dando un paso más, esta vez algo más arriesgado, cabría pensar
–a partir de lo dicho anteriormente y como otra consecuencia
lógica– que lo que vale para el miembro individual de una em-
presa, empleado o lo que sea, vale también para la empresa como
tal: que así como para las personas individuales el mejor modo de
no dar con su felicidad –ni, por tanto, con su máximo rendi-
miento– consiste en aferrarse a ella, en buscarla de una manera
obsesiva, así la salud de una empresa, su eficacia, dependerá en
buena parte precisamente de no buscar única y exclusivamente el
provecho económico, de atender –no sólo con respecto a sus
propios empleados– también y a la vez a otros fines.
Como decía, esa conjetura, por natural que sea, representa ya un
paso algo más arriesgado en un terreno que no es el mío. Aquí
radica, en todo caso, la diferencia entre capitalismo y manches-
terismo. Si este último ha pasado de moda, probablemente, eso ha
sido por su misma eficacia, por su actitud exclusivamente eco-
nómica. En cambio, en un capitalismo no manchesteriano podría,
en principio, darse una auténtica síntesis de eficacia y moral,
síntesis que, a diferencia de la reducción utilitarista de moralidad a
pura eficacia (con su consecuente aunque paradójica y no pre-
tendida ineficiencia) consiguiera la eficiencia por el camino de no
aferrarse exclusivamente a ella.
Al principio citaba al economista austriaco Ludwig von Mises.
Pues bien, Mises decía con toda razón que la esclavitud fué desa-
pareciendo en la antigüedad no porque el derecho y la moral ro-
manas fueran superiores a la cristiana que la toleraba, sino porque
dejó de ser rentable y podía llevar a la ruina. Sería como pretender
en nuestros tiempos seguir aplicando el manchesterismo. Todo,
excluída la empresa, tiene su propio contexto, en este caso
también político. Un capitalismo aferrado a los principios
puramente económicos sería miope y suicida.
El error de cifrar el bien común en la mayor felicidad del mayor
número, no reside sólo en una falsa interpretación, es decir, en una
interpretación hedonista, del concepto de felicidad. Más grave es
aún, si cabe, un segundo error, al que también nos hemos referido
en lo anterior, aunque no explícitamente.
También aquí se puede hablar de un sofisma, y de un sofisma
no menos sutil que el anterior de la felicidad mal interpretada.
Si antes dije que buscar la mayor felicidad para el mayor nú-
mero constituye o puede constituir –contra todas las apariencias–
el mal común como tal, esto se debe más que al falso concepto de
felicidad propio del utilitarismo, con sus secuelas de hedonismo,
más aún, a la despersonalización total que trae consigo tratar al
hombre como un número, despersonalización propia tanto de un
colectivismo socialista como de un capitalismo manchesteriano,
individualista.
Para verlo más claramente –y con esto termino– no hay más que
traducir la palabra "utilitarismo", como se hace hoy día con
frecuencia, por el término "consecuencialismo". "Consecuen-
cialismo" significa que la moralidad de una acción depende única
y exclusivamente de las consecuencias previsibles de la misma.
Consecuencialismo es, en una palabra, la traducción (primero al
ingles: "consequentialism") de lo que en Alemania se ha llamado
siempre "Erfolgsethik", no "ética del rendimiento" o "de la efi-
cacia", sino "ética de los resultados".
La tentación del consecuencialismo no puede ser mayor. El
consecuencialismo está no sólo a la base de la política demográ-
fica del Banco mundial, el consecuencialismo justifica, además, no
sólo la praxis del aborto, de la esterilización, de la eutanasia, etc.:
el consecuencialismo domina hoy día incluso la teología moral
tanto, primero, en Alemania como, después, en los EE.UU. y, a
partir de ahí, poco a poco también en otros países. Afortunada-
mente ya empieza también en la teología a ser objeto de críticas
agudas. Pero esto, aquí no nos atañe inmediatamente. Digo "afor-
tunadamente" porque el precio del consecuencialismo es, como
decía, una despersonalización total del hombre. Lo que se margina
por completo al atender sólo a las consecuencias de nuestras
acciones es nada menos que el tipo mismo de acción, lo que uno
hace en concreto. Si se atiende sólo a las consecuencias, cualquier
tipo de acción está permitido: no sólo aborto, divorcio, esteriliza-
ción, etc., sino también adulterio, sodomía, robo, mentira, etc., si
con ello se consiguen, por ejemplo, matando a un inocente resul-
tados, mejores de los que se conseguirían al abstenerse de esas
acciones.
El ejemplo más claro es el del chantaje. ¿Puedo yo matar a un
inocente? Indudablemente no. Pero ¿y en el caso de una guerra? O
¿y si con eso se pudiera salvar la vida de muchos otros rehenes tan
inocentes como aquél? Otro ejemplo, más velado, de chantaje, es
el de la mediatización creciente que sufrió hasta hace dos años la
Europa occidental por la presión atómica soviética. Tan velado fué
ese chantaje que a veces –como en el movimiento pacifista– los
papeles parecían cambiados. Se predicó la paz a toda costa,
aduciendo la obligación moral de salvar vidas humanas, pero el
principio aducido fué el consecuencialista o utilitarista que lleva,
como hemos visto, a permitir condenar y matar impunemente y a
sabiendas a un inocente. Lo que cuenta para el consecuencialismo
es sólo el número, no la persona con su valor, incluso individual,
absoluto.
En cambio, si ante esas situaciones uno (por ejemplo un go-
bierno) se mantiene firme, puede ocurrir que los chantajistas co-
metan efectivamente la matanza con que amenazaban y que las
consecuencias sean así peores. Pero esto sólo a la corta. A la larga,
no ceder, decir hasta aquí y no más, sin atender a las con-
secuencias, puede llevar incluso a consecuencias más favorables.
Es el principio que en la política rige la estrategia de la deterrence
(del amedrantamiento). Tenemos aquí un ejemplo más de una
síntesis tensorial entre moralidad y eficacia, opuesta por completo
a la identificación simplista que el utilitarismo hace entre ambas.
Fernando Inciarte
Philosophisches Seminar
Westfälische Wilhelms Universität
Münster Alemania
You might also like
- 250 Conectores TextualesDocument3 pages250 Conectores Textualesmonrayma100% (1)
- Respiración CircularDocument4 pagesRespiración CircularJuan Sebastian Romero AlbornozNo ratings yet
- Guia DidacticaDocument28 pagesGuia Didacticaalejan77100% (2)
- MariaFernanda RodriguezBernal 2015 PDFDocument38 pagesMariaFernanda RodriguezBernal 2015 PDFJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Un Canto A La Hermandad 2015Document15 pagesUn Canto A La Hermandad 2015JairoEOrdoñezNo ratings yet
- Fichas DivertidasDocument32 pagesFichas Divertidasfrancisvalladolid100% (1)
- Articulo CientificoDocument25 pagesArticulo CientificoJairoEOrdoñezNo ratings yet
- IdentidadDocument9 pagesIdentidadJairoEOrdoñezNo ratings yet
- No Hay Nadie Más - Sebastian Yatra Letra y Acordes by MUSICTUTORIALS PDFDocument5 pagesNo Hay Nadie Más - Sebastian Yatra Letra y Acordes by MUSICTUTORIALS PDFLeonardo RamirezNo ratings yet
- Estudios Previos Instrumentos Banda PartesDocument5 pagesEstudios Previos Instrumentos Banda PartesJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Inventando Letras InstruccionesDocument2 pagesInventando Letras InstruccionesJairoEOrdoñezNo ratings yet
- GT B Unidad Didáctica - Infantil - La Familia de JesúsDocument9 pagesGT B Unidad Didáctica - Infantil - La Familia de JesúsJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Amor y ControlDocument5 pagesAmor y ControlJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Amor y ControlDocument5 pagesAmor y ControlJairoEOrdoñezNo ratings yet
- La OlaDocument4 pagesLa Olapauleta82No ratings yet
- Las Cualidades Del SonidoDocument1 pageLas Cualidades Del SonidoJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Mil Horas Saxo PDFDocument1 pageMil Horas Saxo PDFJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Historia de La Dirección 3Document1 pageHistoria de La Dirección 3JairoEOrdoñezNo ratings yet
- Mil Horas Saxo PDFDocument1 pageMil Horas Saxo PDFJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Historia de La Dirección 7 PDFDocument1 pageHistoria de La Dirección 7 PDFJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Criterios de EvaluacionDocument1 pageCriterios de EvaluacionJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Amores Lejanos BajoDocument6 pagesAmores Lejanos BajoJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Historia de La Dirección 4Document1 pageHistoria de La Dirección 4JairoEOrdoñezNo ratings yet
- Historia de La Dirección 6 PDFDocument1 pageHistoria de La Dirección 6 PDFJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Historia de La Dirección 2 PDFDocument1 pageHistoria de La Dirección 2 PDFJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Historia de La Dirección 6 PDFDocument1 pageHistoria de La Dirección 6 PDFJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Historia de La Dirección 2 PDFDocument1 pageHistoria de La Dirección 2 PDFJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Historia de La Dirección 1Document1 pageHistoria de La Dirección 1JairoEOrdoñezNo ratings yet
- KarennnnnnnDocument1 pageKarennnnnnnJairoEOrdoñezNo ratings yet
- Barreras A La Solución de ProblemasDocument4 pagesBarreras A La Solución de ProblemasAbe juanNo ratings yet
- Actividad IIDocument10 pagesActividad IIDenesis TejedaNo ratings yet
- La Enseñanza Del Sistema de NumeraciónDocument16 pagesLa Enseñanza Del Sistema de NumeraciónNico Mauricio Soto MendozaNo ratings yet
- Tarea 1 F. Filosofico e H. de La EducacionDocument5 pagesTarea 1 F. Filosofico e H. de La EducacionPaola Anabel Feliz AríasNo ratings yet
- Relaciones Ocultas. Simbolos Alquimia y PDFDocument24 pagesRelaciones Ocultas. Simbolos Alquimia y PDFLooooooo1280% (5)
- Matemáticas Financieras y Ética: Conceptos BásicosDocument13 pagesMatemáticas Financieras y Ética: Conceptos BásicosIver GraciaNo ratings yet
- Grinberg - Gubernamentalidad y Educación. Discusiones Contemporáneas (1) (1) - 62-81Document20 pagesGrinberg - Gubernamentalidad y Educación. Discusiones Contemporáneas (1) (1) - 62-81Lu PlaccoNo ratings yet
- Molina PDFDocument401 pagesMolina PDFCynthia Hayes100% (11)
- EVALUACIÓN EMPIRISMO - 10° (Respuestas)Document5 pagesEVALUACIÓN EMPIRISMO - 10° (Respuestas)Gustavo Gómez Reyes0% (1)
- Docencia y currículum: una lectura teórico-epistemológicaDocument27 pagesDocencia y currículum: una lectura teórico-epistemológicaAni TANo ratings yet
- Lec 4 La Fe Que SalvaDocument2 pagesLec 4 La Fe Que Salvaleonardo cordova hernandezNo ratings yet
- 3°b C PPT1 Lengua y Literatura Semana 1Document31 pages3°b C PPT1 Lengua y Literatura Semana 1CAMILA CASTRO SALGADO100% (1)
- El Compendio Del Libro Sagrado de IfáDocument8 pagesEl Compendio Del Libro Sagrado de IfáOmar Iglesias Altamar0% (1)
- Morir sin fe: la desesperanza de una muerte sin DiosDocument16 pagesMorir sin fe: la desesperanza de una muerte sin DiosSantiago Levano FranciaNo ratings yet
- Una Exposicion ValentinianoDocument4 pagesUna Exposicion ValentinianoLuzSerenaNo ratings yet
- Subjetividad Social y Su Expresión en La EnseñanzaDocument13 pagesSubjetividad Social y Su Expresión en La EnseñanzaEdita ALVAREZ SERPANo ratings yet
- La Posición Del Cristiano Frente A La Situacion ActualDocument21 pagesLa Posición Del Cristiano Frente A La Situacion ActualZacky Estopier de MoralesNo ratings yet
- Dussel y CarusoDocument2 pagesDussel y CarusoCINTIA67% (6)
- Tarea 1 de Etica Profesional.Document7 pagesTarea 1 de Etica Profesional.Juana María Acosta AbreuNo ratings yet
- La Educación y La Represión Del ConocimientoDocument2 pagesLa Educación y La Represión Del ConocimientoDavid ZamoraNo ratings yet
- 08 Fiorini 7-8 PDFDocument14 pages08 Fiorini 7-8 PDFMariano PabloNo ratings yet
- El Mensaje Sobre Justificacion Por La Fe y Su Actual Rechazo, Lowell Scar Bro UghDocument88 pagesEl Mensaje Sobre Justificacion Por La Fe y Su Actual Rechazo, Lowell Scar Bro UghDaniel Badilla100% (2)
- Los Trabajadores de Las Empresas y La RecreaciónDocument22 pagesLos Trabajadores de Las Empresas y La RecreaciónVictor CastroNo ratings yet
- Biografía del lingüista y semiólogo Luis PrietoDocument7 pagesBiografía del lingüista y semiólogo Luis PrietoVera LarkerNo ratings yet
- La Estética de La Música A Lo Largo de La HistoriaDocument26 pagesLa Estética de La Música A Lo Largo de La HistoriaAnderson M.No ratings yet
- Propuesta de Acción ComunitariaDocument62 pagesPropuesta de Acción ComunitariaAsociación Civil por la Igualdad y la JusticiaNo ratings yet
- Los Principios Éticos UniversalesDocument7 pagesLos Principios Éticos UniversalesBryan Masias NovoaNo ratings yet
- Chicos en Banda ResumenDocument3 pagesChicos en Banda ResumenJuan Carlos Martin100% (2)
- DR IVAN Despertar A Un Mundo Mejor PDFDocument33 pagesDR IVAN Despertar A Un Mundo Mejor PDFPl TorrNo ratings yet
- Teoría Del Conocimiento. Unidad VI - Creer, Saber, Conocer.Document12 pagesTeoría Del Conocimiento. Unidad VI - Creer, Saber, Conocer.Inlak EchNo ratings yet
- El código de la abundancia divina: Vivir plenamente no es una cuestión de dineroFrom EverandEl código de la abundancia divina: Vivir plenamente no es una cuestión de dineroRating: 5 out of 5 stars5/5 (8)
- MMC: Motivación y Mente Consciente: Un programa de 6 pasos enfocado a la apertura de la consciencia, al adiestramiento mental, a la productividad, a la plenitud y a la trascendenciaFrom EverandMMC: Motivación y Mente Consciente: Un programa de 6 pasos enfocado a la apertura de la consciencia, al adiestramiento mental, a la productividad, a la plenitud y a la trascendenciaRating: 5 out of 5 stars5/5 (12)
- Resetea tu mente. Descubre de lo que eres capazFrom EverandResetea tu mente. Descubre de lo que eres capazRating: 5 out of 5 stars5/5 (196)
- I Am Diosa \ Yo soy Diosa (Spanish edition): Un viaje de profunda sanación, amor propio y regreso al almaFrom EverandI Am Diosa \ Yo soy Diosa (Spanish edition): Un viaje de profunda sanación, amor propio y regreso al almaRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Piense y Hágase Rico (Think and Grow Rich): Nueva Traducción, Basada En La Versión Original 1937From EverandPiense y Hágase Rico (Think and Grow Rich): Nueva Traducción, Basada En La Versión Original 1937Rating: 5 out of 5 stars5/5 (16)
- Las leyes de la naturaleza humana (The Laws of Human Nature)From EverandLas leyes de la naturaleza humana (The Laws of Human Nature)Rating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- El talento nunca es suficiente: Descubre las elecciones que te llevarán más allá de tu talentoFrom EverandEl talento nunca es suficiente: Descubre las elecciones que te llevarán más allá de tu talentoRating: 5 out of 5 stars5/5 (151)
- Desarrolle el líder que está en usted 2.0From EverandDesarrolle el líder que está en usted 2.0Rating: 5 out of 5 stars5/5 (87)
- El lado positivo del fracaso: Cómo convertir los errores en puentes hacia el éxitoFrom EverandEl lado positivo del fracaso: Cómo convertir los errores en puentes hacia el éxitoRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (525)
- Érase una vez una persona que quería vivir mejorFrom EverandÉrase una vez una persona que quería vivir mejorRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (28)
- Dinero sin límites: Aprende a atraer la prosperidad financieraFrom EverandDinero sin límites: Aprende a atraer la prosperidad financieraRating: 4 out of 5 stars4/5 (16)
- 3 Decisiones que toman las personas exitosas: El mapa para alcanzar el éxitoFrom Everand3 Decisiones que toman las personas exitosas: El mapa para alcanzar el éxitoRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (321)
- Resumen de ¡Tráguese ese sapo! de Brian TracyFrom EverandResumen de ¡Tráguese ese sapo! de Brian TracyRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (27)
- Cómo ganarse a la gente: Descubra los principios que siempre funcionan con las personasFrom EverandCómo ganarse a la gente: Descubra los principios que siempre funcionan con las personasRating: 5 out of 5 stars5/5 (158)
- El arte de la persuasión: Una guía rápida para influir en los demás de manera ética y eficazFrom EverandEl arte de la persuasión: Una guía rápida para influir en los demás de manera ética y eficazRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (99)
- Las tres preguntas: Cómo descubrir y dominar el poder de tu interiorFrom EverandLas tres preguntas: Cómo descubrir y dominar el poder de tu interiorRating: 5 out of 5 stars5/5 (10)
- Estoicismo para principiantes (The Beginner's Guide to Stoicism): Herramientas para la resiliencia y el positivismo emocional (Tools for Emotional Resilience and Positivity)From EverandEstoicismo para principiantes (The Beginner's Guide to Stoicism): Herramientas para la resiliencia y el positivismo emocional (Tools for Emotional Resilience and Positivity)Rating: 5 out of 5 stars5/5 (69)
- Vence tu adicción digital: Desconecta tu mente de las redes socialesFrom EverandVence tu adicción digital: Desconecta tu mente de las redes socialesRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (10)