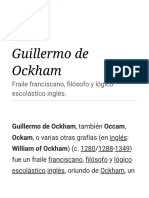Professional Documents
Culture Documents
Dios Después de Darwin
Uploaded by
Max Brot0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views9 pagesPrimeras páginas de este fantástico libro
Original Title
DIOS DESPUÉS DE DARWIN
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentPrimeras páginas de este fantástico libro
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views9 pagesDios Después de Darwin
Uploaded by
Max BrotPrimeras páginas de este fantástico libro
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 9
DIOS DESPUÉS DE DARWIN
Hace ahora un siglo y medio, más o menos, Charles Darwin
sorprendió al mundo con su innovadora teoría de la
evolución. A día de hoy, la teología aún tiene encontronazos
con ella. Incluso en occidente, donde al fin muchos
pensadores religiosos han asumido las nociones de la
ciencia darwiniana, sólo una mínima parte de ellos han
reflexionado en profundidad acerca de ellas. E incluso
aquellos que reclaman afrontar la teoría de la evolución a
menudo se han cuidado de excluir algunos de sus
propuestas más incómodas para ellos. Cuando no han
rechazado las ideas darwinianas de manera abierta, se han
conformado con afirmar de manera un tanto tópica que "la
evolución es el modo en que Dios llevó a cabo la Creación".
Si bien es cierto que a la teología le costó asumir la realidad
de la evolución, poco a menos le ocurrió al mundo del
pensamiento en general. Como nos recordó Hans Jonas
poco antes de su muerte, la filosofía todavía debe alcanzar
una comprensión de la realidad (una ontología) adecuada a
la evolución. El materialismo, es decir, la creencia de que
sólo la materia vital y mental es "real", ha procurado los
parámetros filosóficos necesarios para la ciencia
evolucionista. A principios del siglo XX, Alfred North
Whitehead ya había demostrado que la metafísica
materialista reinante en la filosofía occidental topaba
frontalmente con la disruptiva novedad de la evolución de la
vida, de modo que trató de construir un marco filosófica
alternativa a la misma. Sin embargo, sólo una minoría de
filósofos y científicos conocen y aprecian el pensamiento de
Whitehead, y aún hoy en día para muchos evolucionistas no
existe un alternativa convincente al materialismo como
marco intelectual para su ciencia.
Aun así, nuestra prioridad en este libro es la teología, y
personalmente creo que puedo decir sin temor a
equivocarme que el pensamiento religioso contemporáneo
aún tiene pendiente acometer una transición completa hacia
un mundo post-darwiniano. En un gran número de casos,
los teólogos aún piensan y escriben casi como si creyeran
que Darwin nunca hubiese existido. Su atención permanece
fijada ante todo en el mundo humano y sus preocupaciones
primordiales. Los aspectos biológicos o cosmológicos no
parecen haber afectado a su comprensión del concepto de
Dios y de su relación con el mundo. A pesar de que, en la
actualidad, la conciencia de la crisis ecológica ha inducido a
muchas personas a prestar atención al mundo natural, la
historia de la evolución todavía no resulta del interés de
demasiados teólogos académicos ni estudiosos religiosos,
sin hablar de la población general de los creyentes.
El escepticismo científico, por supuesto, hace tiempo que
decidió que la única opción razonable que nos dejó Darwin
fue la de un universo en el que Dios está excluido por
completo. Que la teología haya sobrevivido a Darwin para
algunos evolucionistas debe resultar un divertido
anacronismo. Deberíamos estar de acuerdo, en tal caso, en
que el ateísmo sería el correlato lógico de la ciencia
evolutiva, de modo que el tiempo de las religiones y las
teologías se habría acabado. Sin embargo, por lo que
podemos observar, dicho juicio apenas se puede sostener.
En las páginas que siguen, aspiro a argumental que Darwin
nos brindó un arsenal conceptual cuya profundidad, belleza
y pathos -cuando lo analizamos en el contexto de una épica
evolutiva de amplio espectro cósmico- nos obliga a
enfrentarnos a la cruda realidad de lo sagrado y a un
universo rotundamente significativo.
- La teoría darwiniana de la selección natural
Darwin proclamó que todas las formas de vida descienden
de un ancestro común y que el amplio espectro de las
especies vivas puede ser computadas por un proceso que el
llamó "selección natural". Los miembros de cualquier
especie existente, de manera azarosa, se van diferenciando
unos de otros, y de la variedad subsiguiente la naturaleza
"elige" sólo aquellos que "encajan", es decir, los mejor
"adaptados" a sus circunstancias ambientales para
sobrevivir y tener descendencia. Durante períodos de
tiempo sumamente largos, la selección de cambios
favorables diminutos en cuanto a la adaptabilidad de una
especie provocará incontables formas de vida nuevas y
diferentes, incluidas en su caso las humanas.
Darwin publicó "El origen de las especies" en 1859, y
todavía hoy en día la mayoría de los biólogos ensalzan el
libro por su precisión general. En una síntesis conocida con
el nombre de "neodarwinismo", se han limitado a añadir a
las ideas originales de Darwin los recientes descubrimientos
en materia genética. Si bien persisten importantes
diferencias internas entre los biólogos evolutivos, en la
actualidad existe un consenso acerca del genio de Darwin
así como de la pertinencia esencial de sus ideas acerca de
un ancestral común y del mecanismo de la selección
natural. Las opiniones discrepan acerca del papel que
juegan en la evolución factores como el azar, la adaptación,
la selección, los genes, los organismos individuales, los
grupos, la lucha, la cooperación, la competencia, etc. Sea
como fuere, ningún científico pone en duda que la vida
sobre la Tierra se ha desenvuelto de acuerdo con las líneas
(algo toscas, quizás) que trazó Darwin de manera brillante.
Dado el papel que le confiere a los elementos de azar o
selección ciega en el despliegue de la vida, el dibujo
darwiniano consigue que la idea tradicional de un Dios
compasivo y todopoderoso resulte superflua e incluso
incoherente. Incluso aquellos teólogos que se resisten a
considerar las tesis evolutivas a duras penas pueden negar
que subsisten serias dificultades acerca de cómo abordan
las religiones lo que solemos llamar con el nombre de
"Dios". Tras sopesar el relato del tortuoso viaje de la vida
sobre el planeta, cualquier tesis acerca de un "plan divino" al
respecto suena increíble. De modo que la invitación
teológica a explicar la vida de acuerdo con un "diseño
inteligente" resulta especialmente sospechosa.
Como es natural no todo el mundo está de acuerdo. En su
controvertido libro, La caja negra de Darwin, el bioquímico
Michael Behe, por ejemplo, ofrece una nueva e interesante
perspectiva acerca de la vieja teoría de que la vida es el
resultado de un "diseño inteligente". Argumenta el autor que
el concepto darwiniano de evolución 'gradual' desde la
simplicidad hasta la complejidad no puede explicar los
intrincados patrones que sigue la vida, ni siquiera a un nivel
celular. Para muchos darwinianos, incluso la más simple
célula viva es una "caja negra" cuyas funciones generales
pueden ser conocidas pero cuyas funcionalidades internas
escapan a nuestra comprensión. Sin embargo, de acuerdo
con Behe la bioquímica está logrando proyectar su luz sobre
la caja negra de Darwin, revelando un microcosmos de
"irreductible complejidad" para la cual la teoría de Darwin
nunca ofreció una explicación adecuada.
El propio Darwin confesó que si se pudiera mostrar con
claridad que la variedad de la vida procede de otro modo
que mediante modificaciones diminutas de cambios
fortuitos, entonces su teoría quedaría refutada. Al subrayar
la salvedad de Darwin, Behe trata de mostrar que la
constitución celular de los seres vivos no podría haberse
producido de manera progresiva, paso a paso, como un
darwiniano estricto debería defender. La complejidad de los
componentes internos de una célula impediría su
funcionamiento adecuado, a menos que todos estuvieran
activos de manera simultánea, trabajando de manera
estrictamente coordinada. Por lo tanto, la aparición gradual,
que permitiría que las piezas de la vida se ajustasen de
manera aislada y por separado, realmente no puede explicar
ni siquiera la vida celular, y menos aún el mundo de la vida a
una escala mayor. Echando mano de una analogía sencilla,
Behe plantea que una trampa para ratones no funcionaría a
menos que todas las piezas que la componen estuvieran
presentes al mismo tiempo; una menos, y la rata escapa.
Igualmente, los mecanismos celulares no pueden cumplir
sus funciones vitales a menos que todos sus componentes,
en su asombrosa complejidad y diversidad, hayan sido
ensamblados a la vez y actúen al unísono.
Behe califica de "irreductiblemente complejos" a los
mecanismos celulares en el sentido de que no se pueden
descomponer en piezas o fases que habrían sido
ensambladas gradualmente a lo largo del tiempo. Cuesta
imaginar cómo una enzima o un mecanismo de coagulación
sanguínea, por ejemplo, podrían funcionar si no estuvieran
operativos todos sus múltiples componentes desde el primer
momento. Ahora bien, si el mecanismo celular no es
producto de una acumulación gradual de pequeños
cambios, entonces -concluye Behe- la explicación
darwiniana de la vida es ostensiblemente errónea. La única
alternativa es la de un "diseño inteligente".
Para muchos anti-darwinianos, las ideas de Behe son
consoladoras. Sin embargo, para los darwinianos, sean
cuales fueran los méritos del análisis bioquímico de la
complejidad celular, la apelación implícita a la teología en
las páginas de un libro de ciencia suponía una forma de
cobarde abdicación. El desdén con el que algunos
científicos recibieron las, por lo demás, cándidas
propuestas, constituye en sí mismo un interesante motivo de
reflexión. Pero lo que sorprende al teólogo tras leer el libro
de Behe es que si la teoría darwiniana de algo requiere para
completar su descripción de la vida es, justamente, del
concepto de "diseño inteligente". Dicha noción sobrevuela
con discreción por encima de los aspectos azarosos de la
evolución, los cuales forman parte del proceso natural de la
vida. Se ignora que los tonos más oscuros de la historia
darwiniana que imprime un molde trágico a la evolución y,
consiguientemente, constriñe la credibilidad de cualquier
teología.
Irónicamente, ni los defensores del "diseño inteligente" ni
sus oponentes materialistas abordan realmente la 'vida' en
toda su complejidad, pues a lo que ambos bandos aspiran
es a una claridad intelectual al precio de marginar la
"novedad" intrínseca a los procesos vitales. Desde el
momento en que, por definición, la irrupción de una novedad
genuina supone una perturbación del diseño vigente,
ocasionando episodios de desorden, resulta tentador, tanto
desde una perspectiva intelectual como religiosa, negar su
propia existencia. Los intérpretes materialistas han
atemperado sistemáticamente nuestro sentido intuitivo de la
perpetua novedad de la vida mediante la idea de que la
evolución se limita a reordenar unidades físicas (átomos,
moléculas, células o genes) previamente presentes. De
manera correcta, observaron que la aparición y propagación
de la vida se ve constreñida por la invariabilidad de las leyes
físicas, y que dichas leyes no pueden ser violadas en modo
alguno por la propia vida. Sin embargo, de esta perogrullada
dedujeron la conclusión, sumamente peregrina, que desde
el momento que la evolución de la vida no puede vulnerar
en modo alguno las aparentemente eternas leyes de la
química y la física, en última instancia no puede irrumpir en
la existencia nada realmente nuevo.
La fijación teológica por el "diseño inteligente", sin embargo,
no se muestra menos propensa a ignorar la novedad
esencial de la vida, y prescinde del hecho de que la vida
requiere la disolución de un "diseño" rígido, precisamente
con vistas a poder perdurar a toda costa. Instintivamente
cualquiera puede entender esta idea; ahora bien, una
teología basada de un modo demasiado radical en la noción
del diseño suele hacer abstracción de esta verdad tan
fundamental, e ignora la "disolución" que inevitablemente
acompaña la aparición y la extensión de la vida. Lo que es
peor, asociando la idea de Dios únicamente con el hecho del
orden, en perjuicio de la novedad, una teología basada en el
diseño equivale a atribuirle el desorden natural al diablo.
Eximiendo a la realidad última de cualquier complicidad con
el caos, este tipo de teología aparta a Dios del propio flujo
de la vida.
Una teología obsesionada con el orden está en desventaja
para aceptar el concepto mismo de evolución, y aún más
para asumir los aspectos más profundos y turbadores de la
propia experiencia religiosa, lo cual le resta capacidad para
entablar un contacto significativo con el desorden de la
evolución. Lo que hace que la evolución parezca
incompatible con la idea de Dios no es tanto la idea
darwiniana de la lucha natural por la vida, sino el propio
fracaso de la teología a la hora de reflejar en profundidad el
pathos divino. Lo que consigue Darwin -y esto forma parte
de su "regalo a la teología"- es retar al pensamiento
religioso a recobrar los aspectos trágicos de la creatividad
divina que había descuidado, de manera demasiado
negligente, tras el disfraz del orden y el diseño.
A pesar de que ambos permanecen como fieros
antagonistas, tanto los científicos materialistas como los
teóricos del "diseño inteligente" comparten una misma
compulsión por suprimir la apertura respecto al vibrante
sentido de la vida respecto a la "nueva" creación. Casi por
definición, el materialismo científico margina todo aquello
que la sabiduría popular entiende por "vida". Ahora bien, la
fijación de gran parte del pensamiento religioso por el
concepto de diseño inteligente igualmente rechaza la
novedad y la inestabilidad sin las cuales la vida se reduce a
la muerte. En contraste, el panorama que pinta Darwin de la
naturaleza sí resulta apto para trasmitir la sensación de vida
real con toda la novedad, perturbación y dramatismo que
ello implica. Su ciencia, cuando se ve sofocada por el rígido
marchamo de una metafísica materialista, puede infundir
una considerable profundidad y riqueza a nuestro sentido de
intenso misterio en el cual nuestras religiones tratan de
iniciarnos.
Como es lógico, muchos buenos científicos no lo ven de
este modo. Durante un siglo y medio, los escépticos han
descubierto en la evolución la confirmación definitiva de un
tenso fatalismo que ha sobrevalorado sobre la ciencia
moderna desde el principio. Para unos pocos extrovertidos,
Darwin condenó a la inopialos milenios de ignorancia
religiosa de nuestra especie. Para poder hablar de una
"teología evolucionista", como hace este libro, podría
parecer el más risible de los proyectos. Para algunos
pensadores científicos, el proceso evolutivo es, en palabras
de David Hull, "plagado de casualidades, contingencias,
despilfarros, muertes, dolor y horror". Así pues, cualquier
dios que supervisara esta escabechina debería ser alguien
"despreocupado, indiferente, casi diabólico". No existe, en
opinión de Hull, "ninguna clase de divinidad a la cual uno
pudiera sentirse inclinado a rezar".
Mientras sigamos pensando en Dios sólo en términos de un
concepto estrictamente humano de "orden" o "diseño", el
ateísmo de muchos evolucionistas se nos podría antojar
bastante pertinente. De hecho, el evolucionismo perturba
cierto sentido del orden, de manera que si Dios únicamente
significa "fuente de orden", incluso el más elemental examen
de un vestigio fósil debería hacer sospechosa esta idea.
Ahora bien, ¿y si Dios no fuese simplemente el creador del
orden, sino también el de la perturbadora "novedad"? Más
aún, ¿y si el cosmos no fuese simplemente un "orden" (que
es lo que significa la palabra "cosmos" en griego) sino un
"proceso" aún inconcluso? Supongamos que, al observar
con mayor atención el universo, llegamos a la
incontrovertible evidencia de que "todavía" está siendo
creado. Y supongamos, además, que ese "Dios" estuviese
menos interesado en imponer un plan o diseño a dicho
proceso que en proporcionarle nuevas opciones para incidir
en su propia creación. Si aplicásemos estos ajustes
conceptuales, tanto la ciencia contemporánea como una
teología consistente deberían asumir, como hacemos
nosotros, la idea de que Dios no sólo resulta compatible con
la evolución, sino que anticipa de manera lógica el tipo de
mundo vital que la biología neodarwiniana quiere
plantearnos.
You might also like
- Simbología Del CiprésDocument2 pagesSimbología Del CiprésMax BrotNo ratings yet
- Humanismo y SociedadDocument16 pagesHumanismo y SociedadMax BrotNo ratings yet
- Barrunto Que Este Texto No Lo Leerá NadieDocument7 pagesBarrunto Que Este Texto No Lo Leerá NadieMax BrotNo ratings yet
- Ana Isabel AlveaDocument2 pagesAna Isabel AlveaMax BrotNo ratings yet
- Carmen KkmachaDocument4 pagesCarmen KkmachaMax BrotNo ratings yet
- Vau Ven ArguesDocument4 pagesVau Ven ArguesMax BrotNo ratings yet
- Sola Scriptura TraducidoDocument3 pagesSola Scriptura TraducidoMax BrotNo ratings yet
- 01 - Homilética IiDocument2 pages01 - Homilética IimariocampocNo ratings yet
- Modelo Analítico de Seguridad OntológicaDocument67 pagesModelo Analítico de Seguridad Ontológicar_tonio3No ratings yet
- Guillermo de OckhamDocument33 pagesGuillermo de OckhamPaul Franklin Huanca Aparicio100% (1)
- Estrella No 37 Estrella La Virtud Del "PUDOR" PudorDocument2 pagesEstrella No 37 Estrella La Virtud Del "PUDOR" Pudormaria osecheNo ratings yet
- ConectoresDocument4 pagesConectoresKarla MoralesNo ratings yet
- Ficha Bibliografica Tomas de AquinoDocument2 pagesFicha Bibliografica Tomas de AquinoCatherine TobarNo ratings yet
- En El Camino de La Vida, Me Divierto Jugando y Aprendiendo Con Los Números PDFDocument169 pagesEn El Camino de La Vida, Me Divierto Jugando y Aprendiendo Con Los Números PDFKaede GambaNo ratings yet
- Historia2 - Sa - Guia Del LibroDocument116 pagesHistoria2 - Sa - Guia Del LibroJose Patricio100% (1)
- Texto Antonio Lastra PlatonDocument28 pagesTexto Antonio Lastra Platonlean124No ratings yet
- El Enfoque GlobalizadorDocument21 pagesEl Enfoque GlobalizadorMaría Clara Arenas SanínNo ratings yet
- Ringer, El Ocaso de Los Mandarines AlemanesDocument221 pagesRinger, El Ocaso de Los Mandarines AlemanesMalena La Rocca50% (2)
- Primera Actividad Metodología de La Investigación 1Document8 pagesPrimera Actividad Metodología de La Investigación 1crisalida velixNo ratings yet
- Ensayo Del AburrimientoDocument5 pagesEnsayo Del AburrimientoFabio Hidalgo Duarte100% (1)
- Spurgeon Gozo en La SalvacionDocument10 pagesSpurgeon Gozo en La SalvacionElian NievesNo ratings yet
- Pensamiento CreativoDocument48 pagesPensamiento CreativoSANDRO BEJARANO MONTAÑEZNo ratings yet
- MANCUSOHugoRDeLoDecibleEntreSemioticaYFilosofia 5762315Document5 pagesMANCUSOHugoRDeLoDecibleEntreSemioticaYFilosofia 5762315Eli AguirreNo ratings yet
- Jean Paul SartreDocument2 pagesJean Paul SartreJose Carlos Mesa CarreñoNo ratings yet
- Filosofía y Cine PDFDocument4 pagesFilosofía y Cine PDFIakiNo ratings yet
- 4.entrevista PsicoanaliticaDocument10 pages4.entrevista PsicoanaliticaSergio TamayoNo ratings yet
- Resumen de Planif y Gob. MatusDocument11 pagesResumen de Planif y Gob. Matusemiarena650% (2)
- Caricatura PeriodisticaDocument181 pagesCaricatura PeriodisticaRENATA100% (1)
- El Diagrama CircularenTPDocument25 pagesEl Diagrama CircularenTPheverNo ratings yet
- Breve Explicación de La Paradoja EPRDocument3 pagesBreve Explicación de La Paradoja EPRVladimirNo ratings yet
- El Arte, Enemigo Del PuebloDocument59 pagesEl Arte, Enemigo Del PuebloSofia Latorre75% (4)
- Aportaciones de Aristóteles, Platón y SócratesDocument2 pagesAportaciones de Aristóteles, Platón y SócratesBren GMNo ratings yet
- Presentacion MoralidadDocument37 pagesPresentacion MoralidadanaNo ratings yet
- HEIDEGGERDocument17 pagesHEIDEGGERcamilo fernandezNo ratings yet
- Formato Resumen Analítico de TesisDocument11 pagesFormato Resumen Analítico de TesisLeonardo NeusaNo ratings yet
- Heidi Melina Ramírez Castillo-9312680Document80 pagesHeidi Melina Ramírez Castillo-9312680Adriana Lucero Garcia CorreaNo ratings yet
- ¿Puedes Pedirle A Alguien Que Elija Por Ti¿ - Marta Pérez Sanz 1ºE BACHDocument3 pages¿Puedes Pedirle A Alguien Que Elija Por Ti¿ - Marta Pérez Sanz 1ºE BACHSweety PerryNo ratings yet