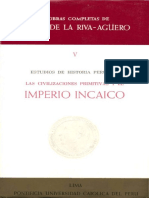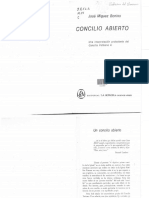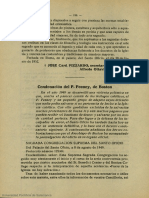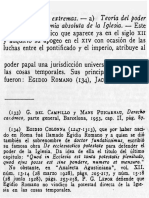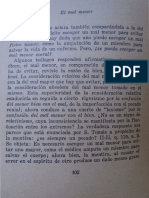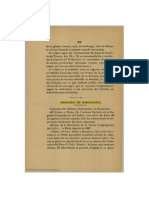Professional Documents
Culture Documents
El Vaticano II: ¿Año Cero de La Iglesia?
Uploaded by
Martin EllinghamOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
El Vaticano II: ¿Año Cero de La Iglesia?
Uploaded by
Martin EllinghamCopyright:
Available Formats
El Vaticano II: ¿año cero de la Iglesia?
Por Serafino M. Lanzetta, FI
El Concilio Vaticano II fue el vigésimo primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, celebrado
desde 1962 hasta 1965. Fue uno de los más grandes concilios de la historia de la Iglesia, por la
participación tan numerosa de Padres, teólogos y observadores, y por su internacionalización; al
punto que K. Rahner lo calificó como un verdadero comienzo, «el comienzo del comienzo»,
fundacional de una nueva etapa de la Iglesia y de un nuevo paradigma: el de la «Iglesia mundial».
Otros, en esta línea, han saludado al Vaticano II como el «Concilio de la historia». Por ejemplo,
para M. D. Chenu el Vaticano II debe leerse sobre todo como un punto de inflexión (histórico): el
fin de la era constantiniana, que equivale al fin de la época de cristiandad.
Un Concilio, por tanto, que inauguraba una nueva época, principiante, a partir del Concilio mismo
devenido en el motor, y que se abría finalmente a la historia y al mundo, liberando a la Iglesia de
prejuicios y clausuras, en el nombre de un nuevo acercamiento a la modernidad. Esta perspectiva
fue la que se impuso pronto, ya desde la negativa en bloque respecto de los esquemas
preparatorios, acusados de manualismo e impedimento para el diálogo ecuménico con los
exponentes de la Reforma. La teología escolástica, de la cual aquellos esquemas estaban imbuidos,
habría marcado un endurecimiento. No se querían nuevas condenas, ni declaraciones dogmáticas,
ni acusaciones acerca de los errores que el modernismo teológico había dejado cristalizar en una
visión que en los años ´40 inauguraba la llamada «nouvelle théologie». Se deseaba el diálogo. Se
quería un Concilio que fuese pastoral y que diese inicio a una nueva manera de presentarse del
Magisterio solemne de la Iglesia. Este fue el discurso programático de Juan XXIII, en octubre de
1962: la Iglesia no debía temer a los acostumbrados «profetas de desgracias»; era ya adulta para
encontrar una vía de encuentro con el mundo moderno.
Aquí, sin embargo, se delineaba ya un problema: ¿cuál era el mundo moderno con el que la Iglesia
quería dialogar? ¿Con qué modernidad? ¿La que desde Descartes a Kant cerraría el acceso al
noúmeno (a Dios) para dar al hombre la plena ciudadanía sólo en el ámbito del fenómeno? Con el
hegelianismo, Dios, el incognoscible, se convertiría en una sola cosa con el pensamiento, a punto de
confundirse con el mundo. Rahner había tratado de dialogar con esta modernidad, pero llegando a
proponer «cristianos anónimos»: hombres que en cuanto tales hacían una pregunta a Dios y sobre
Dios; hombres que se sabían ya salvados porque eran hombres. La modernidad, de hecho, no era
un unicum.
Hubo mucho optimismo. Tantas previsiones sin embargo se precipitaron sobre los acantilados de
una realidad que no se consigue al precio de la verdad sobre Dios y el hombre. La Iglesia había
buscado dialogar con los hombres desde sus albores. Una corriente, que era entonces la más
influyente de alguna manera —de la cual surgieron de modo altisonante los sinsabores y los
abusos en el post-concilio—, quería que al Concilio mismo como forma de diálogo: no partir del
dogma para acercar, pastoralmente, a los hombres a Dios; sino partir de la práctica para
remontarse al dogma. A menudo, sin embargo, el dogma se extravió en los meandros de una
práctica frenética, que deseaba el cambio. Cambiar, actualizarse, «resourcemment»: estas fueron las
consignas que circularon y se escucharon de manera preponderante en el inmediato post-concilio.
Creció hasta lo inverosímil una «manía de hablar mal del pasado», como decía el Cardenal E.
Florit.
¿El Concilio quería emanciparse de una Iglesia anterior? Seguramente no, y tampoco podía: un
árbol sin raíces muere. Sin embargo, tantos se hicieron —y se hacen— paladines de una novitas
absoluta, hasta llegar a dar inicio a la Iglesia del Vaticano II. Aquí el aspecto mistérico se reemplaza
por el socio-político, que no responde, sin embargo, a lo propio de «Iglesia».
El regreso a las fuentes: la S. Escritura, los Padres, la Liturgia, era necesario. Pero en gran medida,
se quiso y se continuó andando hacia atrás sin tener demasiado en cuenta el desarrollo homogéneo
de la Tradición de la Iglesia. Una Iglesia sin Tradición no tiene forma, y extraviada, busca su Yo en
tantos sustitutos. El mundo fue uno de ellos. Pero, ¿a qué precio?
You might also like
- Tiempos interesantes: La Iglesia Católica chilena entre el Sínodo y la toma de la Catedral, 1967-1968From EverandTiempos interesantes: La Iglesia Católica chilena entre el Sínodo y la toma de la Catedral, 1967-1968No ratings yet
- Voz en El DesiertoDocument139 pagesVoz en El DesiertoMauricio Arguello Buitrago100% (1)
- A los 50 años del Concilio: Camino abierto para el siglo XXIFrom EverandA los 50 años del Concilio: Camino abierto para el siglo XXINo ratings yet
- La Religion Católica Vindicada de Las IDocument993 pagesLa Religion Católica Vindicada de Las ILuciano Martinez Masut100% (1)
- Amor A MaríaDocument584 pagesAmor A MaríaAgustín Díaz100% (1)
- Asesinato Juan Pablo IDocument19 pagesAsesinato Juan Pablo IscscqbNo ratings yet
- Filosofia de La ProduccionDocument239 pagesFilosofia de La ProduccionDC Reynaldo100% (1)
- MONSEÑOR LEFEBVRE Roma y Los RalliésDocument4 pagesMONSEÑOR LEFEBVRE Roma y Los RalliésLair Gomez100% (1)
- El Mito de La Hermenéutica de La ContinuidadDocument9 pagesEl Mito de La Hermenéutica de La ContinuidadJorge AyonaNo ratings yet
- El Papa Pio Ix y La Revolucion de 1848Document1 pageEl Papa Pio Ix y La Revolucion de 1848Nicolette Vittoria Magne VigabrielNo ratings yet
- Cocaína Andina-Paul Gootenberg-Libro y PortadaDocument768 pagesCocaína Andina-Paul Gootenberg-Libro y PortadaMario Navarrete100% (1)
- Godfried Daneels PDFDocument18 pagesGodfried Daneels PDFCarlos HumbertoNo ratings yet
- El Pornógrafo (Martin Scheuch, 2000)Document7 pagesEl Pornógrafo (Martin Scheuch, 2000)Teodoro ScheuchNo ratings yet
- Pio IX - Qui PluribusDocument17 pagesPio IX - Qui PluribusGlaucio AlvesNo ratings yet
- Castellani El Profeta Incómodo Octavio SequeirosDocument32 pagesCastellani El Profeta Incómodo Octavio SequeirosSusana SaenzNo ratings yet
- Fe en El PurgatorioDocument8 pagesFe en El PurgatorioMarco TorresNo ratings yet
- Noli Me Tangere No Me ToquesDocument13 pagesNoli Me Tangere No Me ToquesraffaeldeaNo ratings yet
- Bibliaytradicion - Wordpress.com-El Apocalipsis Según LeonardonbspCastellaniDocument25 pagesBibliaytradicion - Wordpress.com-El Apocalipsis Según LeonardonbspCastellaniDOM100% (1)
- Url PDFDocument56 pagesUrl PDFFilexmaster Felipe VélizNo ratings yet
- Medellin SecretoDocument13 pagesMedellin SecretoJuan Carlos Machado CorreaNo ratings yet
- Síntesis de La Línea Histórica de La Revolución AnticristianaDocument7 pagesSíntesis de La Línea Histórica de La Revolución AnticristianaEstaurofila FilautiaNo ratings yet
- P. Horacio Bojorge - A Propósito Del Libro Sobre El Modernismo Del Pe. Alfredo SaenzDocument20 pagesP. Horacio Bojorge - A Propósito Del Libro Sobre El Modernismo Del Pe. Alfredo SaenzjczamboniNo ratings yet
- Autobiografía de Nikola TeslaDocument6 pagesAutobiografía de Nikola TeslaMariano Emanuel Marquez Pagnat50% (2)
- Manzanas de Gomorra PDFDocument116 pagesManzanas de Gomorra PDFCuahtlatoatzin PilxinaztliNo ratings yet
- Baigent Michael - El Enigma Sagrado PDFDocument161 pagesBaigent Michael - El Enigma Sagrado PDFAle Ichihara100% (1)
- El Fin de Una Era Pío IX y El SyllabusDocument28 pagesEl Fin de Una Era Pío IX y El SyllabusLuis ValladaresNo ratings yet
- El Liberalismo Es Pecado - Sarda y Salvany PDFDocument81 pagesEl Liberalismo Es Pecado - Sarda y Salvany PDFKuz Portalvenus100% (1)
- Wells, Sixto Paz - La AntiprofeciaDocument85 pagesWells, Sixto Paz - La AntiprofeciaLebi LicoNo ratings yet
- Estudios de Historia Peruana - El Imperio Incaico - Riva-Agüero - Parte 1Document147 pagesEstudios de Historia Peruana - El Imperio Incaico - Riva-Agüero - Parte 1coquitofcNo ratings yet
- Plaza CastilloDocument4 pagesPlaza CastilloFrancisco Javier Ventura SanjuanNo ratings yet
- Carta Enciclica Casti Connubii (Sobre El Matrimonio Cristiano)Document23 pagesCarta Enciclica Casti Connubii (Sobre El Matrimonio Cristiano)Julian TorresNo ratings yet
- ESPACIOS LITÚGICOS Por BERT DAELEMANSDocument8 pagesESPACIOS LITÚGICOS Por BERT DAELEMANSYankaNo ratings yet
- San Juan EudesDocument4 pagesSan Juan EudesJesenia GARZON ESTRADANo ratings yet
- Nikan MopouaDocument26 pagesNikan MopouamarcosNo ratings yet
- Benedicto XVI. El Hombre Que EstorbabaDocument29 pagesBenedicto XVI. El Hombre Que EstorbabadambrocisaNo ratings yet
- Gobernadores Civiles de La II RepúblicaDocument54 pagesGobernadores Civiles de La II RepúblicadrusoneronNo ratings yet
- 5 6 09fDocument24 pages5 6 09fDfd El DerechoNo ratings yet
- Rafapal Rafael Palacios Lopez - Ingenieria Social para Destruir El Amor Kupdf (Found Via Clan-Sudamerica)Document211 pagesRafapal Rafael Palacios Lopez - Ingenieria Social para Destruir El Amor Kupdf (Found Via Clan-Sudamerica)fuera1100% (1)
- RT - Los Banqueros de Dios - Crónica de Cómo El Banco Vaticano Lavaba El Dinero de Las MafiasDocument3 pagesRT - Los Banqueros de Dios - Crónica de Cómo El Banco Vaticano Lavaba El Dinero de Las MafiasEliseo Antonio Jimenez100% (1)
- Apolinario Juan F - Estudio Medico Pasion de CristoDocument37 pagesApolinario Juan F - Estudio Medico Pasion de Cristojorge pirelaNo ratings yet
- Javier Templarios Los Caballeros Del SecretoDocument4 pagesJavier Templarios Los Caballeros Del Secretoapi-3713198100% (1)
- Fin de Los Tiempos y Apariciones MarianasDocument12 pagesFin de Los Tiempos y Apariciones MarianasErika De Jesús LBNo ratings yet
- La Ilusión Liberal - Louis VeuillotDocument33 pagesLa Ilusión Liberal - Louis Veuillotricardo3villa9384No ratings yet
- San Juan de Dios Un Hombre en La HistoriaDocument22 pagesSan Juan de Dios Un Hombre en La HistoriaSergioNo ratings yet
- La Crítica Del Personalismo en Danilo CastellanoDocument16 pagesLa Crítica Del Personalismo en Danilo Castellanofranco AmievaNo ratings yet
- Vidal, Cesar - Los MasonesDocument225 pagesVidal, Cesar - Los MasonesGerardo Alfonso CandelasNo ratings yet
- El Americanismo y La Revolucion Anticristiana 1Document144 pagesEl Americanismo y La Revolucion Anticristiana 1Marco AntonioNo ratings yet
- 268 - Enigmas - Año 2018 - MarzoDocument100 pages268 - Enigmas - Año 2018 - MarzoMiguel de la TorreNo ratings yet
- Promedios PrimeroDocument4 pagesPromedios Primeroalmenar1No ratings yet
- Carta ViganóDocument7 pagesCarta ViganóRovelio Pablo100% (1)
- La CapillaDocument10 pagesLa CapillaMaryerlin Gavidia100% (1)
- Breve Guia Del Examen Diario de Conciencia - Eudaldo Serra BuixoDocument41 pagesBreve Guia Del Examen Diario de Conciencia - Eudaldo Serra Buixocymlastarria100% (1)
- Yo Acuso Al ConcilioDocument56 pagesYo Acuso Al ConcilioMartínez Miguel100% (2)
- Vaticano II 50 Años DespuesDocument14 pagesVaticano II 50 Años DespuesArcenioNo ratings yet
- El Pueblo de Dios ComblinDocument260 pagesEl Pueblo de Dios ComblinJosaphat JarpaNo ratings yet
- José Comblin. Pueblo de DiosDocument259 pagesJosé Comblin. Pueblo de Diosmavs61No ratings yet
- High RawDocument117 pagesHigh RawRad InmaculadaNo ratings yet
- Comblin El Pueblo de DiosDocument80 pagesComblin El Pueblo de Diosedlserna7603100% (1)
- Miguez Bonino Concilio AbiertoDocument14 pagesMiguez Bonino Concilio Abiertogermanandresquintana_2100% (1)
- La Ruptura de La CristiandadDocument8 pagesLa Ruptura de La CristiandadrehueNo ratings yet
- Ramirez, S. - Teologia Nueva y Teologia OCRDocument45 pagesRamirez, S. - Teologia Nueva y Teologia OCRMartin Ellingham100% (2)
- Doupanloup - Observaciones Sobre La ControversiaDocument60 pagesDoupanloup - Observaciones Sobre La ControversiaMartin EllinghamNo ratings yet
- Hellin - Alocucion de Pio XII A Los JesuitasDocument7 pagesHellin - Alocucion de Pio XII A Los JesuitasMartin EllinghamNo ratings yet
- Iturrioz - La Autoridad Doctrinal de Las Constituciones OCRDocument18 pagesIturrioz - La Autoridad Doctrinal de Las Constituciones OCRMartin EllinghamNo ratings yet
- Schultes - ExtractoDocument7 pagesSchultes - ExtractoMartin EllinghamNo ratings yet
- Qui PiamDocument4 pagesQui PiamMartin Ellingham100% (1)
- Tale - Bien Comun - Lecciones de Filosofia Del DerechoDocument44 pagesTale - Bien Comun - Lecciones de Filosofia Del DerechoMartin Ellingham100% (1)
- Feeney CondenaDocument6 pagesFeeney CondenaMartin Ellingham100% (1)
- Liberar de Politica La TeologiaDocument5 pagesLiberar de Politica La TeologiaMartin Ellingham100% (1)
- Soaje Ramos - Sobre La Politicidad Del DerechoDocument46 pagesSoaje Ramos - Sobre La Politicidad Del DerechoMartin Ellingham80% (5)
- La Inversión Entre La Víctima y El VictimarioDocument2 pagesLa Inversión Entre La Víctima y El VictimarioMartin EllinghamNo ratings yet
- Ruleta FrancisquistaDocument1 pageRuleta FrancisquistaMartin EllinghamNo ratings yet
- Para Enviar A InfoCaóticaDocument4 pagesPara Enviar A InfoCaóticaMartin EllinghamNo ratings yet
- Soaje - Los Padres de OccidenteDocument33 pagesSoaje - Los Padres de OccidenteMartin Ellingham100% (2)
- Poder Directo en Lo TemporalDocument4 pagesPoder Directo en Lo TemporalMartin Ellingham100% (1)
- Lallement - Principios Católicos de Acción CívicaDocument11 pagesLallement - Principios Católicos de Acción CívicaMartin EllinghamNo ratings yet
- San Pio X - Instrucciones A Los IntegristasDocument5 pagesSan Pio X - Instrucciones A Los IntegristasMartin Ellingham100% (1)
- Pensar y Salvar La Argentina IIDocument102 pagesPensar y Salvar La Argentina IIsacheridigitalNo ratings yet
- Pio XII - 12 V 1946Document4 pagesPio XII - 12 V 1946Martin Ellingham100% (2)
- Garrigou-Lagrange - Mal MenorDocument3 pagesGarrigou-Lagrange - Mal MenorMartin Ellingham100% (1)
- Sarda y SalvanyDocument3 pagesSarda y SalvanyMartin Ellingham100% (1)
- Dolor de Cuello o Cervicalgia - FisiotecaDocument3 pagesDolor de Cuello o Cervicalgia - FisiotecaMartin EllinghamNo ratings yet
- Prólogo Del Cardenal Canizares A La Tesis Los Principios de Interpretación Del Motu Proprio Summorum Pontificum Del P. Alberto Soria, OSBDocument13 pagesPrólogo Del Cardenal Canizares A La Tesis Los Principios de Interpretación Del Motu Proprio Summorum Pontificum Del P. Alberto Soria, OSBIGLESIA DEL SALVADOR DE TOLEDO (ESPAÑA)No ratings yet
- Vermeersch Arthur - Cuestiones Acerca de La JusticiaDocument24 pagesVermeersch Arthur - Cuestiones Acerca de La JusticiaMartin Ellingham100% (1)
- IUNG - Derecho Público EclesiásticoDocument22 pagesIUNG - Derecho Público EclesiásticoMartin EllinghamNo ratings yet
- Pinckaers - Las Pasiones y La MorallDocument15 pagesPinckaers - Las Pasiones y La MorallMartin Ellingham100% (2)
- Revista Española de Derecho Canónico. 1954, Volumen 9, N.º 27. Páginas 885-893Document9 pagesRevista Española de Derecho Canónico. 1954, Volumen 9, N.º 27. Páginas 885-893Martin Ellingham100% (1)
- Disandro - La Universidad y La NaciónDocument96 pagesDisandro - La Universidad y La NaciónMartin Ellingham100% (2)
- Martha Argerich - 11.11.2001Document3 pagesMartha Argerich - 11.11.2001Martin EllinghamNo ratings yet
- Abece Del LatinDocument127 pagesAbece Del LatinMartin EllinghamNo ratings yet
- Programa Semana Santa 2011 CandelariaDocument2 pagesPrograma Semana Santa 2011 Candelariawww.semanasantalagunera.blogspot.comNo ratings yet
- Apuntes Clases Semestre (KARIN BRANDAU)Document96 pagesApuntes Clases Semestre (KARIN BRANDAU)GISELA LORENA CAMPOS FUENZALIDANo ratings yet
- Casa de Recogimiento para Prostitutas de Caracas, 1683-1706Document111 pagesCasa de Recogimiento para Prostitutas de Caracas, 1683-1706Susana Rebon LópezNo ratings yet
- Una Teología Que Favorece La Misión Como Diálogo Profético Gabriela ZengariniDocument7 pagesUna Teología Que Favorece La Misión Como Diálogo Profético Gabriela ZengarinifelixNo ratings yet
- Guia para Los CatequistasDocument38 pagesGuia para Los CatequistasCristian Huezo100% (1)
- Politeia - 10783 23149 1 SMDocument26 pagesPoliteia - 10783 23149 1 SMnydiaruizNo ratings yet
- Identidad y Vocación LaicalDocument32 pagesIdentidad y Vocación LaicalEquipo de Pastoral Hijas de San JoséNo ratings yet
- Tema 2 TeologíaDocument64 pagesTema 2 TeologíaAchoTio YTNo ratings yet
- Actividad No 1 2do Corte Desarrollo ContemporaneoDocument8 pagesActividad No 1 2do Corte Desarrollo ContemporaneoLoraine W OvallossNo ratings yet
- Romero Cuarta Carta PastoralDocument62 pagesRomero Cuarta Carta Pastoralgloria100% (2)
- Actividad #04 - PrimeroDocument6 pagesActividad #04 - PrimeroAMELIA GUIVARNo ratings yet
- Marialis RelatoriaDocument3 pagesMarialis RelatoriaArnol Farley Acosta ArrietaNo ratings yet
- La Biblia en FamiliaDocument38 pagesLa Biblia en FamiliajaneNo ratings yet
- Mnemotecnia CCDocument25 pagesMnemotecnia CCMem MU Espinoza MarNo ratings yet
- Quince An Eras Magazine PlannerDocument81 pagesQuince An Eras Magazine PlannerSarai Areli SantosNo ratings yet
- Daniel y El Dia Del JuicioDocument4 pagesDaniel y El Dia Del JuicioRICHARDNARVAEZNo ratings yet
- Guía para La Formación de Líderes de Grupos Pequeños (Prototipos)Document48 pagesGuía para La Formación de Líderes de Grupos Pequeños (Prototipos)RobertoArandaNo ratings yet
- Arquitecturainternacionalgerardo CozeDocument240 pagesArquitecturainternacionalgerardo CozePepe ArrubarrenaNo ratings yet
- Taller Medios Especificos VDDocument7 pagesTaller Medios Especificos VDJulia SIlvaNo ratings yet
- Epístolas Generales BI 426: Guía de RespuestasDocument16 pagesEpístolas Generales BI 426: Guía de RespuestasMarisol MoralesNo ratings yet
- Marta El Carisma Guanelliano Desde La Vivencia Laical 7-5Document5 pagesMarta El Carisma Guanelliano Desde La Vivencia Laical 7-5Marta GracielaNo ratings yet
- Liahona Noviembre 2013Document132 pagesLiahona Noviembre 2013Man ValcocerNo ratings yet
- DogmasDocument4 pagesDogmasRey Morla DomínguezNo ratings yet
- Dones Espirituales, Volumen 3 (1860)Document178 pagesDones Espirituales, Volumen 3 (1860)Markfinley Julca Vizconde100% (2)
- La Iglesia ModernaDocument9 pagesLa Iglesia ModernaKimberly CardenasNo ratings yet
- Sacrosanctum ConciliumDocument9 pagesSacrosanctum ConciliumPaul DiosesNo ratings yet
- Documento de Malinas 5 PDFDocument56 pagesDocumento de Malinas 5 PDFjuan erick del aguila alvarezNo ratings yet
- Teresa de Lisieux y Su Relación Con JesucristoDocument80 pagesTeresa de Lisieux y Su Relación Con JesucristoJosé de la GarzaNo ratings yet
- Espiritualidad LobatosDocument31 pagesEspiritualidad LobatosgranjeNo ratings yet
- Confesiones de Satanas en Los ExorcismosDocument8 pagesConfesiones de Satanas en Los ExorcismosLuis AlbertoNo ratings yet